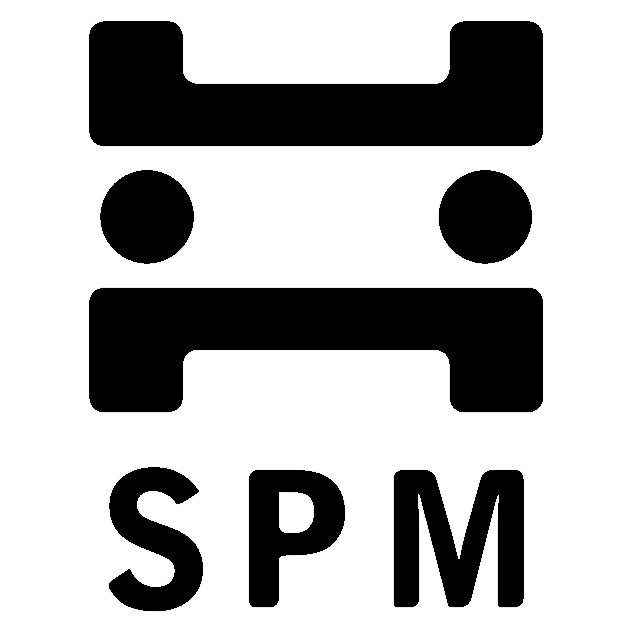Texto del Dr. Avelino González Fernández leído en el I Congreso Mexicano de Medicina Naval el 16 de octubre de 1963 y publicado a diez años de su fallecimiento en Gradiva Num 1, Vol. V, 1991.
Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir.
Jorge Manrique.
En el presente trabajo no trataremos de la depresión motivada por las condiciones naturales de la profesión de marino, como son, por ejemplo, el alejamiento periódico de los objetos necesitados y el cambio en la forma de vida, ya que consideramos que éste tipo de depresión es normal (1) y, en consecuencia, fácilmente superable por el sujeto sano quien es capaz de resolverla sin ayuda externa, sin que le afecte de manera importante a sus actividades y en un plazo relativamente breve. Nuestro enfoque consistirá en demostrar que la profesión de marino constituye en sí una manera particular de manejar la depresión ya preexistente cuyo grado y carácter determinarán el éxito o fracaso de los mecanismos adaptativos. Estudiaremos tan sólo aquellos rasgos que son comunes a todos los marinos en razón al peculiar ambiente en que se desenvuelven, sin entrar a detallar las diversas variantes ya que es obvio que la problemática del marino mercante presentará, necesariamente, hondas diferencias con la del marino de guerra, por ejemplo, y aun dentro de estos mismos grupos, el maquinista no tendrá igual forma de manejar los conflictos que el capitán o el simple marinero.
Por ‘depresión’ entendemos –siguiendo el punto de vista psicoanalítico- (2) lo que Nacht y Racamier (6) definen como: “un estado patológico consciente de sufrimiento y culpa psíquicos, acompañado de una marcada reducción en la apreciación de los valores personales y de una disminución de la actividad mental, psicomotora que no responde a ninguna causa real” (traducción mía). Quiero ampliar ésta definición en el sentido de que tanto el sufrimiento como los otros componentes de la depresión pueden ser inconscientes o encontrarse enmascarados por actividades defensivas.
En toda condición depresiva están implícitas una serie de fantasías (3) que tienen como denominador común la convicción de haber destruido o dañado a los objetos de amor. Esto determina varios de tipos de ansiedad. Uno de ellos es el temor a que el objeto dañado nos abandone dejándonos a merced de nuestras propias fuerzas, lo que para el inconsciente significa soledad, sufrimiento y posteriormente la muerte. Otro consiste en el miedo a que la destrucción total o parcial causada por nuestra fantaseada agresión nos deje con un objeto muerto –en la fantasía inconsciente- que no puede brindarnos satisfacción alguna, lo que nos coloca de nuevo ante el sufrimiento y la soledad (5). El sentimiento de culpa que se origina a consecuencia de la cristalización de estas fantasías agresivas inconscientes crea una necesidad de castigo (sufrimiento) equivalente al daño causado; es como si la víctima de nuestra agresión demandase una reparación a modo de pre-requisito para volver a amarnos. La disminución en la autoestima, que puede llegar a los extremos más humillantes, es también consecuencia del sentimiento de culpa originado en el odio a un objeto al que, por otra parte, se precia como algo valioso. En estas circunstancias el sujeto se siente inmerecedor de ser amado en tanto considera que no tiene nada estimable que ofrecer.
A pesar de que el navegante de nuestros tiempos goza de una seguridad increíblemente mayor que la del marino de principios de siglo y ni qué decir de hace varias centurias, sigue enfrentándose, en esencia, a peligros más similares. Es inevitable que al hablar del mar hagamos surgir dos situaciones convergentes aunque sean básicamente distintas puesto que una es real y la otra simbólica. El mar embravecido es simplemente eso: una fuerza física colosal que se abate sobre una estructura endeble como es la nave; pero además es un ser simbólico encolerizado por la desobediencia y la osadía de ese inquieto Prometeo que anida permanentemente en la naturaleza humana. Esta doble situación, ya sea que esté bien definida o mezclada en las proporciones más variables, aparece de continuo en la realidad del navegante. Así, Cristóbal Colón, señor indiscutido del mar de su tiempo, llega a imaginarse (7) que la Tierra “…afecta la forma de una pera o de una pelota que tuviera una protuberancia como seño de mujer y cuyo pezón estaría a la altura del Ecuador en el ‘fin del oriente’… En la cúspide de esa gran mente, cuyo alzamiento se inicia en pleno Océano… se halla el Paraíso Terrestre…”. Aquí se delata con toda claridad la fuerza de los móviles inconscientes, porque en lo referente a la realidad externa, todos sabemos que Colón no iba en busca de ningún paraíso terrenal sino de las riquezas que la naciente España de los Reyes Católicos necesitaba para su sobrevivencia (8).
Esta poética construcción del glorioso almirante aparece rebajada en nuestros días al nivel de lo ingenuamente humano que busca ‘en cada puerto un amor’, porque aún subsiste, como en los tiempos del navegante genovés, el tabú de la mujer a bordo y, por lo tanto, la búsqueda de la mujer ansiada al final de la ruta.
La realidad social de los tiempos de Colón y los Reyes Católicos era la de una España agobiada por la pobreza resultante de la aridez del altiplano español y de la anemizante lucha entablada por el ‘esforzado caballero castellano de fuerte brazo’ contra el laborioso y culto moro. Tanto Colón como después Cortés no pudieron separar la realidad de la fantasía en la cual la erosionada tierra castellana y extremeña era el símbolo monumental de la madre agotada. La grieta del exangüe pecho español se convierte, en la imaginación de Colón, en el fecundo pecho y rozagante pezón que se alzan en pleno océano y nos conducen al paraíso terrestre, y para Cortés en el fabuloso El Dorado.
La fuerza del símbolo no es privativa de la miseria española del siglo XV. Santiago Ramírez, en un bello pasaje de ‘El Mexicano frente al mar’ (9) expresa, refiriéndose la posición centralista del mundo náhuatl: “Este centro nos coloca en una equidistancia precisa entre un mar rojo, bajo la advocación de Tezcatlipoca rojo, y un mar blanco. La seguridad se encuentra en el centro, donde habita la pareja primordial; el Oriente representa la zozobra, la espera inquietante de un sol que no puede no aparecer. El Poniente la depresión y la pérdida., el sol ya blanco, agotada su energía vivificadora, entra en la región de los muertos”.
Este breve párrafo define todas las posibles relaciones entre el sol y el mar, independientemente de la latitud que el hombre habite. El Sol, fuerza universalmente vivificadora, nace o muere en el mar, haciendo así de este el núcleo de todas las cosmogonías primitivas.
Es evidente pues, que el navegante debe conciliar en su trajinar diario lo real y lo simbólico o fantástico de su apasionante aventura. El precio de la huída de la depresión está constituido por peligros reales y simbólicos que se refuerzan mutuamente. Aún hoy en día, a pesar de todos los progresos de la ciencia, navegar es un riesgo mayor que deambular por la tierra firme.
Los peligros y dificultades reales a los que ha de enfrentarse el marino reactivan en modo automático formas de pensamiento, de sentimiento y de conducta mágico-simbólicos tendientes a evitar el pánico paralizador de saberse totalmente a merced de fuerzas incontrolables. Se impone aquí establecer una clara diferenciación entre lo real y lo simbólico. La nave es un elemento indispensable para la sobrevivencia en el mar, y este hecho trae aparejada la fantasía de que nuestra sobrevivencia depende del abrigo que pueda brindarnos la ‘madre nave’. La hipótesis que adelantemos aquí no es tan descabellada como parece si nos detenemos a pensar que el navegar, en sí mismo, reactiva sensaciones de equilibrio muy parecidas a las que caracterizan los albores de nuestra vida; un mar tranquilo nos mece amorosamente, la furia de un vendaval nos sacude con la brusquedad de una madre iracunda. Por otra parte, en tanto el marino necesita para orientarse del horizonte, del sol, las estrellas, la radio o el giroscopio, resurge en él la vieja dependencia total de los padres.
Todos aquellos factores que representan un progreso en el conocimiento de la realidad que nos rodea parecen anularse momentáneamente cuando nos encontramos dependiendo de fuerzas ajenas a nuestra naturaleza intrínseca. En la medida en que nuestro desamparo crece tendemos a refugiarnos en construcciones que nieguen, de alguna manera, lo extrahumano del transcurrir de los innumerables sucesos del Universo. Todavía nuestra actualidad tan refinadamente científica no puede prescindir de antropomorfizar acontecimientos meteorológicos como los huracanes y les pone nombres (curiosa coincidencia) femeninos; y es que el varón, consciente a medias de la opresión en que ha mantenido a la hembra madre, no puede menos que reconocer la furia reinvindicadora de lo femenino.
La amplitud del tema exige una recapitulación de las cualidades esenciales que caracterizan la vida del marino, tanto en lo que tiene de real como de simbólico fantaseado.
A la angustia de ser abandonado opone el navegante la circunstancia real de abandonar; él es quien se va. Sólo hay lágrimas en los ojos de los que se quedan. Las vicisitudes y peligros que lo acechan de continuo le impiden percatarse de su depresión básica. Va en busca de algo, siempre con su doble faz de realidad comercial, guerrera o deportiva, y de esencia mística e insondable. A sus espaldas deja un mundo exangüe, víctima de su voracidad ilimitada; frente a él se encuentra el nunca alcanzado paraíso de lo inagotable. La vuelta, es decir, el regreso, tiene siempre algo que se sale de lo común, que escapa a la monotonía de la vida cotidiana. Si la partida se caracterizó por una huida de lo agotado, el retorno se encuentra vivificado por la noticia de ultramar, la novedad del suceso remoto y el mito que sólo es posible porque no puede ser verificado.
Al señalar los elementos constituyentes de la enfermedad depresiva apuntamos en cierta forma hacia las únicas soluciones posibles. El marino, en suma, se protege del temor a ser abandonado. No sabe llorar, otros deben hacerlo por él, el sabor amargo de las lágrimas adquiere magnitudes apoteósicas en el amargo mar. Niega la destrucción de lo que más aprecia retirándose apresuradamente hacía fantasías que pueden desmentir su angustia de haber agotado su ración vital para ‘ese invierno’. Su temor de ser rechazado se compensa ampliamente con la esperanza ansiosa de que es objeto el que vuelve de tierras lejanas e ignotas.
A la epopeya de una Ilíada corresponde, fatal y necesariamente, el retorno de una Odisea. A una Helena infiel se contrapone, necesaria y fatalmente, una Penélope constante.
*Leído en el I Congreso Mexicano de Medicina Naval el 16 de octubre de 1963.
** Medico Cirujano, Psicoanalista didáctico de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Pionero del Movimiento Psicoanalítico Mexicano, Miembro Fundador de la Asociación Psicoanalítica Mexicana de la Sociedad Psicoanalítica de México, A.C. Profesor distinguido en ellas así como de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Psicoanálítica en sus comienzos. Maestro Fundador del Doctorado de la Facultad de Psicología de la U.N.A.M. Autor de numerosas publicaciones.
Fallecido el 10 de junio de 1981. (Alumnos, expacientes y amigos lo recordamos con cariño en el décimo aniversario de su muerte).