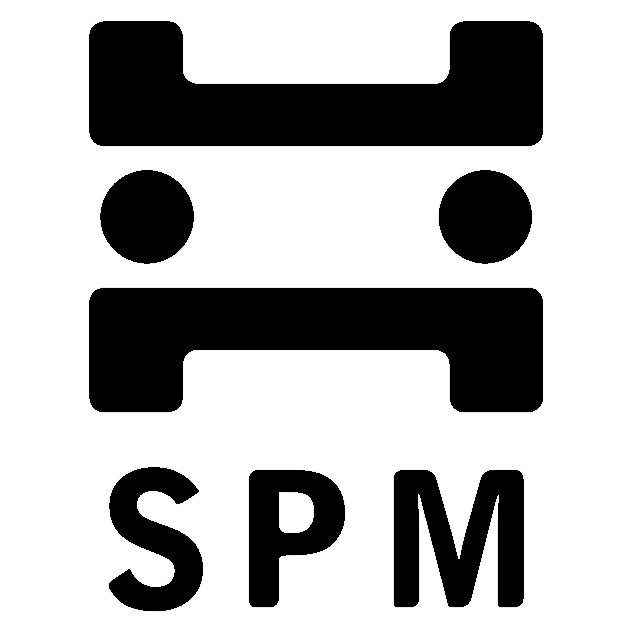Por: Froylán Avendaño
Por: Froylán Avendaño
No; nuestra ciencia no es una ilusión.
Sí lo sería creer que podríamos obtener
de otra parte lo que ella no puede darnos.
Hablar de religión conlleva grandes complicaciones: herencias ancestrales, figuras
idealizadas que se erigen portentosas, ensombreciendo a cualquiera que quiera igualárseles; ideas grabadas en piedra, imposibles de alterar y de grave afrenta el cuestionarlas; monólogo de un dios que no pide ni espera la opinión de quien decide entregarse a los preceptos de alguna doctrina. Hay un sólo camino y hay que seguirlo, sin cuestionar, sin preguntarse el destino. Y pobre de aquel que se pierda o a aleje de esta senda: pues no sólo se sufre el castigo divino, sino también el escarnio de sus semejantes.
Pero más allá del simbolismo adherente a la doctrina, más allá de la ética que se esgrime como salvadora de almas y dadora de aquella anhelada promesa de vida eterna, nos interesa conocer la perspectiva del psicoanálisis en estos temas; saber qué existe detrás del telón de las oraciones, los preceptos; entender de mejor forma el a veces tan descabellado actuar de un fanático religioso.
Innegables son los aportes culturales que la religión ha heredado a nuestra civilización: normas, formas de pensar, conceptos, ideales. En porvenir de una ilusión Freud nos propone el siguiente significado para el concepto de cultura: “Por un lado, abarca todo el saber y poder-hacer que los hombres han adquirido para gobernar las fuerzas de la naturaleza y arrancarle bienes que satisfagan sus necesidades; por el otro, comprende todas las normas necesarias para regular los vínculos recíprocos entre los hombres y, en particular, la distribución de los bienes asequibles”. Es un primer acercamiento bastante válido, entender la religión como una forma de, sino gobernar, comprender los fenómenos de la naturaleza, un intento de protección ante un sino implacable e inexorable; por otro lado, se nos muestra evidente el lado coercitivo de la doctrina religiosa, las normas que rigen el comportamiento de semejante con semejante.
Para Freud, la construcción simbólica de las religiones tiene como base una arquetipo enteramente infantil: el hombre, al no poder explicarse todos los fenómenos naturales ante los cuales se sentía indefenso y amenazado, se expresó de la mejor forma que pudo: humanizó la naturaleza. No es cosa del azar que la representación de los dioses sea antropomórfica, como Freud explica, al ser estos dioses parecidos a nosotros, podemos conjurarlos, apaciguarlos, incluso sobornarlos, influir en sus decisiones, granjearnos un mejor destino. De esta forma, aún al encontrarse desvalidos ante un mundo que no entienden, pueden reaccionar, buscar una salida, clamar por piedad, por empatía.
Para poder plasmar mejor el arquetipo infantil al que Freud hace referencia como base de las religiones, debemos remontarnos a los primeros años de vida del bebé: sumido en el estadio del narcisismo primario, el niño irá desarrollando paulatinamente no sólo cuerpo y conciencia, sino también la libido recorrerá sus caminos y cumplirá sus necesidades narcisistas, adhiriéndose a los objetos que le aseguren satisfacción a sus exigencias. La madre, al estar al cuidado del niño y garantizarle el alimento, deviene el primer objeto de amor del mismo, además de su primer protección ante el mundo inclemente, ante la angustia. Posteriormente es el padre quien, según Freud, releva a la madre y es retenido durante toda la niñez como figura de protección. Esta búsqueda de protección en la figura paterna, trae consigo una problemática secundaria encontrada en el complejo de Edipo: la relación ambivalente con el padre. Tal y como dice nos dice Freud: “El mismo (padre) fue un peligro, quizá desde el vínculo inicial con la madre. Y cuando se pasa a anhelarlo y admirarlo no se lo teme menos. Los indicios de esta ambivalencia del vínculo con el padre están hondamente impresos en todas las religiones…”
Estas semejanzas entre etapas del desarrollo infantil y el funcionamiento de las religiones no son ni holgadas ni atrevidas. En el libro El malestar de la cultura, su autor no sólo enuncia su parecido, incluso duda un poco si no se trata acaso del mismo esquema: “pero si ahora consideramos el nexo entre el proceso cultural de la humanidad y el proceso de desarrollo o de educación del individuo, no vacilaremos mucho en decidirnos a atribuirles una naturaleza muy semejante, si es que no se trata de un mismo proceso que envuelve a objetos de diversa clase”.
A final de cuentas, el proceso de desarrollo llevará al niño a asumir el principio de realidad, a renunciar ciertas pulsiones consideradas destructivas o inmorales, para finalmente pertenecer a una comunidad. Nada alejado de la inclusión de un sujeto a una comunidad religiosa, en la que tendrá que renunciar a varias satisfacciones con el fin de ser considerado miembro, hermano.
Es difícil imaginar el por qué una persona estaría interesada en seguir preceptos que muchas de las veces es imposible demostrar, hechos que parecen más el contenido delirante de una saga fantasiosa que el conocimiento adquirido por antepasados, por aquellos que se enarbolan como predecesores del desarrollo espiritual humano, propagadores de la idea de una vida después de la muerte, de una promesa de inmortalidad. Pero existe algo aún más difícil de entender, ¿Qué es lo que lleva a ciertas personas a adoptar este tipo de doctrinas a pesar de tener que aceptar tantas renuncias de satisfacción y dicha? Existen dos pilares que adhieren a las personas a este pensamiento mágico: la ilusión y la culpa.
Freud nos explica que lo característico de la ilusión deriva siempre de los deseos humanos. ¿Y qué mayor deseo que regresar a aquella primera infancia donde se participaba de la omnipotencia de los padres, donde una palabra o un movimiento
despertaba la urgencia de los primeros objetos de amor dispuestos a lo que fuera para proteger a su hijo? El desarrollo del niño conlleva la renuncia a esta omnipotencia, a la superación de las frustraciones que la realidad efectiva nos presenta y al no poder entregarse por completo al imperio del principio de placer, a entender que es necesario acatar ciertas reglas que se imponen, a sublimar pulsiones, a buscar satisfacciones sustitutivas, todo esto con la intención de pertenecer a una sociedad, de convivir con los semejantes. Pese a todas las renuncias que el niño experimenta durante el desarrollo, el comportamiento de las personas religiosas parece alberga la esperanza de regresar a estos periodos infantiles donde se procuraba a toda costa no perder, o al menos, participar de la omnipotencia del padre: las oraciones del adulto que clama por la ayuda del todo poderoso, por su intervención en la modificación del destino funesto que se cierne sobre él, el cumplimiento de sus designios y reglas, para no caer de su mirada benevolente: “Sobre cada uno de nosotros vela una Providencia bondadosa, sólo en apariencia severa, que no permite que seamos juguete de las fuerzas naturales
despiadadas e hiperintensas; ni siquiera la muerte es un aniquilamiento, un regreso a lo inanimado inorgánico, sino el comienzo de un nuevo modo de existencia, situado en la vía hacia el desarrollo superior”. Y agregando, decía Dolto: “Su inferioridad infantil es menos difícil de sobrellevar cuando la madre lo aprecia. Puede sentirse partícipe de ese poder mágico que les atribuye”.
Antes de mencionar uno de los puntos medulares de los que habla Freud en El malestar de la cultura para entender el apego de una persona a las doctrinas religiosas, me gustaría describir, aunque sea de manera parca, otro elemento que no debería sustraerse de esta complicada ecuación: la promesa. En Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico, Freud nos explica que la sustitución del principio del placer por el principio de realidad se da de manera progresiva, sin que esto signifique el total derrocamiento del imperio del principio del placer: se posterga el cumplimiento de un placer momentáneo, pero inseguro en sus consecuencias, por uno de placer seguro que vendrá después.
Tras este enunciado podemos fácilmente imaginar a la persona religiosa sufriendo en vida, renunciando a cualquier “tentación carnal” con la esperanza de que al morir, será aceptado en el reino de los cielos, la vida después de la muerte.
Sobre esto, Freud nos dice: “Sin embargo, la impronta endopsíquica de esta sustitución ha sido tan tremenda que se reflejó en un mito religioso particular. La doctrina de la recompensa en el más allá por la renuncia —voluntaria o impuesta— a los placeres terrenales no es sino la proyección mítica de esta subversión psíquica”. Siguiendo sobre la misma línea, si hacíamos notar que la ilusión de la religión parecía contener factores pertenecientes a las primeras etapas del desarrollo infantil, me parece apropiado citar nuevamente a Freud en la obra mencionada anteriormente: “La educación puede describirse, sin más vacilaciones, como incitación a vencer el principio de placer y a sustituirlo por el principio de realidad; por tanto, quiere acudir en auxilio de aquel proceso de desarrollo en que se ve envuelto el yo, y para este fin se sirve de los premios de amor por parte del educador; …”. Cada vez nos parece más evidentes los engranajes que giran detrás de un fanático religioso. Notamos un reflejo de las figuras paternas en este dios omnipotente y varios factores del desarrollo infantil en este creyente desvalido.
Freud nos explica en El malestar de la cultura que el ser humano posee instintivamente una inclinación hacia la agresividad y la destrucción, por lo que, para poder vivir en comunidad, tuvo que renunciar a ciertas pulsiones o inhibir ciertas conductas. Partiendo de este punto, el desarrollo cultural estaría basado en la lucha constante entre las pulsiones de vida y pulsiones de muerte, tal y como sucede en lo más íntimo de la psique. Es esta lucha la esencia de la vida en general y podemos caracterizarla también como la lucha por la vida de la especie humana como comunidad. Para continuar sobre la línea que hemos estado siguiendo en este trabajo, hablaremos un poco de un elemento regulador que influye en el comportamiento del ser humano con sus semejantes, y por ende, con la sociedad. En el caso de las personas creyentes muestra características por demás curiosas y de suma importancia para dilucidar la pasión exacerbada con la cual asumen la doctrina religiosa.
Al ser la agresividad inherente al ser humano, es lógico pensar que éste no abandonaría estas tendencias de buena gana. En un primer tiempo, será necesaria la acción coercitiva externa para inhibir las conductas destructivas del ser humano, para poner límites en su actuar y castigarlo si éstas no se llevan acabo. En una etapa posterior, estos preceptos son interiorizados (con toda su fuerza coercitiva y agresiva) y vueltos hacia el yo, dando nacimiento a la conciencia moral, dispuesta a ejercer sobre el yo la misma severidad agresiva que el yo habría satisfecho de buena gana en otros individuos ajenos a él. Por otro lado, Freud llama conciencia de culpa a la tensión entre el superyó que se ha vuelto severo y el yo que se le muestra sometido. Gracias a esta interiorización, el hombre se encuentra vigilado, susceptible al castigo de acciones que posiblemente ni siquiera sean llevadas a cabo, dios lo mira fijamente, no se está seguro ni en el pensamiento. No es sólo el miedo al castigo lo que le preocupa, sino también el quedar desprotegido de este ser omnipotente, perder su amor, encontrarse inerme frente a diversas clases de peligros. “La conciencia de culpa no es sino angustia frente a la pérdida de amor, angustia «social».”. “Entonces, hemos tomado noticia de dos diversos orígenes del sentimiento de culpa: la angustia frente a la autoridad y, más tarde, la angustia frente al superyó. La primera compele a renunciar a satisfacciones pulsionales; la segunda esfuerza, además, a la punición, puesto que no se puede ocultar ante el superyó la persistencia de los deseos prohibidos”. La renuncia de ciertas pulsiones es exigida desde los primeros años de la infancia y son precisamente las más significativas: como es explicado por Freud, es natural que estas renuncias generen en el infante un sentimiento de agresión, al verse coartado en la realización de dicha exigencia.
Sin embargo, dado a la posición de autoridad ocupada por el padre, no le es posible ejercer la agresión contra la figura jerárquica, no le es posible accionar esta agresión vengativa; “Salva esta difícil situación económica por la vía de mecanismos consabidos: acoge dentro de sí por identificación esa autoridad inatacable, que ahora deviene el superyó y entra en posesión de toda la agresión que, como hijo, uno de buena gana habría ejercido contra ella. El yo del hijo tiene que contentarse con el triste papel de la autoridad —del padre— así degradada.
Es una inversión de la situación, como es tan frecuente: «Si yo fuera el padre y tú el hijo, te maltrataría».” ¿Pero dónde podemos entonar la raíz de este sentimiento de culpa tan recurrido en las religiones? Al tratarse de la institución del Superyó, evidentemente es necesario recurrir a la problemática edípica, y, principalmente, al sentimiento de ambivalencia hacia la figura paterna. Como Freud nos explica en Tótem y tabú, uno de los elementos que complica la ecuación edípica son los sentimientos que el niño siente hacia el padre: agresiones que quisieran hacerlo a un lado y de esta forma ocupar su lugar junto a la madre; y, por otro lado, el amor que siente hacia él, las identificaciones que lo unen. La hipótesis freudiana nos dice lo siguiente: “No podemos prescindir de la hipótesis de que el sentimiento de culpa de la humanidad desciende del complejo de Edipo y se adquirió a raíz del parricidio perpetrado por la unión de hermanos. Y en ese tiempo no se sofocó una agresión, sino que se la ejecutó: la misma agresión cuya sofocación en el hijo está destinada a ser la fuente del sentimiento de culpa”. “Satisfecho el odio tras la agresión, en el arrepentimiento por el acto salió a la luz el amor; por vía de identificación con el padre, instituyó el superyó, al que confirió el poder del padre a modo de castigo por la agresión perpetrada contra él, y además creó las limitaciones destinadas a prevenir una repetición del crimen, Y como la inclinación a agredir al padre se repitió en las generaciones siguientes, persistió también el sentimiento de culpa, que recibía un nuevo refuerzo cada vez que una agresión era sofocada y trasferida al superyó”. Jesús muere por los pecados del mundo, y es necesario atenerse a sus mandamientos para no incurrir nuevamente en las malas prácticas, renunciar tantas exigencias o atenerse a sufrir constantemente la culpabilidad, la marca del pecado.
La severidad y exigencias de ciertas doctrinas dan la pista del porqué sus seguidores siempre parecen estar a la búsqueda de una moralidad más exigente, del porqué, a pesar de ser valoradas ya por la sociedad como personas “de bien”, pareciera que una voracidad interna les demandará cada vez más renuncias, más rectitud, más buenas obras, más intolerancia hacia cualquier debilidad humana. La renuncia pulsional puede dejarlos a mano con su iglesia y con sus hermanos de doctrina, pero el deseo persiste y no puede esconderse del superyó, por lo cual sobrevendrá la culpa, un pecar del pensamiento. Será necesario el castigo, la punición, nuevas renuncias que aumentarán la severidad y la intolerancia de su conciencia moral: “El efecto que la renuncia de lo pulsional ejerce sobre la conciencia moral se produce, entonces, del siguiente modo: cada fragmento de agresión de cuya satisfacción nos abstenemos es asumido por el superyó y acrecienta su agresión (contra el yo)”. Esta culpabilidad es también el elemento que les prohíbe desertar de sus creencias: al momento de sentirse desdichado, basta un pequeña reflexión para darse cuenta que ha sido su pecaminosidad la causante de su desdicha, de la perdida de protección del padre; esto lo hará regresar rápidamente a los brazos de su iglesia, que, con el trámite de un castigo y el aumento de la exigencia en las renuncias, le permitirá al creyente “estar en paz consigo mismo”.
Como podemos ver, la religión no es más que una resonancia del entretejido edípico del sujeto. Este elemento es el que mantiene tan arraigadas las creencias religiosas en la humanidad. Son precisamente estas angustias infantiles del neurótico las bases de dichas doctrinas. La culpa, como Freud nos explica, es el precio a pagar por pertenecer a la comunidad, y son precisamente las religiones con sus altas exigencias las cuales, aliadas a un superyó autoritario, propician la exacerbación de la este sentimiento en el individuo, generando mínimamente insatisfacción, y en su grado más alto, angustia. A mi parecer es importante, mediante el análisis, liberar al sujeto de estos influjos, reflejos de una problemática infantil, y dotarlo de herramientas que le permitan llevar a cabo las renuncias necesarias para vivir en sociedad a partir de una realidad objetiva y no de una ilusión.
Bibliografía
- Freud S. El malestar en la cultura, volumen XXI. Ed. Amorrortu 1979.
- Freud S. El porvenir de una ilusión , volumen XXI. Ed. Amorrortu 1979.
- Freud S. Tótem y tabú , volumen XIII. Ed. Amorrortu 1980.
- Freud S. Principios del acaecer psíquico, volumen XXI. Ed. Amorrortu 1980.
- Dolto, F. Psicoanálisis y pediatría, Ed. Siglo veintiuno editores.
Imagen: freeimages.com / Alan Eno
El contenido de los artículos publicados en este sitio son responsabilidad de sus autores y no representan necesariamente la postura de la Sociedad Psicoanalítica de México. Las imágenes se utilizan solamente de manera ilustrativa.