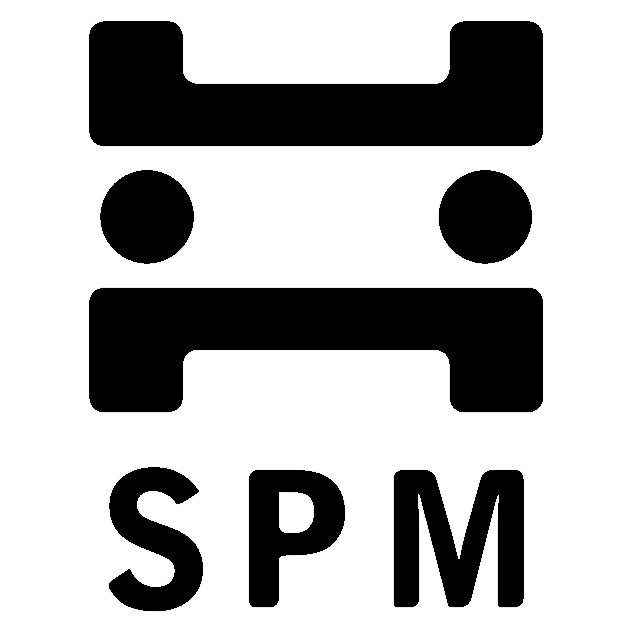Por: Ana Karen Sánchez
“La adolescencia abre nuevos caminos que posibilitan el logro de la identidad sexual y reestructuran las distintas formas de identificación. Constituye un momento de subjetivación, de movilidad psíquica, donde se recompone la historia del sujeto, se modifican los ideales y se posibilita la apertura a los modelos intergeneracionales.” (Amorós, E, Puchades, S, Renes G y Vidal, M. 2018) (p. 377)
El presente trabajo tiene como motivo teorizar e investigar sobre la edad adolescente en la actualidad pues bien sabemos que grandes cambios han sido necesarios en torno a la definición de la misma.
Surge a partir de mi experiencia trabajando con adolescentes en la práctica clínica y en escuela a nivel preparatoria y secundaria, donde tengo la oportunidad de ver el desarrollo adolescente empezando desde la pubertad, esta constante lucha de querer seguir siendo niños o niñas y un jubiloso deseo por ser “adultos”, hasta aquellos adolescentes que están a unos meses de elegir el rumbo que creemos, definirá su vida para siempre; la etapa universitaria.
Asimismo, tiene como fin exponer fenómenos propios de la etapa adolescente, que a mi parecer son los que nos atañen a nosotros como analistas en formación y que pueden llegar a ser los nuevos “malestares en la cultura” y en consecuencia más trabajo para nosotros.
A pesar de que intenté cubrir todo aquello que forma parte de la adolescencia, la mayor parte del trabajo estará enfocado en suicidio, figuras de identificación y la importancia de la adolescencia para el análisis en la edad adulta.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia como la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años. Normalmente la dividen en dos fases; adolescencia temprana de 12 a 14 años y adolescencia tardía de 15 a 19 años. En cada una de estas etapas se presentan cambios fisiológicos (estimulación y funcionamiento de los órganos por hormonas, femeninas y masculinas), estructurales (anatómicos), psicológicos (integración de la personalidad e identidad) y la adaptación a los cambios culturales y/o sociales.
Esta definición otorgada por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, basándose en la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) nos da un rango de edades que hoy en día en nuestro país, resulta cuestionable.
Hemos hablado ya en algunos seminarios sobre el acelerado desarrollo adolescente; niñas que se maquillan como figuras públicas a los 10 años, las tendencias en moda ponen en evidencia la sexualización temprana del cuerpo femenino, el consumo de sustancias, el inicio temprano de la vida sexual entre pares y en consecuencia la elevada cifra de embarazos adolescentes en nuestro país, resultado de desinformación y falta de acceso a salud y educación pública, entre otros fenómenos.
¿Será que existe una necesidad de replantear la edad de inicio de la etapa adolescente, el final de la niñez propiamente dicha?
Surge en mí, la idea de que esta generación de adolescentes, en realidad está saltándose dicha etapa y parece entrar de golpe a la edad adulta, ¿qué pasa en ese intermedio?
“Aquellos adolescentes que eluden la trasformación de la estructura psíquica y remplazan la desvinculación respecto de los objetos interiores por su polarización; en tales casos, el rol social y la conducta, los valores y la moral, están determinados por el deseo de ser manifiestamente distinto a la imago interiorizada, o simplemente lo opuesto de esta. Las perturbaciones yoicas, evidentes en el acting out (Blos, 1963) en las dificultades para el aprendizaje, en la falta de objetivos, en la conducta dilatoria, temperamental y negativista, son con frecuencia los signos sintomáticos de un fracaso en la desvinculación respecto de los objetos infantiles, y, en consecuencia, representan un descarrilamiento del proceso de individuación en sí.” (Blos, P. 2018) (p.689)
Es cierto que el trabajo de un adolescente es ser distinto a lo ya interiorizado, ahora bien, ¿Qué es lo que se interioriza y de lo cual desesperadamente pretenden desvincularse, de aquella generación que está a cargo de su crianza?
Para responder a esta pregunta, es necesario reconocer a nivel sociocultural, la generación a la cual sus figuras primarias (en su mayoría) pertenecen.
La generación X y algunos de la generación Millenial.
“La Generación X representa aproximadamente el 36% de la población de México (112 millones de personas), está compuesta por personas nacidas entre 1960 y 1979 (Rhin et al., 2011; INEGI, 2010), aunque el rango de años puede variar según la fuente. Son individuos que han vivido eventos mundiales como la caída de la Unión Soviética, la epidemia de VIH/SIDA y la incertidumbre económica derivada de un mundo empresarial que se desmoronó con la reducción de personal y despidos masivos.
Han experimentado el creciente impacto de las computadoras personales y han tenido una mayor exposición a la televisión por cable e internet (Bartlett, 1997; Roberts, 1998; Roberts y Manolis, 2000), lo que les ha hecho ser receptivos a los mensajes de marketing, pero a menudo también bastante cínicos y desconfiados de ellos (Freeman, 1995; Roberts y Manolis, 2000).
Los miembros de esta cohorte de edad también se caracterizan por ser educados, conocedores de los medios, autosuficientes, pragmáticos y, con frecuencia, muestran desconfianza hacia las personas no educadas (Littrell et al., 2005).” (Rodriguez, J. Hernandez, J. Quevedo, D., 2015).
Dicha generación, en un contexto mexicano, podría concluir que fueron criados con una ideología punitiva, rígida y sin posibilidad o derecho a cuestionamientos. ¿Qué hace esta generación con sus hijos/as?
En la práctica clínica, cuando los padres y madres piden ayuda con sus hijos en el consultorio o en la escuela, suelen verbalizar un arrepentimiento evidente por la manera en que evitaron replicar la educación que ellos vivieron, llevándola a un extremo completamente distinto. Donde se abre la puerta a evitar límites y donde los actos parecen no tener consecuencias evidentes. ¿Serán estos mismos límites que evitan los padres, los que los adolescentes constantemente piden a gritos?, ¿Serán estos mismos límites que ayudan a aquella individuación tan esperada?
Peter Blos, postula la existencia de una segunda fase de individuación en la adolescencia. “Basándose en el concepto de individuación de Mahler, que tiene lugar en torno a los tres años de edad, y que culmina con la constatación de un self y un objeto diferenciados, comenta que, durante el resto de la infancia y la latencia, el yo mantiene una cierta dependencia de los yoes de la madre y el padre. En la adolescencia, tiene que poderse operar una superación de esta dependencia, produciéndose una separación de los objetos infantiles internos, así como de vínculos familiares cercanos. Y ello cara a poderse abrir a otros vínculos externos y a la sociedad en general. En la transición de este yo aún dependiente a un yo adulto más consolidado e independiente, se producen toda una serie de vicisitudes que se analizan e ilustran clínicamente en sus vertientes más normales y patológicas.” (Blos, P. 2018) (p.685)
Se identifican entonces con sus pares y quizás con adultos fuera de su núcleo familiar; ahí es donde entramos nosotros, analistas y en mi caso, docentes. ¿De qué maneras fungimos el rol de figuras de identificación para las nuevas generaciones, teniendo tan poca claridad de lo que se espera de nosotros?, ¿Qué se necesita para que se logre aquella individuación de manera “exitosa”?
“La individuación adolescente es un reflejo de los cambios estructurales que acompañan la desvinculación emocional de los objetos infantiles interiorizados. Hoy ya resulta axiomático que, si esa desvinculación no se logra con éxito, el hallazgo de nuevos objetos amorosos fuera de la familia queda impedido, obstaculizado o limitado a una simple réplica o sustitución.” (Blos, P. 2018) (p. 687)
¿Tendrá esto que ver con la falta de vinculación afectiva a edades adultas?, o bien, ¿ausencia de relaciones objetales totales?
“La individuación implica que la persona en crecimiento asuma cada vez más responsabilidad por lo que es y por lo que hace, en lugar de depositarla en los hombros de aquellos bajo cuya influencia y tutela ha crecido.” (Blos, P. 2018) (p. 691)
En definitiva, el desarrollo esperado de las y los adolescentes pretende lograr aquella individuación, donde pueden entonces, asumir responsabilidad de lo que es y lo que se hace.
Ahora bien, como mencioné al inicio de mi trabajo, otro tema que resulta importante debido a su preocupante aumento en los últimos años es el suicidio.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): En México, en 2023, se registraron 8 837 suicidios, que representaron 1.1 % del total de muertes registradas.
La tasa de suicidio por cada 100 mil personas fue de 6.8; 2.5 en el caso de mujeres y 11.4 en hombres.
“Por un lado, vemos en nuestras consultas adolescentes demasiado pegados al discurso paterno, sobreadaptados y paralizados en sus síntomas, carentes de ideales y condenados a repetir el ideal de sus padres. Por otro lado, vemos jóvenes adultos «hedonistas de profesión» que parecen aspirar a una vida donde el placer inmediato es la meta. Meta que parece conseguirse llenando rápidamente un vacío buscando soluciones autocalmantes.” (Amorós, E, Puchades, S, Renes G y Vidal, M. 2018) (p. 378)
Placer inmediato; definitivamente un factor que forma parte no sólo de la adolescencia acompaña a las nuevas generaciones desde la infancia, acompañada de la sensación de que nunca nada es suficientemente inmediato. La inmediatez ha detonado una intolerancia a la espera, angustia a lo desconocido y miedo a que los vacíos no se llenen con aquello tan deseado, me parece que las soluciones autocalmantes, pueden ser tan abrumadoras que logren anular ese sentimiento tan propio de la adolescencia, el de la inmortalidad.
“La inmortalidad, para el adolescente, constituye una creencia; y más que una creencia, una certeza que le asegura que los otros pueden morir, pero él no. Sin embargo, la fuerza de lo paradójico permanece como una fuerza profunda, aunque enmascarada. Entonces volvemos sobre la cuestión del suicidio. El suicidio se produce — en tanto idea o acto— cuando esa convicción o esa certeza desaparecen, cuando algo sucede que genera que dicha convicción o certeza de inmortalidad se pierdan. ¡Soy mortal! Y esa idea de ser mortal deviene en algo del orden de lo insoportable.” (Gutton, P, 2024) (p.26)
De acuerdo con el autor, cuando la certeza de la inmortalidad desaparece, podemos concebir varios fenómenos clínicos. El primero, quizás el más simple, es lo que llamaría la “fantasía suicida” o la “idea del suicidio”. La fantasía suicida aparece en los escenarios de la fantasía del adolescente, momentos suicidas mezclados generalmente con momentos agresivos. (Gutton, P. 2024) (p. 31)
¿Qué fenómenos clínicos vivimos en el consultorio o nuestros trabajos con adolescentes?, ¿Qué señales son más alarmantes que otras?, ¿cuáles vienen cargadas de algo agresivo o algo depresivo?… pareciera que el adolescente es el único que no advierte el peligro a su alrededor hasta que algo suficientemente amenazante para su estructura psíquica, anule la idea de inmortalidad, creo que eso responde las preguntas: lo alarmante es cuando el adolescente comprende y acepta la no inmortalidad y comienza a buscar “soluciones psíquicas que bordean la psicosis y de las cuales le pueda ser imposible salir del acting o del pasaje al acto suicida.” (Gutton, P. 2024) (p. 15) [Prólogo]
“La realidad psíquica de estos adolescentes parece funcionar en dos planos diferentes; así, a una organización generalmente neurótica, como lo apoya el interesante estudio clínico-estadístico de Jeammet y Birot (1999), subyace una problemática más arcaica, de naturaleza fundamentalmente narcisista, que suscita un sufrimiento psíquico intolerable e insoportable. Cuando este sufrimiento no puede ser expresado por la palabra, necesita ser gritado mediante el paso al acto contra el cuerpo, en un movimiento súbito, repentino, como por sorpresa, expresión del derrumbamiento psíquico”… (García, M. H. 2006) (p.167)
He aquí otra respuesta a mis preguntas, que el sufrimiento psíquico intolerable e insoportable de los adolescentes (niños y adultos también), pueda ser expresado, esta es entonces nuestra labor, como analistas, docentes, acompañantes terapéuticos, padres y madres, etc.
No me gustaría concluir este trabajo sin resaltar la importancia de la etapa adolescente en el análisis de adultos.
“Anna Freud (1965/1973) señaló la necesidad de revivir las experiencias adolescentes en el análisis de adultos y más recientemente A. Green (1993), J. Guillaumin (1985), A. Novelletto (1995), D. Gedance (Gedance, 1997) y Richard (2011), entre otros, han insistido en la necesidad de reconstruir la crisis de pubertad para valorar cómo las transformaciones del cuerpo púber que hicieron posible la actuación de los deseos inconscientes y dieron otro peso a las fantasías de la sexualidad infantil, modificaron la percepción de sí y la percepción del otro, ambos como seres sexuados. Y, también, cómo estos cambios corporales contribuyeron o no a la reorganización del psiquismo.” (García, M. 2018) (p. 852)
En el consultorio, es inevitable y completamente necesario, regresar a los pilares de las instancias psíquicas, formadas en primer lugar en la niñez y reformadas o reconstruidas a lo largo de la adolescencia. ¿Qué pasará entonces con la psique de los adolescentes?, ¿Qué cambios vamos descubriendo que se diferencian de las generaciones anteriores?, ¿a partir de cuándo empieza a considerarse “nuevas generaciones”?
Para Green, la idea fundamental compartida por la mayoría de los psicoanalistas de hoy, es que la adolescencia no es solo una etapa cronológica sino también una forma de funcionamiento mental que, aunque es más específica de un momento determinado de la vida, continuará actuando más o menos silenciosamente dentro de cada uno, de manera que se puede decir que nunca será totalmente superada.
Señala también que la adolescencia reencontrada en el adulto no se refiere a toda la adolescencia ni tampoco a su fiel reconstrucción sino a sus derivados, efecto del après-coup, es decir, de la continua resignificación de los acontecimientos psíquicos.” (García, M. 2018) (p. 852)
Tal y como diría Paola Hamui citando a Blos, “la adolescencia es una segunda oportunidad para la psique, de reorganizarse y redefinirse.”
A manera de conclusión, respondiendo a mi pregunta con distintos puntos de vista ¿Qué debemos hacer como analistas en formación con las adolescencias actuales en la práctica clínica? (algunos ya formados)
“El psicoanalista de adolescentes tiene como objeto (de placer, diría Manuela Utrilla) el acercamiento, desde la comprensión transfero-contratransferencial, a la complejidad de la estructuración psíquica durante el proceso adolescente. Su difícil tarea proviene de que el adolescente se halla inmerso en una subjetividad que va instaurándose entre movimientos de construcción-deconstrución, de identificación-desidentificación, de investimiento-desinvestimiento.
Subjetividad que, por ello, aún no puede resolver sus conflictos ni elaborar el dolor psíquico por sus objetos (internos y externos) puesto que ello implicaría «dejar atrás» del mejor modo posible el proceso adolescente mismo.
El adolescente se cuestiona su propia identidad y sus propios deseos que inmerso en su confusión con sus objetos internos y externos— apenas puede reconocer como suyos.
Su lucha contra la dependencia infantil y su inseguridad con sus objetos se instala en el vínculo terapéutico, «imponiendo» al analista (sobre todo en la pubertad y primera adolescencia) el «recrear» un setting y una forma de interpretación que permita a un yo muy frágil soportar la incertidumbre, para poder pensar y pensarse.” (Albamonte, M. Á., Ferrándiz, C., Lloret, A., Montés, I. & Palop, M. D. 2008) (p. 183 y 184)
“Como psicoanalistas hemos de estar abiertos a la investigación de los efectos de los nuevos ideales culturales en la conformación de las instancias psíquicas. Tal apertura sólo será posible si somos capaces de no dejarnos coaccionar por lo normativo y por la fantasía retroactiva de que «todo tiempo pasado fue mejor».” (Aduriz, S., Bassols, S., Coriat, M., Hernández, M., Palacios, E., Rodríguez, P. N., Romano, S. & Silva, M. A. 2006) (p. 125-126)
La intención de este trabajo era plantear cuestionamientos basándome en teoría psicoanalítica, para buscar respuestas y tal vez soluciones para la práctica clínica y laboral, es claro que además de visibilizar parte de nuestro contexto social hoy en día, este trabajo nos invita a seguir cuestionando las adolescencias actuales.
Bibliografía
- Aduriz, S., Bassols, S., Coriat, M., Hernández, M., Palacios, E., Rodríguez, P. N., Romano, S. & Silva, M. A. (2006) Violencia adolescente, ¿nuevo malestar en la cultura? Revista de Psicoanálisis (APM) 49:115-133
- Albamonte, M. Á., Ferrándiz, C., Lloret, A., Montés, I. & Palop, M. D. (2008) Matices de la transferencia y su abordaje en la adolescencia. Revista de Psicoanálisis (APM) 53:183-192
- Amorós, E., Puchades, S., Renes, G. & Vidal, M. (2018) ¿Nuevos ideales? ¿Nuevos padres? ¿A qué aspiran los adolescentes hoy?. Revista de Psicoanálisis (APM) 83:377-396
- Blos, P. (2018) El segundo proceso de individuación de la adolescencia. Revista de Psicoanálisis (APM) 84:685-710
- García, M. H. (2006) Suicidio adolescente, escisión del yo y del objeto. Revista de Psicoanálisis (APM) 48:167-184
- Gobierno de México. (2015). ¿Qué es la adolescencia? Secretaría de Salud. Recuperado de https://www.gob.mx/salud/articulos/que-es-la-adolescencia
- Gutton, P. (2024). Depresión y suicidio en la adolescencia. Paradiso Editores.
- I (2024). EAP: Suicidio (EAP-Suicidio24). Recuperado de https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/EAP_Suicidio24.pdf
- Rodriguez, J. Hernandez, J. Quevedo, D., (2015). Generation X and Generation Y. An approach of consumption values toward roses in the South of the State of Mexico. Conference Paper/ Presentation. 10.22004/ag.econ.210968
- Imagen: Pexels/Los Muertos Crew