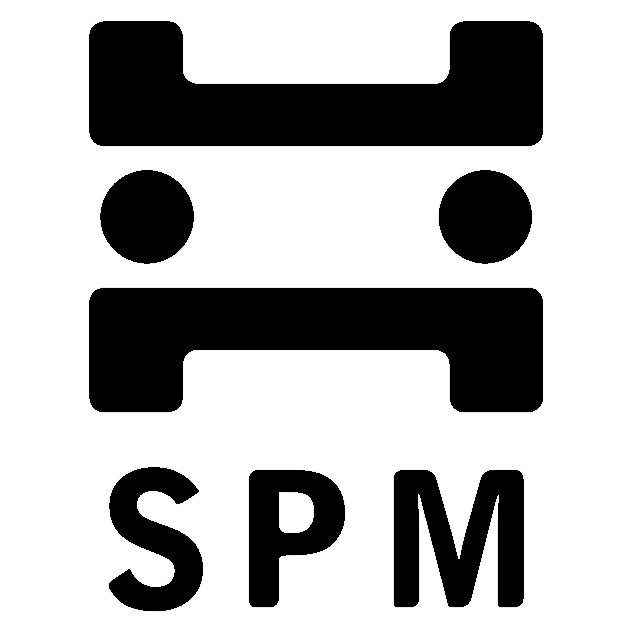Por: Mariana Flores
Con dedicatoria especial para Alejandro Radchick, porque en mi experiencia personal, cada uno de nuestros analistas, supervisores y profesores van conformando las ramas que sostienen nuestro propio nido.
Hace algunos días, entre luces apagadas, camas sin deshacer y el refrigerador vacío, lancé hacia mí una pregunta que al menos en mi cabeza no parecía importante ¿Qué hago con el espacio que me sobra? Ante este cuestionamiento que me parecía pasajero, sentí como si hubiera una mordaza invisible a manera de prohibición que no me dejara hablar todo lo que ocurre alrededor de la partida de los hijos en tanto al ciclo vital que determina es hora de independizarse. Metafóricamente se ha llamado “nido vacío”. Inicié reflexionando desde la honestidad temerosa de reconocer si cumpliste o no la misión, hasta una sensación silenciosa de perder la propia identidad, dejé ver mi cuestionamiento real ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la maternidad? pues siempre hemos sido regidas por un imaginario maternal colectivo que se arraiga hasta el final de nuestros días.
Comencé a ver algunos documentales breves de National Geographic, con el propósito de encontrar respuestas no estereotipadas, me llamaba la atención la forma en que las aves configuran sus nidos y afrontan la partida de sus pajarillos. Me percaté que hasta las más poderosas águilas se lo piensan cuando abandonan el nido, ya que un salto de 25 metros de altura se convierte en un acto fe. En otro caso, son los pájaros machos los que tejen el hogar con espinas afiladas para alejar al depredador. Por ejemplo, las aves “Cuco” son abusivas cuando se trata de empollar, reemplazando sus huevos para que otros incuben; por lo que los hermanos adoptivos nacen antes, por su mayor tamaño tienen la posibilidad de tirar los huevos del nido y quedarse como hijo único, para recibir todos los cuidados de los padres adoptivos. Por lo tanto, me interrogué, si en otras especies no existe un nido estigmatizado, ¿cómo puede ser que la literatura siga abordando este tema desde un constructo social muy arraigado? Somos humanidad, somos inmensidad y contenemos multitudes…fue esta la razón por la que decidí escribir sobre lo que se habla poco.
El término “Síndrome del nido vacío” fue definido por primera vez en los años 70´s por la psicoterapeuta neoyorquina Rose Oliver, quien se refirió al mismo como la reestructuración de una relación entre los padres y sus hijos cuando dejan de cumplir este rol y no les ha sido fácil desprenderse del mismo.
Esta fase de culminación de la crianza es considerada para muchos autores como una condición de desmotivación, ansiedad, vacío, entre otros sentimientos. Los estudios reflejan que los síntomas se marcan en su mayoría en mujeres porque su lazo maternal es más fuerte que el del padre. Agudelo, Bedoya y Osorio (2016) plantean que junto con la pareja deviene un aislamiento porque la etapa de la guarda ha terminado.
Grinberg y Grinberg (1976) agregan que en el momento que el individuo siente que ha llegado al punto medio de la vida, comprueba que ha dejado de crecer y ha comenzado a envejecer. Ya ha vivido la primera fase de la vida adulta, ha establecido su familia y ocupación (o debiera haberlas establecido) Sus padres han envejecido o han muerto y sus hijos están en el umbral de la adultez. Eso lleva entonces a una angustia frente al cambio que determina la necesidad de resguardarse de que todo permanece igual, de que las estructuras no se modifican ya que implica una amenaza al sentimiento de identidad. “La tendencia o necesidad de evitar cambios puede alcanzar, en ocasiones un alto grado de patología, llevado mediante la compulsión a la repetición, a conservar a cualquier grado (la neurosis misma, la enfermedad somática o la psicosis). Grinberg y Grinberg (1976, pág. 83)
Ante la idea, que el ciclo vital del ser humano debiera darse al igual que el de las aves por un orden biológico y no es así del todo, pues la realidad social construida se impone a un ciclo natural, investigué sobre algunos puntos de vista. Carmona (2009) sostiene que el ciclo vital del desarrollo humano está mediado por múltiples factores: influencias normativas relacionadas con los procesos biológicos (pubertad, menopausia); características socioculturales (ingreso al colegio, a un empleo, jubilación, nido vacío); influencias históricas que suceden durante el ciclo de una generación y que tienen un impacto positivo o negativo en quienes la conforman (guerras, pandemias, crisis económicas); y en último lugar, hace referencia a influencias no normativas que tienen relación con las experiencias personales (muerte de un padre, divorcio). En respuesta Baltes (como se citó en Aizporua et al., 2020) fue más allá, su entendimiento es desde una perspectiva evolutiva, propone como características del desarrollo humano las siguientes: es duradero, multidimensional, multidireccional y plástico. A duradero se refiere porque no está sometido a ningún periodo de edad; multidimensional en tanto existen dimensiones biológicas que implican cambios en la naturaleza del individuo (específicamente en sus procesos de pensamiento, lenguaje, en las relaciones emocionales y en la personalidad); multidireccional, porque el desarrollo implica crecimiento y deterioro; y plástico porque el ser humano tiene la capacidad de amoldarse al cambio, el cual permite su adaptabilidad a las variables externas del ambiente.
Aizporua et al. (2020) agregó la necesidad de hacer un corte distinto de la realidad, pues en la actualidad existen diferentes tipos de configuraciones familiares que han hecho su aparición en una sociedad donde la libertad y el respeto a la diversidad son nuevas señas de identidad.
Erikson (1993) abordó el tema basado en otra historicidad social, sin embargo, se imaginaba un buen debate entre Marx y Freud valorando al hombre y a la mujer por su capacidad productiva-reproductiva, razón que de alguna manera se entrelaza con la etapa del climaterio y menopausia (Dante citado por Lugones, 2001) decía acerca de este ciclo: “la mujer se parece a una reina destronada o más bien a una diosa cuyos adoradores ya no frecuentan su templo”, han sido siglos que se ha percibido este momento como la futilidad de la mujer y sin embargo pocas alzan la voz para hablar de ello y ser contestatarias ante una sociedad que tiene sobrevalorada la juventud y la capacidad de procrear.
Erikson, estableció ocho etapas del hombre, la octava, la denominó “Integridad del yo versus desesperación”, aquí habló de la necesidad de una re-integración yoica para no aceptar un único ciclo de vida como algo que debe ser y no permite sustitución alguna. Señaló que la desesperación que enfrenta el ser humano en esta etapa se expresa en el sentimiento de que ahora el tiempo que queda es corto, demasiado breve para intentar otras vidas y pensar en caminos alternativos, por lo que muchas veces estos adultos reavivan sus conflictos infantiles, sostiene que los niños sanos no temerán a la vida si sus mayores tienen la integralidad necesaria para no temer a los finales.
Entonces, si el ciclo de la vida no es lineal ni descendente y por mucho tiempo hemos estado consagrados a creencias de crianza que nos fueron heredas. En el vacío de un nido ¿hay falta o es un espacio que se libera para recuperar la integridad del “ser”?
Desde trabajos anteriores he planteado como hipótesis, que la forma en que habitamos el mundo externo tiene una gran trascendencia en el habitar interno, Heidegger utiliza el término alemán “Wohnen” para describir que habitar implica una relación de morada, pero también de pertenencia y significación. La forma en que internalizamos el espacio exterior es esencial para la comprensión de nosotros mismos y de nuestras relaciones de objeto. Por otro lado, la necesidad “de cuidado y pertenencia”, es intransferible, pues el ser humano sobreviene del auxilio externo, siendo la construcción psíquica el producto de la trama vincular, del encuentro con lo diferente (tanto con “el otro” como con lo “otro”).
Si bien, el cuidado y la pertenencia son inmutables, en la actualidad, distintos autores consideran que la función materna y paterna no son patrimonio del género, sino que ambas funciones pueden estar presentes en los dos tanto en el nivel consciente como en el inconsciente, también sostienen la existencia de un cambio cultural donde los criterios de afinidad entre las personas van ocupando de modo creciente el espacio antes reservado para los lazos genéticos, el matrimonio antes constituido con fines reproductivos, hoy busca ser un espacio de transformación. Aizpurua, et al. (2020) habla de la necesidad de superar el término “familia” y considerar nuevos conceptos como “formas de convivencia” o “formas de vida familiar”, estas últimas las define como un espacio de encuentro y desencuentro de sujetos vinculados por un motivo común, y ese espacio psíquico colectivo será el escenario privilegiado para el despliegue de mutaciones organizativas y procesos de transformación. Muestra cómo en la actualidad existen nuevas maneras de pensar y vivir la alteridad en los márgenes de lazos de parentesco, filiación o consanguinidad. Anteriormente las normativas legales no contemplaban en su definición de familia a los que vivían solos o a las parejas no casadas. En nuestros días, los vínculos familiares están organizados alrededor del compromiso emocional y es vital la elección de pareja, por eso, hacen su aparición familias con diferentes adjetivos: clásica, monoparental, de padres divorciados, homoparentales, familias ensambladas, parejas sin hijos. Estimo que frente a estas nuevas realidades para el psicoanálisis aún quedan en el aire respuestas de cómo se está construyendo el psiquismo de estos futuros seres humanos que en ellas se desarrollan.
Por otro lado, estamos migrando del concepto de paternidad a parentalidad, pues el lazo consanguíneo es superado por quien ejerce la función, actualmente la parentalidad se está edificando más allá de la diferencia sexual masculino/femenino, por tanto, se están desdoblando un conjunto de combinaciones que también para el pensamiento psicoanalítico dejan un halo de incertidumbre sobre la calidad de estas funciones o de los objetos parentales como pilares de la construcción del psiquismo. Aizpurua, et al. (2020) afirma: “El término parentalidad viene a designar el proceso por medio del cual se deviene padre o madre desde el punto de vista psíquico, no solo desde el biológico”.
El psicoanálisis contemporáneo se está dando la oportunidad de repensar y dudar de la organización edípica freudiana, Aizporua, et al. (2020) considera que Freud dejó enfatizado el objeto -madre omnipresente desde el inicio de la vida del bebé y dio un rol privilegiado al padre o al objeto parcial paterno (pene) en el proceso de restauración de la relación madre-hijo. Una de las críticas que se hace a su teoría, es que las figuras paternas, en algunos textos quedan idealizadas. Para el autor, fue Winnicott quien se atrevió a mirar el abismo que deja el fallo de la función materna y habló de la “madre suficientemente buena”. Por otro lado, Bion también influenciado en las ideas de Klein abordó la capacidad o no de la madre de tolerar los temores que proyecta el niño, a lo que llamó “capacidad de réverie”, agregó que esta competencia no solo queda en la función materna, sino que contiene el amor del padre, abriendo un lugar importante a la función paterna como contenedora de las vivencias.
Por lo tanto, otra mutación del “nido vacío” bebería dejarlo de ver como un síndrome, para llevarlo al campo de la evolución y considerarlo como proceso de transformación, pues un síndrome, solo muestra la cara de sintomatologías y conflictos psicológicos, sin poner la mirada en la oportunidad del encuentro con la identidad y la subjetividad pérdida, así como el replanteamiento del espacio propio alrededor de lo construido.
Si partimos de la idea del “nido” como habitar, con diferentes tipos de vinculación y como un legado psíquico que se conforma desde la intersubjetividad, intrasubjetividad, transubjetividad y además es evolutivo. Me gustaría destacar que el estigma de un nido convencional ha quedado atrás, por lo que también es sustancial reconocer cómo se desdoblan las nuevas maternidades. Por ejemplo; el nido de madres solas, divorciadas o viudas es una de las organizaciones con mayor porcentaje en el mundo, más del 53% de mujeres asumen la crianza en solitario. Para Meler (2004) este tipo de organización también ha recaído en descripciones estereotipadas acerca de varones egocéntricos y hedonistas con mujeres tiernas y altruistas que se quedan a cargo de los hijos por la ausencia del padre. Lo que se dice poco, es que la mujer no siempre está vestida por el altruismo y la abnegación sugerente, sin embargo, sostiene los lazos familiares, aun cuando ha sido objeto de una manipulación para delegarle una responsabilidad a la cual el hombre desertó o faltó.
En cuanto al nido ensamblado, se ha constituido por aquellos que ante la disolución un proyecto familiar apuestan nuevamente a la unión conyugal, a la crianza conjunta y no siempre significa que vivieron felices para siempre, pues las relaciones se mueven entre la envidia, la competitividad y la necesidad de aceptación. El nido por adopción puede estar sostenido desde la transgresión o el castigo que sienten los padres ante la esterilidad o infertilidad. En esta morada hay una huella de falta, para Green (1972) la esterilidad hiere a nivel narcisista como una mutilación o desvalorización a nivel objetal y libidinal.
En el nido con hijos migrantes, la partida no es tan clara, es ambigua porque arropa la idea de un posible retorno. Se vive como si la familia estuviera quebrantada por un vacío, la herida de sus integrantes es permanente por la tensión que produce el distanciamiento. Vázquez y Salas (2019) opinan que cuando hay incertidumbre sobre la condición de los hijos, estas familias cohabitan con el cansancio, la culpa y la hostilidad reprimida.
También existen aquellos hogares donde el nido nunca ha quedado vacío porque los hijos no podrán partir por alguna discapacidad. Guevara, y González (2012) exponen que estos ambientes contienen un alto grado de angustia que surge por un desequilibrio entre la percepción de las demandas y las capacidades para hacerles frente. El trauma es tan grande, que en ocasiones se hace poco narrable por lo que el silenciar la situación es utilizado como defensa contra el dolor.
Bauman (2012) habla de una sociedad liquida marcada por la fluidez, la incertidumbre y la provisionalidad; lo articula con la disolución de modelos claros de parentalidad donde a pesar de que hay un refugio identitario más firme que las diferencias de sexo, la subjetividad se pierde. Por consiguiente, podemos sumar a nuestra categorización, aquellos “nidos líquidos”, como estos donde los padres originan ambientes que son perjudiciales para los hijos o bien, los nidos en los cuales los hijos no quieren o no pueden emanciparse. Numerosos estudios reportan que la llamada generación “canguro” es un fenómeno que ocurre con mayor frecuencia, en espacios urbanos con alta escolaridad. Dejar la casa de los padres es un hecho que se realiza en edades cada vez más avanzadas, salir del hogar, en el presente ha dejado de ser necesariamente un acto de independencia, la autonomía que hoy buscan los jóvenes no está ligada a salir de la casa de los padres. De la misma manera existen los hijos “boomerang” que alude a aquellos que, habiendo salido del hogar paterno, ya sea para estudiar, unirse o trabajar vuelven al nido familiar.
Hasta este punto, hemos hablado poco de la otra cara del nido vacío, en esta línea me refiero a la sensación ante el fracaso de la tarea materna durante el tiempo que estuvieron los hijos en el nido ¿quién ha puesto estándares tan altos? ¿tenemos derecho o no a fracasar en la tarea? Aizpurua, et al. (2020) consideran que Freud idealizó la maternidad y su obra contribuyó a esa romantización tanto en la identificación de la mujer con la madre, como el poner al hijo al centro de los intereses, incluso habló de ser el sustituto del anhelado pene. Para Simone de Boauvoir (como se citó en López, 2023) la identificación de la mujer solo con la madre se convertía en una tara para su liberación, supeditándola a ser únicamente especie. López (2013) opina que la mujer actual trae sobre sus hombros una maternidad intensiva, que ahora exige ser la cuidadora principal durante los primeros años de vida, así como el ejercicio de la lactancia exclusiva o prolongada, es intensiva, porque hay una gran aceptación del colecho, el apego y buscan como única opción el parto natural. A título personal, no tengo claro si psicoanálisis ha dado la vuelta del todo a la función de la madre socialmente estereotipada. Hoy en día en el consultorio se escucha la voz real de las mujeres que se oponen a la exigencia de ser madres perfectas, donde la culpa y la angustia protagonizan las sesiones por quitarle el rol exclusivo a la maternidad y desarrollarse en otros ámbitos. Con temor abren una narrativa ambivalente, revelan como una falta cometida no ser madres consagradas, muchas son atrapadas por el estereotipo de la madre cuyo amor es “incondicional” y de la idea de maternidad como identidad univoca, por lo que se llegan a sentir monstruosas, aunque entienden que no existe relación humana en la que se pueda amar a otra persona en todo momento.
Dadas estas condiciones devenidas de un mandato transgeneracional, podremos entender la génesis de algunas patologías que vemos en la clínica, pues los hijos se convierten en las compensaciones de las heridas anímicas de los padres. El narcisismo secundario descrito en la teoría de Kernberg (como se citó en López, 2023) revela que la representación objetal queda convertida en el propio self por los fantasmas de identificación proyectiva que borran los límites del sí mismo. Por otro lado, la madre cocodrilo señalada en el “estrago materno” de Lacan, pone de relieve que la única propiedad privada de la mujer son los hijos y sin ellos la vida pierde sentido. Asimismo, Radchik, (2022) lo destacó en el “complejo de Blancanieves”, retomando la teoría de Klein, señaló que la manzana podría representar la existencia de un pecho malo y aniquilador ofrecido por una madre en venganza al florecer sexual de su hija. No podemos dejar de lado que muchas mujeres no han tenido idea de lo que desean o pueden elegir, por eso asumen que asumir la feminidad adulta es ser como las otras mujeres sólo “madre”, y ante la negativa de otras opciones, la envidia y la frustración son coincidentes, más aún, cuando esa diversidad de despliegues del “ser” se ve en un otro que es la hija, quien al igual debe obedecer los mandatos a los que ella se sujetó.
Para concluir, me gustaría enfatizar que el “nido vacío” no significa oquedad ni falta, puede ser interpretado como el espacio transicional que permite la creación de un mundo propio, un proceso dinámico de identificación/desidentificación con lo adquirido, lo cual contiene lo pasado, lo presente y lo futuro de nosotras mismas. Grinberg y Grinberg (1976) opinan que la solución saludable sería poder elaborar esta vivencia depresiva sin tener que recurrir a mecanismos maniacos o cualquier tipo de defensa externa. La envidia destructiva de la que habla Radchik puede ser neutralizada por la admiración y la gratitud, con ello renace la esperanza a través de la sensación profunda que los tormentos del duelo, culpa y persecución podrán ser superados si se enfrentan con reparación auténtica. El “nido vacío” tiene la posibilidad de ser un encuentro con la subjetividad e identidad pérdida o bien, una creación de aquello que nunca existió. Entendiéndolo de esta manera, se gana la posibilidad de disfrutar la vida adulta, de una profundización en la toma de conciencia de las cosas, en la comprensión y en la autorrealización. Considero que nunca es tarde para hablar de lo que no se ha dicho. Lo escribió la feminista francesa Florence Thomas: “Aunque hayamos intentado impedir el robo cosiendo prácticamente nuestra persona a la piel de nuestra alma, muy pocas mujeres alcanzan la mayoría de edad con el pellejo intacto, apartamos a un lado nuestros pellejos mientras aprendemos a danzar. Deseamos conocer el mundo, pero ya hemos perdido la piel”.
Bibliografía:
- Aizporua, P. et al. (2020) La parentalidad interrogada. España: Asociación Psicoanalítica de Madrid.
- Agudela, J. Bedoya; J y Osorio, D. (2016) Ser mujer; entre la maternidad y la identidad. Revista Poiésis 306-3113-
- Bauman, Z. Sobre la educación en un mundo líquido. Conversaciones con Ricardo Mazzeo. Barcelona, España: Editorial Paidós.
- Carmona G. (2009) Estilos vinculares y afrontamiento de la pareja en la transición del Nido Vacío. Colombia: Universidad de Colombia.
- Erikson, E. (1993) Infancia y Sociedad. Buenos Aires. República Argentina: Editorial Lumen-Horme.
- Green A. (1972) De locuras privadas. Buenos Aires: Amorrortu Editorial.
- Grinberg, L. y Grinberg, R. (1976) Identidad y cambio. Buenos Aires: Biblioteca de psicología profunda. Editorial Paidós.
- Guevara, Y. y González (2012) Las familias ante la discapacidad. Ciudad de México, México: Facultad de Ixtacala. Recuperado de: https://www.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin/vol15num
- López, L. (2023) El fanatismo parental: El hijo como necesidad excesiva y como objeto transicional. Revista El Psicoanalítico. Recuperado de: https://www.elpsicoanalitico.com.ar/el-fanatismo-parental-el-hijo-como-necesidad-excesiva-y-como-objeto-transformacional/
- Meler, I. (2004) Familias contemporáneas. Las representaciones literarias como un analizador significativo. Buenos Aires. Recuperado de: https://dspace.uces.edu.ar/jspui/bitstream/123456789/1549/1/Meler_2004_ActPsi-316.pdf
- Thomas, F. (2001) La mujer tiene la palabra. Bogotá Colombia: Editorial Aguilar.
- Radchik, A. (2022) Mapas de lo inconsciente. México: Sociedad Psicoanalítica Méxicana.
- Vázquez, J. y Salas, R. Síndrome del nido vacío con hijos migrantes. Maracaibo, Zuila: Universidad Rafael Urdaneta. Recuperado de: https://documentos.uru.edu/pdf/ART/PIAA.3201-20-00147.pdf
- Imagen: Pexels/Nui MALAMA