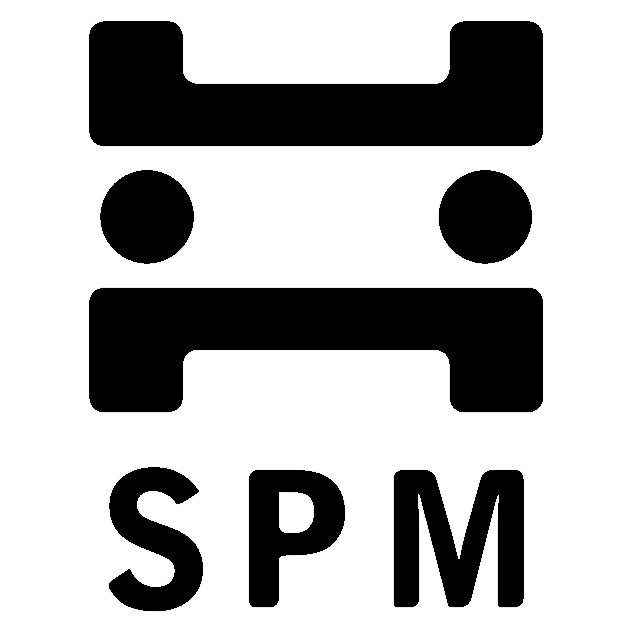Por: Cristóbal Andrade
Dado que las redes sociales ya son un pilar para la vida en comunidad, y difícilmente encontramos a alguien que no utilice alguna de ellas, creo que sería importante hablar de cómo han modificado mucho más que nuestro mundo físico, y no estoy hablando de la creación del mundo virtual, que me parece que también debe ser explorado, pero si hablo de cómo es que estas herramientas afectan en nuestro mundo psíquico. Pensar en que el uso de las redes sociales es fundamentalmente práctico sería un error puesto que, además del uso necesario de estas herramientas para la vida, también se despliegan en estos objetos varios contenidos inconscientes. Que, a diferencia de muchas otras herramientas, pensemos en el clavo o en el martillo, que pueden tomar formas simbólicas, las redes sociales son objetos infinitos y polimorfos en los que descargamos de una manera más amplia nuestro inconsciente; aquí exploraremos una de las funciones que le damos a esta herramienta.
Hoy en día se puede encontrar cualquier contenido multimedia en la red y no solo porque alguien más lo creó, sino porque ahora contamos con la Inteligencia Artificial que proporciona elementos necesarios en el momento necesario y sin demasiadas restricciones satisface cualquier deseo.
La pregunta para todos los internautas entonces sería: ¿qué desean? Es difícil equivocar la respuesta, contestaría Freud (1929)
Aspiran a la felicidad, quieren llegar a ser felices, no quieren dejar de serlo. Esta aspiración tiene dos fases: un fin positivo y otro negativo; por un lado, evitar el dolor y el displacer; por el otro, experimentar intensas sensaciones placenteras. (p. 16)
Expliquemos entonces el principio del placer a través de las redes sociales. Los internautas buscan satisfacer sus necesidades con consumo de contenido multimedia erótico/libidinal (metafóricamente hablando) y desean deshacerse ¿de qué? Aquí parece haber dos opciones. De experiencias pasadas y dolorosas que no tienen nada que ver con las redes sociales, sino con el mundo externo, o del dolor de la pérdida de cada una de las pérdidas que se producen con el uso de estas herramientas. No quiere decir que una niegue a la otra, más bien la evoca.
Es muy claro ver las perdidas en las redes sociales; cuando existe un estímulo, que satisface al consumidor, tendrá que llegar eventualmente el cesé de esta satisfacción (ya sea por qué se termina o por qué se suspende el estímulo) entonces hay una perdida, un vacío que se intenta tapar con más contenido. Esta acción me hace pensar en una perdida melancólica en la que “no conseguimos distinguir claramente lo que el sujeto ha perdido y hemos de admitir que tampoco a éste le es posible concebirlo conscientemente” (Freud, 1993, p.2581). Claro que la pérdida de un video, de un escrito o cualquier otro contenido multimedia no llevará a nadie a un conflicto psíquico, más bien se está representando un conflicto a través del acto. A mi parecer, este conflicto tiene que ver con lo que Green plantea en la madre muerta: “Se trata de la repetición de una depresión infantil” (Green, 1986, p.214) “en la que el yo pondrá en práctica una serie de defensas de otra índole” (Green, 1986, p.216) que expondré a continuación. Para esto utilizaré el fenómeno de los influencers como ejemplo.
La primer defensa en su lista es:
“la desinvestidura del objeto materno y la identificación inconsciente de la madre muerta. La desinvestidura, sobre todo afectiva, pero también representativa” (Green, 1986, p.216). Pensemos en que no hay un vínculo completo en las relaciones de las redes; únicamente se pueden apreciar fragmentos de contenidos ajenos con pequeñas interacciones que no llevan a ningún tipo de relación. Además, los algoritmos determinan qué tanto se puede ver a los otros y, aún más importante, los mismos creadores de contenido deciden qué tanto desean mostrarse; esta fragmentación dificulta mucho más la vinculación.
En cuanto a la identificación, Green (1986) agrega:
Esta identificación, condición de la renuncia al objeto (…) y de su conservación en el modo canibálico, es inconciente. (…) La retirada es retorsiva: está destinada a desembarazarse del objeto. En las ulteriores relaciones de objeto, el sujeto, presa de la compulsión de repetición, habrá de poner activamente en práctica la desinvestidura de un objeto en vías de decepcionar. (p. 217)
y se observa como un suceso común en las redes, no importa que el creador de contenido, político, o artista sea muy querido, en cuanto dice/hace algo que no es considerado moralmente bueno, entonces debe ser funado y sepultado. La multitud desaparece de entre sus seguidores porque si no, será representante de su forma de pensar y, por consiguiente, será igual de malo que él y que su contenido. Y no es que suceda una vez, cada vez que un ídolo se equivoca, se repite este proceso.
El segundo mecanismo de defensa es:
La pérdida del sentido (…) del sujeto, quien se atribuye, en una megalomanía negativa, la responsabilidad de la mutación, existe una desproporción insalvable entre la falta que el sujeto se reprocha haber cometido y la intensidad de la reacción materna. (Green, 1986, p.217)
Es decir, al no tener, no ser, no hacer, lo que todos estos influencers sí, entonces el error es propio. Ellos son buenos y poderosos, entonces el problema debe residir en el espectador, que no puede acceder a lo mismo.
El mecanismo tres habla de un odio secundario, probablemente causado por la pérdida de sentido mencionado con anterioridad. Aquí podemos encapsular los comentarios y el odio que tanto se ve en estos sitios, pero creo que es un mecanismo en el que se debería profundizar más. Por lo pronto solo mencionaré el uso de las redes como descarga de agresión y los comentarios de odio que aparecen en cada publicación, pero me parece que sería importante retomar este punto en otro trabajo, pues creo que es un tema que se expande más de lo que aquí podremos hablar.
Continuaré entonces con el cuarto mecanismo mencionado por Green. “la excitación autoerótica que se instala por la búsqueda de un placer sensual puro, placer de órgano en el caso límite, sin ternura, sin piedad, que no necesariamente se acompaña de fantasmas sádicos” (Green, 1986, p.217). En este punto hay que tratar al ojo como nuestro órgano estimulado, pues es quien recibe placer. Pensemos que en esta ocasión es un órgano pasivo, puesto que recibe y recibe información sin necesidad de tener una respuesta activa, la agresión, acción, masturbación pasará a ser de los dedos que más allá de la violencia que pueden ejercer con los comentarios, también son quienes se mueven para proporcionarnos más contenido.
Y finalmente, el mecanismo número cinco
La procura de un sentido perdido estructura el desarrollo precoz de las capacidades fantasmáticas e intelectuales del yo. (…) Esta actividad intelectual sobreinvestida lleva consigo una cuota considerable de proyección. La proyección no siempre es un razonamiento falso. Lo que define a la proyección no es el carácter verdadero o falso de lo proyectado, sino la operación que consiste en llevar a la escena de afuera (…) lo que debe ser rechazado y abolido adentro. (Green, 1986, p.218).
Entonces las redes sociales nos permiten desplegar todos esos contenidos proyectivos en tantos objetos como queramos, y las guerras, los desaparecidos, los insultos, la apropiación cultural, la brutalidad policiaca y todas las demás noticias amarillistas que inundan las Redes, no nos mueven por su calidad de buenas o malas, nos mueven por todo lo que nosotros depositamos en las figuras que perpetúan los actos y el saber moral y el anonimato provee un refugio para así escapar de las represalias.
Con esto hemos logrado explorar los funcionamientos y las satisfacciones que brindan las redes sociales, y nos queda una cuestión que responder: ¿Por qué? ¿De qué se están defendiendo los internautas? Freud (1929) planteaba que había tres formas de llevar las dificultades de la vida, distracciones, sustituciones y narcóticos. Y si bien es cierto que esta actividad nos nutre de pequeñas satisfacciones y de algunas distracciones, me parece que es aún más profundo que eso. Me parece que como lo señala Green, es un proceso en el que “no solo se trata de evitar la frustración, sino que se trata de negarla” (Green, 1999, p.7); puesto que “El inconsciente solo existe para un yo que sea capaz de tomar conciencia de él, o para una conciencia que sea un atributo del yo” (Green, 1999, p.54). Entonces si se bombardea sin parar con placeres, y perdidas, lo inconsciente no tiene lugar, solo sensaciones que sin importar como sean recibidas, evitan el resurgimiento lo inconsciente, que no es inmovilizado, solo aplacado. Como si la capacidad de introspección fuera retenida, amordazada y sometida ante un Yo inseguro, asustado y enojado.
En el texto de la sombra del objeto, Bollas (1987), nos ayuda a profundizar en la introspección, cuando habla sobre el meditar absorto:
El meditar absorto forma parte de la capacidad receptiva, que se establece como un aspecto valorado del análisis en virtud de la aptitud del analista para recibir al analizando durante sus estados de silencio. La aptitud para recibir, que habilita la función mental del meditar absorto, es susceptible de promover otro proceso mental: la evocación. El meditar absorto es informe, un vagar sin rumbo por entre aptitudes perceptuales, como imaginar, ver, oír, tocar y recordar. La evocación describe el estado pasivo en el que arriban los elementos más activos de lo sabido no pensado. Acaso esto tenga alguna relación con el retorno de lo reprimido. (p. 325)
En este accionar cuasi maníaco del uso de redes sociales, no solo es que las personas se nieguen a quedarse en silencio con otra persona, sino que no son capaces de quedarse en silencio con ellos mismos. No es que se oculten los pensamientos al Otro, sino que hay un intento de aniquilación del pensamiento. A partir del consumo de contenido multimedia se controlan los sentidos. La vista, y el tacto son requeridos en buena parte de esta experiencia y así el recordar y el imaginar disminuidos. De todas formas, no es suficiente. “nada de lo una vez formado puede desaparecer jamás” (Freud, 1929, p. 8) y aunque hayamos sido engañados por el trampantojo[1] de las redes, y creamos que efectivamente nos dan placer y satisfacción, basta con voltear a ver la necesidad de continuar consumiéndolas para darnos cuenta de que no es así. Que en realidad el consumo de estas redes busca negar un vacío. Se trata de una ilusión de control que nos permite negar todas las pérdidas y al mismo tiempo recrearlas (Lacan, 1964). Creando así una distracción que no permite trabajar con las pérdidas simbólicas, sino únicamente con la sensación de vacío.
Antes de terminar, me gustaría agregar una idea de Zygmunt Bauman (2003)
Lo primero que uno aprende del contacto con los otros es que la única ayuda que nos pueden brindar es el consejo de cómo sobrevivir en nuestra propia e irredimible soledad, y que la vida de todos está llena de peligros que deben ser enfrentados y combatidos en soledad. (p. 41)
Esta frase nos hace pensar sobre la inevitable soledad de la que se intenta escapar a través de las falsas conexiones de las Redes sociales, y de dónde nace esta necesidad de ilusoria satisfacción. En realidad, el uso de esta herramienta en cuanto al mundo psíquico se refiere nos hace más llevadera la existencia a través de diluir las sensaciones displacenteras de la experiencia de vivir, y de esta misma forma consiguen preservar el dolor.
Para finalizar, me gustaría aclarar que no tengo nada en contra del uso de las redes sociales; al desarmar cualquier acción que hagamos, encontraríamos más de lo que aparece a simple vista. No obstante, creo que es necesario que estemos al pendiente de la aparición de ciertos fenómenos sociales que invocan el vacío y la depresión; dado que al ser tan comunes podríamos perder de vista lo esencial: como son interpretados estos fenómenos sociales por individuos. Además, es crucial reconocer por qué se está evitando pensar, ya que cuando es difícil reconocer el motivo de angustia o de malestar, podemos sospechar que se trata del aniquilamiento del pensamiento, que al estar tan constreñido se torna aún más abrumador. Se trata finalmente de evitar contactar con lo inconsciente.
Bibliografía
- Bauman, Z. (2003). Modernidad Líquida. Fondo de Cultura Económica.
- Bollas, C. (1987). La sombra del objeto. (J. L. Etcheverry, Trad.) Buenos Aires: Amorrortu.
- Freud, S. (1915). Duelo y Melancolía. En L. López Ballesteros, & J. N. Tognola (Ed.), Obras Completas (L. López Ballesteros, Trad., págs. 2580-2591).
- Freud, S. (1929). El malestar en la cultura. (L. López Ballesteros, Trad.)
- Green, A. (1986). La madre Muerta. En A. Green, Narcisismo de vida, narcisismo de muerte (págs. 209-238). Buenos Aires: Amorrortu.
- Green, A. (1999). The work of the negative. (A. Weller, Trad.) London: Free asociation books.
- Lacan, J. (1964). Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Buenos Aires: Paidos.
- Imagen: Pexels/cottonbro studio
[1] El trampantojo (de «trampa ante el ojo», del francés trompe-l’œil, «engaña el ojo») es una técnica pictórica que intenta engañar a la vista jugando con el entorno arquitectónico (real o simulado), la perspectiva, el sombreado y otros efectos ópticos de fingimiento, consiguiendo una «realidad intensificada» o «sustitución de la realidad»