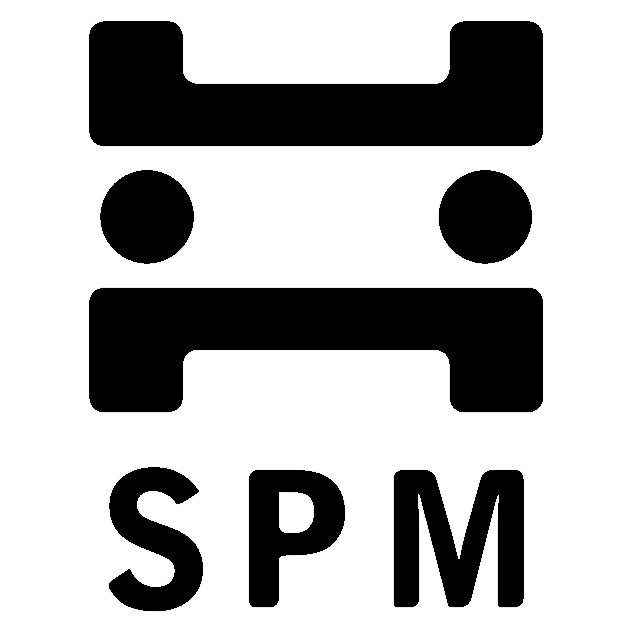Por: Montserrat Montero
México es un país que no está en guerra, pero está en guerra, donde el narcotráfico atraviesa la cultura como un eje transversal. Aunque por más clara que sea su presencia en la sociedad, desconocemos mucho sobre los núcleos familiares de los narcotraficantes y sin embargo, el psicoanálisis nos permite indagar aún en esos temas donde solo vemos la superficie. A lo largo de este trabajo quisiera abordar la narcopaternidad desde el contexto de los hijos de narcotraficantes líderes. Donde más allá del entorno destructivo y marcado por la ilegalidad entran en juego la identificación y los mecanismos de defensa para definir la percepción que tendrán de sus padres y, en consecuencia, el impacto de la figura paterna en su identidad.
Al final del día, no es el padre en sí o su profesión con lo que se identifican los hijos, sino con la imago paterna. ¿Y qué hace que varíe esa imago de un individuo a otro? Para responder, quisiera explorar cuatro posibles vertientes de la relación entre hijos y padres narcotraficantes: la identificación con el padre, la negación de sus partes violentas, el rechazo a su identidad narcotraficante y finalmente la integración del padre.
Podemos entender la narcopaternidad como la relación entre padre e hijo en la que se transmite un legado de poder, prácticas antisociales y una serie de valores vinculados al narcotráfico. Estos hijos son educados en un entorno de abundancia, moralidad distorsionada y normalización de la violencia y desde temprana edad son inducidos al negocio familiar. (Hernández, 2014).
Por un lado, la figura paterna busca la seguridad de sus hijos en un entorno de criminalidad, a cambio de la cual espera una lealtad incondicional. Por otro lado, los hijos se convierten en piezas de ajedrez donde constantemente las disputas criminales ponen su vida y su integridad en riesgo. (Hernández, 2014). Crecen a la sombra del poder del padre, con la promesa de que algún día podrán heredar el imperio familiar, que aparte de poder y riquezas, incluye la violencia y manipulación que los mantuvo en la cima. Además, hay una gran responsabilidad de continuar con el legado que implica un destino del cual no es sencillo escapar. (Hernández, 2019).
La premisa de este trabajo es indagar en la función paterna, sin embargo, el primer lazo con él está parcialmente basado en la relación con la madre (Klein, 1937). La representación del padre surge tanto de la interacción directa en la díada padre-hijo como de la percepción interna que tiene de él la madre (Winnicot, 1969; citado por Abram, 1996). En el contexto de estas familias, es esperado que ella sea el cuidador primario, lo cual para Sigel (1970) implica que el distanciamiento lleve a que se piense más en la figura del padre, eso explica porque en tantos niños la primera palabra es “papá” en lugar de “mamá” (citado por Atkins, 1984).
A pesar de que la madre pueda ser la base de seguridad y confianza, el papel del padre tiene una gran importancia en todas las futuras asociaciones humanas (Klein, 1937). Él facilita la separación con la madre e impacta en el desarrollo de la regulación del afecto, especialmente en el manejo de la agresión (Durbach, 2015). Su función varía dependiendo el autor, para Freud es la autoridad y la ley, para Lacan es una función simbólica y para Winnicott un mediador emocional, pero todos reconocen su necesidad esencial (León, 2013).
El tiempo de interacción con el hijo no es el factor decisivo, sino la calidad del vínculo (Atkins, 1984). En el caso de los narcotraficantes podríamos suponer que sus propias infancias o patologías y sobre todo su profesión impactan en su capacidad de cuidador. La ambivalencia con respecto a ellos aumenta cuando no solo son amados y temidos por razones internas, sino que hay factores externos que lo refuerzan. Estos hijos necesitan al padre como objeto de amor y dependen de él, sin embargo, esto convive con temores de destrucción e incluso aniquilación (Durbach, 2015).
Para Freud (1923) el carácter del yo es “una sedimentación de las investiduras de objeto resignadas” (p.31), aunque dependerá de la capacidad de resistencia del individuo qué influjos adopte y de cuáles se defienda. Dentro de este escenario, los niños desarrollan defensas que los ayudarán a sostener su equilibrio emocional y a proteger su yo, las cuales pueden mantener a lo largo de la vida en pro de la adaptación (Durbach, 2015).
I. Identificación con el padre narcotraficante
Entre mayor sea la violencia en los actos del padre mayor es la probabilidad de que el hijo se identifique con él. Por lo tanto, en el contexto del narcotráfico es común que los hijos sigan el legado familiar. La violencia no se repite únicamente como conducta aprendida, sino que se ha internalizado a partir del objeto interno malo. La identificación con el agresor es un mecanismo de defensa para sobrevivir psíquicamente, que a la vez, permite desplazar el odio que se le tiene al progenitor a otras figuras. (Durbach, 2015). Ahora el hijo puede tener poder sobre otros como el padre lo tuvo sobre él, con lo que deja de sentirse indefenso (Freud, 1927).
También adopta los valores y la visión del narcotraficante para no perder el amor del objeto, lo que permite reducir la angustia interna y sentirse unido a la figura paterna (Durbach, 2015). Las identificaciones primarias con el padre constituyen la base del ideal del yo. Cuando se le mantiene como un objeto idealizado en términos de poder, éxito y control, se aspira a replicar su estilo de vida. El vínculo afectivo permite mantenerlo como un ideal a pesar de su violencia. (Freud, 1927).
Si lo pensamos desde la visión de Freud (1913) en Tótem y Tabú podemos entender al narcotraficante como el tótem, la persona que regula el curso del mundo y que a pesar de ser peligroso, es benévolo con sus hijos. Aunque el hijo tenga una relación consanguínea con él, este es una figura paterna para muchos otros miembros del cártel, es el representante de la religión social. La vida de estos hijos depende de cuidar al padre al que le deben todo, pero al mismo tiempo deben cuidarse de él, evitando ser castrados que en última instancia es ser aniquilados. En principio, aunque sea peligroso, el tótem no hará daño a los miembros de su clan pero si lo hace, el dañado es el que debe de ser expulsado.
Cuando el desamparo que se sintió en la infancia, continúa siendo real en un contexto de narcotráfico, se endiosa al padre atribuyéndole incluso más poder del que tiene. Ya que a pesar del temor que se le tenga, este lo protegerá de los peligros externos y aquí está la ilusión del porvenir de la que hablaba Freud (1927). La diferencia con un padre violento o antisocial, es que en el contexto de narcotráfico, los temores no pertenecen al reino de la fantasía, sino que son respaldados por toda una red criminal que vuelve la paranoia un juicio de realidad.
En la misma línea, el tabú representaría al narcotráfico que por un lado tiene un carácter sagrado y es la ley y por otro hay una prohibición tanto consciente como inconsciente de que no se puede abandonar o traicionar ya que busca su protección. Con referencia al padre se insertan los deseos reprimidos del Complejo de Edipo y la base de todas las neurosis, está prohibido matarlo y prohibido tomar a su mujer. (Freud, 1913).
Equiparando la identificación con el tótem a la identificación con el agresor, el hijo procura mostrar su parentesco con él y asemejarse a esta figura que se convierte en un pilar de su identidad. Una ganancia importante de este proceso es que se limita aún más la posibilidad de dañarlo, porque eso significa dañarse a sí mismo. (Freud, 1913).
Sin embargo, con el amor convive ese impulso contrario de hostilidad hacia el padre y el narcotráfico, que inserta la ambivalencia en la jugada. Se prohíbe explícitamente cualquier daño a la figura del capo porque hay un anhelo de asesinarlo. En el caso de las tribus primitivas se cometió el crimen, pero en el caso de estos hijos se fantasea y eso ya es suficiente para buscar la redención, a través de una reparación maníaca en la que se le admira y protege ((Freud, 1913; Klein, 1937). Además la expiación permite que el hijo pueda devenir dios junto al padre y en algún momento en lugar de él (Freud, 1913).
El padre representa la ley social, sin embargo, en el contexto de la narcopaternidad instaura una ley alterna basada en la transgresión y criminalidad. Él se convierte en la ley misma y transmite la violencia como principio de supervivencia. Estructura la identidad del niño, facilitando su entrada al orden simbólico general, pero lo prepara para un sistema alternativo de valores y normas, donde gobiernan el poder, la lealtad y la violencia. (León, 2013).
Lo que motiva el comportamiento criminal no es como se supone la falta de superyó, sino su abrumadora severidad. En la neurosis obsesiva el superyó severo internaliza las normas sociales, en cambio en lo sociopático agrede estas normas y su moralidad rígida no permite reconciliación. Por las fijaciones en la fase sádica temprana el individuo busca calmar las amenazas del superyó incrementando los ataques imaginarios a los padres y esto en consecuencia eleva su angustia y provoca aún más ataques. Este círculo vicioso se encuentra en la base de las tendencias criminales, ya que el miedo lo lleva a actuar sus fantasías destructivas para suprimirlas en el pensamiento. (Klein, 1934). Freud (1923) afirma que en las actividades criminales el sentimiento de culpa inconsciente se puede enlazar con algo real, de manera de que se mitiga su intensidad. Además destruir a otros, ya sea a través del suministro de narcóticos o de la violencia permite destruir al padre en la fantasía una vez más.
Los niños que más actúan tendencias criminales son los que más temen la represalia de sus padres por las fantasías agresivas que han tenido contra ellos. Esperan ser castigados, porque el castigo real es menos aterrador que el ataque que esperan continuamente (Klein, 1934). La función paterna es imponer límites claros para que el niño se sienta seguro con sus impulsos agresivos y pueda integrarlos con los libidinales, lo que ayuda a aminorar la culpa. Aún en la adultez, la criminalidad esconde una esperanza de que la autoridad perdida del padre sea redescubierta. (Winnicott 1946; citado por Abram, 1996). Sin embargo, la figura ambigua del narcotraficante, dificulta la imposición de límites porque su propia conducta crea una confusión entre lo correcto y lo incorrecto.
II. La negación de la violencia en el padre
Un camino alternativo en el contexto de la narcopaternidad es negar las partes violentas del padre y mantenerlo idealizado. La negación surge de una necesidad de seguir viendo al padre como un objeto bueno que proveerá protección (Freud, 1927). Es una forma de silenciar al superyó y la angustia interna, al mismo tiempo que se conserva la imago amorosa y se retiene el vínculo (Klein, 1934). Para negar sus partes malas, el hijo puede introyectarlas y proyectar en el objeto únicamente las partes buenas. Esto le permite disminuir la ansiedad y el temor, a la vez que le provee la ilusión de control, donde existe la posibilidad de ganar el amor del padre si actúa de manera correcta (Durbach, 2015).
Al idealizarlo evita la confrontación con la violencia y la ilegalidad que lo rodean. Aunque no logra desarrollar una conciencia moral que se oponga al comportamiento de la figura paterna (Freud, 1923). Por el contrario, en su constante transgresión de la ley, el padre crea una moralidad ambivalente donde sus acciones se justifican como necesarias para el bienestar familiar. La madre juega un rol importante al momento de justificar o minimizar las acciones del narcotraficante, ya que permite mantener su imagen positiva y favorece una identificación idealizada. (Atkins, 1984; Winnicott 1946, citado por Abram, 1996).
El deseo de protección y amor paternal predomina sobre la violencia que el narcotraficante representa. Desde temprana edad, la libido se adhiere a los objetos que aseguran su satisfacción, el primero es la madre, que después es relevada por el padre quien permanece como figura protectora por toda la niñez. (Freud, 1927). Sin embargo, es inherente cierta ambivalencia en esta relación, ya que desde el inicio representa el peligro de romper el vínculo materno. Por lo que aún cuando se le comienza a anhelar y admirar, no desaparece el temor. (Freud, 1927). Los impulsos de odio hacia él crean aflicción y sentimientos de culpa que el individuo se esfuerza por suprimir, aunque no dejen de expresarse de distintas formas.
Frente al temor de perderlo, el hijo hace sacrificios para reparar el daño que le ha provocado en su fantasía, se identifica con él y se coloca en el lugar del padre bueno, comportándose como hubiera querido que él lo hiciera. Asimismo, asume el papel del hijo bueno, enmendando en el presente lo que no pudo en el pasado. De esta manera se neutraliza el odio y los sentimientos de culpa que despertó, mientras que se reparan los daños. (Klein, 1937).
En palabras de Freud (1927) “Llamamos ilusión a una creencia cuando en su motivación esfuerza sobre todo el cumplimiento de deseo; y en esto prescindimos de su nexo con la realidad efectiva, tal como la ilusión misma renuncia a sus testimonios” (p. 31). Y no hay mayor ilusión que la del padre bueno y amoroso que se deseaba, aún si eso implica negar la realidad del padre que se obtuvo.
III. Rechazo a la identidad narcotraficante
En una tercera vertiente, encontramos a aquellos hijos que no se identifican con el narcotraficante. Cuando el conflicto entre amor y odio no logra un desenlace satisfactorio o cuando la culpa es demasiado intensa, se puede producir un alejamiento del padre, e incluso un rechazo hacia él (Klein, 1937). La distancia emocional o física permite preservar la integridad psíquica evitando internalizar sus aspectos destructivos (Durbach, 2015). Debido a que su comportamiento y estilo de vida se viven como un obstáculo para el desarrollo personal o una constante fuente de sufrimiento, el hijo decide buscar su propia identidad lejos de él (Alexander, 1938).
En primera instancia, un niño buscará la identificación con su padre, pero si este permanece inaccesible a pesar de sus intentos, creará representaciones de paternidad a partir de lo que observa en la sociedad (Durbach, 2015). Para Winnicott la falta de identificación con un padre que no fue suficientemente bueno deriva en un objeto fragmentado que no es confiable ni estable. En el caso del narcotraficante, se vive como una figura destructiva que no logra proporcionar el marco de seguridad necesario y lleva a la búsqueda de una identificación más saludable y protectora en otros modelos (Abram, 1996). Ya sea la madre o alguna figura de autoridad externa que brinde la estabilidad que se anhelaba y ayude a construir una conciencia moral (Freud, 1923).
La violencia en sí dificulta la integración, ya que la angustia que provoca y las experiencias persecutorias del contexto narcotraficante dificultan transicionar de la posición esquizoparanoide a la depresiva. Asimismo el miedo impide que se desarrolle una confianza plena en está díada. Sin embargo, permanece el anhelo por el padre que en ocasiones era bueno y accesible (Durbach, 2015).
No obstante, prevalece una dificultad por encontrar sentimientos positivos hacia él, aún cuando el padre tenga intentos de reparación más adelante en la vida del individuo. Durbach (2015) realizó entrevistas a mujeres con padres violentos en la infancia, en una de las cuales se presenta la siguiente cita “El padre que conozco ahora estaba completamente bloqueado porque el padre que estaba recordando es el de hace muchos años” (p. 13).
Los impulsos agresivos hacia los padres están siempre presentes, sin embargo, cuando la paternidad real se da en condiciones desfavorables y conlleva experiencias dolorosas o traumáticas, las fantasías destructivas se incrementan (Klein, 1937). Con un padre violento, se teme que expresar la propia agresión pueda destruir al otro. El temor de fondo es identificarse con él y ejercer la misma agresión que se recibió o vivenció (Klein, 1932; citado por Durbach, 2015). A pesar del distanciamiento con el padre real, el odio prevalece en el mundo interno. El individuo se defiende de este sentimiento avasallador a través de la proyección, que da como resultado un contexto de figuras malas y aterradoras donde no se encuentra lugar (Klein, 1937).
Regresando a Tótem y Tabú, al no seguir el camino del narcotráfico como era esperado el hijo se convierte en el transgresor y por lo tanto en el tabú mismo, ya que despierta en otros la tentación de seguir su ejemplo. Esto puede despertar una conciencia de culpa y un fuerte temor consciente o inconsciente a la retaliación por haber cumplido el anhelo reprimido. Se pone en juego la misma ambivalencia que hace que la festividad de matar al animal totémico sea seguida por el duelo, ya que se ha roto la lealtad al padre y al imperio criminal. La relación se convierte en una lucha entre la identificación y la desidentificación. (Freud, 1913).
Desidealizarlo implica una ruptura emocional y moral en donde se cuestiona la propia identidad y el lugar en el sistema familiar, ya que se ha perdido una figura central en su construcción simbólica (Freud, 1913). El peligro es que el padre permanezca sobre investido, ahora como una imago odiada y temida que provoca dolor. Klein (1937) lo expresa de la siguiente manera “Si las figuras paternas que conservamos en los sentimientos y en el inconsciente son predominantemente duras, no lograremos estar en paz con nosotros mismos” (p. 342).
IV. La integración del padre
La última vertiente es a la que se aspira llegar a través del análisis: la integración. Es decir, aceptar que el miedo y la seguridad, la ansiedad y la estabilidad y el amor y el odio pueden ser sentidos hacia la misma persona. Una reconciliación interna con las contradicciones del padre permite integrar tanto sus fallas como sus logros en la propia identidad. Reparando la percepción de destrucción del padre a la vez que se repara la propia. (Durbach, 2015). En esta identificación se pueden tomar los aspectos amorosos de su personalidad y lo positivo de su legado, como el liderazgo, la autonomía o el poder mientras que se pone distancia de las conductas destructivas y criminales sin negar el peligro que representan en la realidad (Freud, 1923).
El perdón y las memorias de benevolencia permiten la transición a la posición depresiva, donde se puede lograr la integración. Las memorias de aquellos momentos donde hubo cuidado y afecto, por más imperfectos que hayan sido, permiten aminorar el temor y la ansiedad. Sin embargo, pueden ir acompañadas de sentimientos de pérdida, duelo y oportunidades perdidas, lo cual vuelve el proceso más doloroso. Al final, se reconoce a un padre que en ocasiones puede ser destructivo, pero en otras logra vincularse. (Durbach, 2015).
A la vez que se admite el dolor y el enojo que suscitó el padre, se vuelve a tener esperanza en el anhelo inicial de tener un mejor vínculo con él. Aunque mantener una relación implique aceptar sus limitaciones, sobre todo alrededor del afecto. (Durbach, 2015). No obstante, no hay padre perfecto y dentro de todo algo hizo bien para que su hijo sobreviviera y llegara a la adultez. Aunque esto no quita las heridas narcisistas que dejó a su paso, permite aceptar que sus capacidades estaban limitadas y que de cierta forma hizo lo que pudo con lo que tenía.
El tótem deja de ser la figura idealizada o demonizada y se comienzan a comprender las razones que lo llevaron a tomar ese camino (Freud, 1913). A la vez que aumenta la tendencia a reparar, crece la confianza en los otros y se apacigua el superyó (Klein, 1934). A pesar del papel que jugaron los objetos sustitutos, es necesario que el desplazamiento de los sentimientos al padre no sea demasiado completo. No obstante, la satisfacción que se logra en las relaciones actuales con otros, mitiga las frustraciones pasadas, incluso las primeras y aminora el resentimiento ante las privaciones que se sufrieron (Klein, 1937).
Klein (1937) lo plantea de esta manera “Si en lo más hondo del inconsciente logramos superar los rencores contra nuestros padres y perdonarles las frustraciones que debimos sufrir, podremos entonces vivir en paz con nosotros mismos y amar a otros en el verdadero sentido de la palabra.” (p.345). A pesar de que la relación no se recupere, la integración permite que se viva desde un lugar menos doloroso. Hay ocasiones donde la grieta no se quita ni aunque se reconstruya la casa, pero se aprende a vivir con ella y eso ya es suficientemente bueno.
Son pocas las probabilidades de que lleguen a nuestro consultorio los hijos de narcotraficantes. Sin embargo, así como desde los inicios del psicoanálisis era más sencillo explicar la salud empezando por la patología, me parece que es más fácil explicar la identificación con padres violentos cuando se habla de criminalidad. Ya que en el contexto más común, serán muchas las ocasiones en que nos topemos con temores a identificarse con los padres, especialmente con los aspectos que más dolor causaron al individuo. La realidad es que siempre tendremos algo de ellos, incluso de aquellas características que no nos gustan, pero la famosa frase “infancia es destino” no tiene porque resumirse a que seremos una copia de quienes nos criaron. Así que a partir de entender lo profundo y lo doloroso de las identificaciones con los aspectos más ominosos de los padres, podemos entender las angustias y sufrimientos de los pacientes. Habrá casos donde serán analizables y se podrán modificar dichas identificaciones y otros donde habrá que aprender a vivir con esa grieta interna, pero ahora desde un lugar menos angustiante. Sabiéndonos en falta, pero sin que produzca tanto dolor.
Bibliografía
- Abelin, (1975). Some Further Observations and Comments on the Earliest Role of the Father. International Journal of Psychoanalysis, 56, 293-302. Psychoanalytic Electronic Publishing. https://pep-web.org/browse/document/ijp.056.0293a
- Abram, J. (1996). The Language of Winnicott: A Dictionary of Winnicott’s Use of Words. The Language of Winnicott: A Dictionary of Winnicott’s Use of Words, 160, 1-450. Psychoanalytic Electronic Publishing. Con URL https://pep-web.org/browse/document/ZBK.160.0001A?page=PR0001
- Alayarian, (2019). Trauma, Resilience and Healthy and Unhealthy Forms of Dissociation. Journal of Analytical Psychology, 64(4), 587-606. Psychoanalytic Electronic Publishing. Con URL https://pep-web.org/browse/document/joap.064.0587a
- Alexander, F. (1938). Remarks about the Relation of Inferiority Feelings to Guilt Feelings. International Journal of Psychoanalysis, 19, 41-49. Psychoanalytic Electronic Publishing. Con URL https://pep-org/search/document/IJP.019.0041A
- Atkins, (1984). Transitive Vitalization and its Impact on Father-Representation. Contemporary Psychoanalysis, 20, 663-676. Psychoanalytic Electronic Publishing. Con URL https://pep-web.org/search/document/CPS.020.0663A
- Durbach, (2015). The Father I was Remembering was the Father of Many Years Ago and Not the Father I Have Now’: Adult Daughters’ Experiences of Their Domestically Violent Fathers. IJP Open – Open Peer Review and Debate, 2, 1-40. Psychoanalytic Electronic Publishing. Con URL https://pep-web.org/search/document/IJPOPEN.002.0083A
- Freud, ((1913 [1912-13])). Totem y tabú. Algunas concordancias en la vida anímica de los salvajes y de los neuróticos. In J. Strachey (Ed.), Obras Completas XIII: Tótem y tabú, y otras obras (1913-1914) (pp. 1-162). Amorrortu Editores.
- Freud, S. (1923). El yo y el ello. In J. Strachey (Ed.), Obras Completas XIX: El yo y el ello, y otras obras (1923-1925) (pp. 1-59). Amorrortu Editores España SL. Freud, S. (1927). El porvenir de una ilusión. In J. Strachey (Ed.), Obras Completas XXI: El porvenir de una ilusión, el malestar en la cultura, y otras obras (1927-1931) (pp. 1-55). Amorrortu Editores España
- Hernández, (2014). Los señores del narco (2nd ed.). Debolsillo.
- Hernández, (2019). El traidor: El diario secreto del hijo del Mayo. Grijalbo.
- Klein, (1934). Sobre la criminalidad. In Obras Completas 1: Amor, culpa y reparación (pp. 263-266). Paidós.
- Klein, (1937). Amor, culpa y reparación. In Obras Completas 1: Amor, culpa y reparación (pp. 310-345). Paidós.
- Imagen: Pexels/Pixabay