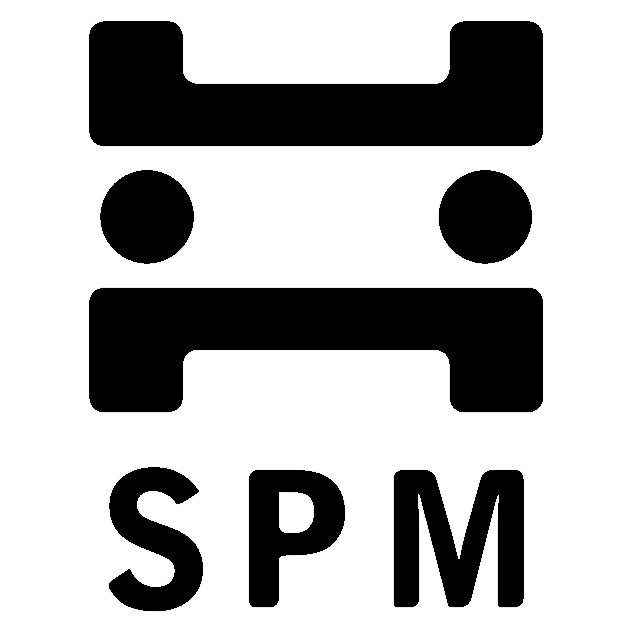Por: Ana Acosta
La paternidad, o tan solo el prospecto de ella, representa para un hombre retos y transiciones que afectan la construcción de su identidad y masculinidad, no importa en qué momento de su vida se encuentre ni el contexto socio-económico, geográfico o cultural en el que viva. Este rol, históricamente relegado a un segundo plano o a veces excluido en el contexto familiar, representa un punto de inflexión crucial en su vida que vale la pena estudiar desde el psicoanálisis. Si bien la maternidad ha sido objeto de numerosos estudios, los desafíos que enfrenta el hombre al convertirse en padre han recibido menor atención, creando un vacío en la comprensión de estos fenómenos de transformación en la identidad masculina.
Con este trabajo busco explorar la manera en que la paternidad impacta en la masculinidad, desafiando las nociones tradicionales asociadas a este concepto y teorizando la evolución histórica del mismo. En particular, pretendo analizar cómo la construcción de la identidad paterna moldea las experiencias emocionales, sociales y psíquicas de los hombres, así como reflexionar sobre las vulnerabilidades, conflictos internos y posibilidades de cambio que surgen en el proceso. Partiendo de la hipótesis de que la identidad paterna comienza a formarse en la infancia y afecta directamente la consolidación de la masculinidad en diferentes etapas de la vida, busco contribuir a un entendimiento más profundo del devenir del padre en contextos contemporáneos.
Como cualquier proceso de desarrollo, la identidad paterna se construye de manera lenta y gradual y no constituye un factor biológico o instintivo de los seres humanos, sino que es resultado de sus experiencias y socialización entre otros factores. A veces, este proceso avanza sin contratiempos mientras que en otras ocasiones sufre retrasos y/o fijaciones que alteran el curso del mismo y de quien lo transita.
En el desarrollo de la paternidad y la masculinidad, empezamos en la fase simbiótica; etapa en la cual los bebés se identifican con la figura materna y con lo que se ha denominado su “feminidad”, es decir, con todas aquellas acciones de cuidado y crianza que le han sido procurados. Pero, según las teorías de Abelin (como se citó en Ross, 1979) un poco después en esta misma etapa, los varones comienzan su identificación con el padre, quien empieza a aparecer poco a poco en su vida cotidiana como un Otro, un tercero a quien empiezan a observar. Durante el reacercamiento, el padre emerge en la fantasía como poderoso y omnipotente, resolviendo esta crisis y ayudando al bebé a diferenciar objetos, estableciendo con firmeza su posición dentro del triángulo edípico. Subsecuentemente, su presencia proporciona al hijo un sentido de identidad cargado de confianza y seguridad.
Fue el psicoanalista John Munder Ross (1977) quien propuso que una primera aproximación de los niños a su potencialidad paterna es el uso de los objetos transicionales planteados por Winnicott. Estos objetos son, en muchas ocasiones, muñecos o bebés de juguete a los cuales procuran cuidados según los han recibido ellos, simbolizando su relación con la figura materna y demostrando su capacidad de dar amor y cuidado y no solo de recibirlos pasivamente. A medida que se alejan de ella, buscan cuidarse a sí mismos y ser “su propio bebé” buscando volver al calor y cuidado del seno materno, sin que represente como tal una envidia del pecho (Ross, 1977). Mucho se ha hablado de este tipo de envidia del hombre a la mujer y sobre todo de la que genera la capacidad gestante, “la envidia del útero”, pero no nos atañe en este momento. Sin embargo, es cierto que “…las ambiciones parentales del niño y del hombre, sus impulsos de crear vida, generalmente han permanecido vinculados a las ambiciones y prerrogativas maternales y femeninas… es casi, se percibe, como si para ser padre se debiera ser mujer” (Ross citado en Diamond 1986).
Desde la perspectiva de la identidad de género, Butler (1990) plantea que las construcciones son performativas. Siguiendo esta premisa, podríamos considerar que la identidad masculina incorpora acciones tradicionalmente asociadas con la maternidad o lo femenino debido a estas primeras experiencias e identificaciones. Es en este sentido que muchos analistas consideran que todos tenemos una naturaleza bisexual. Por otro lado, la masculinidad se ha erigido en oposición a la feminidad, corriendo el riesgo de construirse de manera difusa. El niño aprende que “no es una mujer” al notar la diferencia anatómica y, por tanto, pasa por un proceso de impotencia, ambivalencia y miedo de ser castrado, como piensa que pasó con ellas. Esta angustia de castración es el primer esbozo de lo que conocemos como la “Ley del Padre”; aquel que interviene entre el niño y la figura materna en el Edipo, formando el Superyó y las nuevas concepciones de lo que está “bien” y “mal”. Aprende a negar y rechazar su “feminidad”, renunciando a sus identificaciones con la madre, pero no le ha quedado del todo claro lo que es realmente “ser un hombre”.
Sin embargo, como señala Butler, “… la probabilidad de identificaciones múltiples (que finalmente no se pueden circunscribir a identificaciones primarias o fundadoras que estén asentadas dentro de las posiciones masculina y femenina) indica que <<la>> Ley no es determinista y que tal vez no sea una sola” (1990, p.153). Esto sugiere que, lejos de ser una posición estática y determinada por una sola norma, la masculinidad podría ser entendida como un conjunto fluido de identificaciones que desafían las categorías tradicionales, permitiendo así nuevas formas de subjetividad y relaciones con lo femenino.
En el proceso de desarrollo, no podemos dejar de abordar el deseo incestuoso e inconsciente que emerge en los niños durante la etapa fálica, caracterizado por la fantasía de procrear un hijo con su madre. Es casi como si pudieran ofrecerle un regalo omnipotente que refuerce su lugar en la diada y ayude a quitarle el lugar al padre. Pero, si este impone su autoridad con paciencia y afecto, y ayuda al niño a internalizar las normas sociales, es probable que el Edipo se resuelva de manera positiva. Al suceder esto, el hijo introyectará el modelo de masculinidad que su padre le ha reflejado, en la mayoría de los casos, es una imagen de fuerza, independencia y autoridad. Y a pesar de que le quede claro ahora que él mismo no puede embarazarse y dar a luz, entiende que en algún momento podrá procrear y criar a sus hijos como cuidaron de él. Según Ross (1977) es esta resignación y suposición de una posible paternidad en el futuro, lo que le permite reparar las carencias y conflictos inherentes a su sexualidad y género. Este hito en su maduración es un importante progreso en cuanto a su identidad de género “…la masculinidad experimentaría una reafirmación en el carácter del varón por obra del sepultamiento del complejo de Edipo” (Freud, 1923 p.34). El pequeño ahora entiende su posición de varón y que aún no es un adulto capaz de ejercer la paternidad, por lo que tendrá que explorar su productividad desde otros aspectos.
En la etapa post-edípica de la latencia, el niño desarrolla, en términos Eriksonianos, un “sentido de la Industria”, buscando formas de ser y sentirse fuerte o productivo. Se desenvuelve en el mundo de manera creadora y entusiasta, tratando de encontrar su lugar como individuo a través del juego y la conquista de ciertos logros, “pues antes de que el niño, que ya es psicológicamente un progenitor rudimentario, pueda convertirse en un progenitor biológico, debe comenzar por ser un trabajador y un proveedor potencial.” (Erikson, 1950, p. 232). Durante esta etapa, se puede ver a muchos niños involucrarse en cuidados y atención hacia mascotas, plantas y otros menores, a quienes procuran enseñarles cosas de “niños grandes”. A pesar de esto, es común verlos emplear ciertos mecanismos de defensa como la sublimación o la formación reactiva, pues hay quienes tienen miedo de mostrarse emasculados o vulnerables ya que consideran que este tipo de comportamientos pueden resultar “muy femeninos”. Es evidente que, a través del juego, se perpetúan ciertos estereotipos y roles de género que refuerzan las identificaciones infantiles, llevando al niño a renunciar a cualquier rasgo femenino que pudiera manifestar. Esto nos muestra que a pesar de encontrarse en el periodo de la latencia, la afirmación de su sexualidad e identidad de género sigue desarrollándose, además de que le ayuda a incluir nuevos comportamientos y emociones que expanden sus conceptos de virilidad. La asimilación de un modelo paterno ya sea cariñoso y competente, o bien hostil y agresivo juega un papel importante en la construcción de su propia masculinidad (Ross, 1977).
En la adolescencia, el joven varón sigue buscando renunciar a las identificaciones maternas, aunque continúa observando de cerca las actitudes de sus propios padres y los padres de otros. Este proceso le permite introyectar ciertos modelos de comportamiento y construir fantasías sobre cómo deben verse los hombres y los padres de familia en particular (Gurwitt, 1988). En esta etapa, comienza a formar su propio criterio, actuando de manera que pueda afirmar su identidad de forma independiente, poniendo a prueba lo aprendido e introyectado. Es importante señalar que, durante este período, su principal interés radica en la construcción de su identidad, ya que aunque es posible que empiece a experimentar con su sexualidad, la idea de la procreación está lejos de sus prioridades. Cierto miedo comienza a surgir entre los jóvenes, quienes consideran ahora que tener un bebé sería desafortunado pues vendría a frenar sus planes y a atarlos a situaciones que, por el momento, buscan evitar.
A medida que crecen, este miedo se disipa y me atrevo a decir que se convierte en una forma de respeto. Han experimentado más y comienzan a vislumbrar que la adultez conlleva acciones importantes y responsabilidades fuertes que les parecen admirables. Es quizá en este momento cuando las idealizaciones parentales vuelven, a la par de que ven a sus padres envejecer y perder la fuerza física que ahora ellos han ganado, mas no la experiencia y sabiduría que desearían tener. Es ahora cuando biológica y físicamente pueden procrear, pero social y económicamente están lejos de sentirse preparados. Psíquicamente entran en juego las expectativas puestas en ellos y los oprimen ciertos roles de género como la idea de que “deben ser proveedores y ganarse el pan” o que la ternura y el cuidado no son afectos o actitudes que un hombre debería demostrar. Además, las identificaciones empiezan a tomar forma en ellos, tanto para bien como para mal, dependiendo del caso y los procesos individuales.
Paternar implica dejar de verse a sí mismo como un niño en necesidad de un padre, y hay para quienes esta vulnerabilidad se vuelve insostenible. Cuando el deseo de crear, criar, cuidar y paternar, deja de ser inalcanzable y se vuelve una posibilidad, es entonces que el hombre se da cuenta que no es tan “hombre” como pensaba; no es tan sabio, tan fuerte, tan bueno, tan valiente, tan incondicionalmente amoroso; no está tan presente ni es tan atento, no es tan inteligente…. Es cuando las inseguridades le aquejan y las irremediables agresiones o evitaciones comienzan a brotar. El hombre, no importa su edad, siempre va a necesitar a su padre, a su ideal del padre, y es eso lo que principalmente lo detiene de encarnarlo él. Por supuesto que todos los casos son diferentes y vemos también hombres en la otra cara de la moneda; los que no saben si quieren paternar, pero tienen muy claro que de hacerlo, no quieren repetir el modelo de masculinidad que se les transmitió y ser el padre que ellos tuvieron. Son aquellos que se confrontan con una imagen negativa del padre, ya sea derivada de sus propias experiencias o de las interpretaciones de madres abandonadas o engañadas.1
Podemos ver que los hombres llegan a este momento en su vida, tras un largo proceso que empieza en sus primeros años, en donde van modelando su propia identidad paterna a la vez que construyen su masculinidad. Son procesos subjetivos que a nivel inconsciente van sembrando semillas. Semillas que en unos años darán frutos y revelarán confianza y algunas certezas, que reafirmarán lo aprendido y experimentado. Pero hay también retoños de miedos y debilidades que si para regarlos y cuidarlos no hubo ni hay modelos lo suficientemente buenos de padre y de hombre, entonces es probable que broten patologías y conflictos inconscientes que será importante analizar en el diván y reparar en el consultorio.
Según diversos estudios, es con padres expectantes o primerizos que se observa el surgimiento de varios síntomas y psicopatologías. Neurosis, depresiones, ansiedad, trastornos del comportamiento pero también desencadenamiento de fobias y psicosis (Gurwitt, 1988). La relación con la madre gestante comienza a alterarse, y el hombre habrá de reunir sus mejores cualidades para apoyarla con los cambios físicos, psíquicos y hormonales con los cuales ella está lidiando. Al mismo tiempo, debe hacerse a la idea de que la relación de pareja no volverá a ser igual, tendrá que adaptarse a los cambios graduales en su cotidianidad (hábitos, rutinas, prioridades, finanzas, etc.) pero también a las transformaciones en su identidad, trabajar las expectativas narcisistas y fantasías que va creando sobre el bebé y su relación con él, así como sanar o resignificar sus vínculos parentales y familiares.
1 (Ver Bly, R. Un hombre hambriento en Ser Hombre de Keith Thompson)
Si bien muchos de estos aspectos pueden parecer evidentes o fáciles de intuir, Simons (citado en Gurwitt, 1988) señala la existencia de conflictos mucho más complejos y sutiles, que a menudo escapan fuera del análisis. Estos conflictos pueden surgir incluso en hombres que no presentan patologías ni tensiones aparentes. Entre ellos, destaca el retorno simbólico al triángulo edípico, reviviendo las tensiones que este generó en su momento, incluyendo el temor de perder nuevamente a la mujer amada. También emergen impulsos incestuosos y homosexuales, el miedo a la dependencia oral, la envidia hacia la capacidad gestante, el temor a la figura de la madre fálica, y el resurgimiento de identificaciones conflictivas con aspectos de la feminidad, la madre o el padre.
En la mayoría de los casos, estos conflictos son inconscientes y por eso el análisis, y sobre todo la posición del analista resultan tan importantes. Incluso en el mejor de los casos, cuando es una paternidad planeada, el joven tendrá tantos miedos e interrogantes que le harán dudar del poder que se le dijo que tenía. Es ahora él quien debe transmitir la Ley de la Palabra, quien tendrá que imponer el orden y proteger a su familia, incluso cuando no sepa protegerse él mismo. Todos estos procesos vienen a poner a prueba la fortaleza, la madurez y flexibilidad del hombre, pero sobre todo requieren que se sienta cómodo con él mismo y su masculinidad.
¿Pero cómo lograrlo cuando parece que la misma masculinidad está en crisis o al menos en un constante proceso de transformación? ¿Cómo paternar en un mundo que parece haber perdido los ideales de antaño de lo que es un padre y lo que es un hijo? ¿Qué hacer cuando la imagen del padre proveedor y autoritario ha quedado atrás pero no hay ningún modelo claro y confiable de hacia dónde va la paternidad?
Pareciera que al hombre contemporáneo no le queda mucha más opción que dejarse llevar por la inercia y desaparecer, creerse la idea de que ya no es necesario y que su función simbólica no sirve más. Abandonarse a sí mismo, dejar a las mujeres sin hombres y a los hijos sin padres.
Según Lacan (como se citó en Recalcati, 2014), hemos sido testigos, en tiempos posmodernos, de una “evaporación del padre”. Se vive una crisis de la función paterna dado que ha dejado de hacer espacio para sostener la falta, porque su autoridad ha perdido rumbo y fuerza y ya no tienen la última palabra sobre el sentido del bien y del mal, sobre la separación del deseo y el goce. Este vacío genera nuevos desafíos y el más importante radica en rescatar lo que sirve del modelo paterno y desechar lo obsoleto de manera constructiva. Esto no debe malinterpretarse y hacernos pensar que la pérdida del Ideal es el fin de todo. Es tan solo un proceso irremediable, consecuencia de cambios sociales, culturales y políticos. Es una transformación a la que habremos de adaptarnos y gracias a la cual podremos entendernos mejor como sujetos de nuestra época.
Sujetos inmersos en un hiperhedonismo que privilegia la satisfacción absoluta e inmediata, quienes hemos dejado al padre sin Ley. Y es que debemos de entender que el padre no es la Ley, es solamente el encargado de transmitirla. No es más que un humano, un hombre con limitaciones, vulnerable y subyugado también a los preceptos que transmite. Y al emanciparnos de él no solo lo liberamos de su responsabilidad, sino que paradójicamente le reclamamos haberla abandonado. Lo que pasamos por alto es que seguimos profundamente vinculados a él y que las consecuencias de esta evaporación las estamos sufriendo ya. Vivimos lo que Recalcati llama “el nuevo malestar en la cultura” y los síntomas podemos verlos todos los días en el consultorio. Hombres perdidos en sí mismos, esclavos de sus placeres o hundidos en el vacío de la depresión, ansiosos, solitarios y confundidos. Hombres que sin importar qué edad tengan o a qué se dediquen siguen necesitando una figura paterna que los guíe y les ayude a construir su identidad masculina y paterna. Una imago paterna sólida que les enseñe, con su ejemplo, lo que significa ser un hombre de familia.
Tal parece que la labor del padre contemporáneo resulta más compleja que nunca antes. No solo se enfrentan a la tarea de criar hijos en un mundo muy distinto a aquel en el que ellos crecieron, con consciencia y culpa de que quizá les han heredado más problemas que soluciones, sino que además han tenido que enfrentarse a un replanteamiento de la identidad masculina tradicional. Ya no basta con cumplir el clásico rol de proveedor y ahora se les exige una presencia emocional activa, llevándolos a cuestionar los modelos de masculinidad que les inculcaron. Este cambio no solo pone en tensión su subjetividad y vida privada, sino que transforma el modelo hegemónico patriarcal, obligando al hombre a re-pensarse a sí mismo con sus vulnerabilidades y miedos, enfrentando las nuevas expectativas culturales y el desplazamiento de su centralidad en la dinámica familiar. En este sentido, la paternidad se convierte en un espacio de transformación social y personal que redefine la relación entre ser hombre y sus cualidades, donde el holding no es ya sólo para el niño, sino también para el padre que transita hacia este nuevo sentido de identidad.
Las masculinidades han cambiado y por añadidura la paternidad también. Pero no todo es malo. También es cierto que los hombres, al liberarse lentamente de los estereotipos de género, han ido dejando atrás el miedo a verse “afeminados” por demostrar ternura, amor y cuidados. Cada vez son más los que han elegido asumir una paternidad presente y afectuosa, pero lo que es aún mejor: lo están disfrutando. Los padres han sabido reflexionar sobre su papel en la familia, en la vida de su pareja y sobre todo en la de sus hijos y al hacerlo han encontrado satisfacción y una mejor calidad de vida. Buscan la presencia, la conexión emocional auténtica, no basada solamente en una imagen repetitiva y sin sentido, cualidades que sin duda agregan valor y profundidad a sus relaciones. Se han visto beneficiados también por los cambios en políticas laborales y sociales, como la implementación de licencias parentales más largas y equitativas, la flexibilidad del trabajo remoto, la incorporación de la mujer al campo laboral etc. Las relaciones de padres e hijos se han fortalecido y esto nos augura modelos de identificación más positivos para el futuro.
La participación activa del padre en la vida privada, asumiendo responsabilidades compartidas en cuanto a la crianza de los hijos es un paso importante hacia la construcción de una teoría de género más equilibrada. Esto ha permitido redistribuir el peso entre los polos “masculino” y “femenino” sin dejar de garantizar el cumplimiento de las funciones esenciales para el desarrollo de las infancias, contrario a antiguas creencias respecto a la capacidad de los padres para criar y educar. Si, la autoridad del padre se ha difuminado y aligerado, pero la flexibilidad permite la inclusión y brinda al hombre una oportunidad de transformación como ninguna otra.
Bibliografía
- Butler, (1990, 2018). El género en disputa. Buenos Aires, Argentina: Paidós.
- Diamond, MJ (1986) Becoming a Father: A Psychoanalytic Perspective on the Forgotten Parent. The Psychoanalytic Review (73)(4):41-64.
- Erikson, H. (1950, 1993) Infancia y Sociedad. Buenos Aires. Argentina: Ediciones Hormé.
- Freud, (1923, 1992). El Yo y el Ello. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu.
- Gurwitt, A (1988) On becoming a family man. Psychoanalytic inquiry (8)(2):261-
- Recalcati, M.; Gumpert, (2014). El complejo de Telémaco. Padres e hijos tras el ocaso del progenitor. Anagrama. Recuperado de: https://ereader.perlego.com
- Ross, J. M. (1975) The Development of Paternal Identity: A Critical Review of the Literature on Nurturance and Generativity in Boys and Men. Journal of the American Psychoanalytic Association 23:783-817
- Ross, J. M. (1977) Towards Fatherhood: The Epigenesis of Paternal Identity During a Boy’s First Decade. International Review of Psychoanalysis 4:327-347.
- Ross, J. M. (1979) Fathering: A Review of Some Psychoanalytic Contributions on Paternity. International Journal of Psychoanalysis 60:317-327.
- Thompson, (Ed) (1993) Ser Hombre. Barcelona, España: Kairós. Bly, R. Un padre hambriento.
- Imagen: Pexels/Seljan Salimova