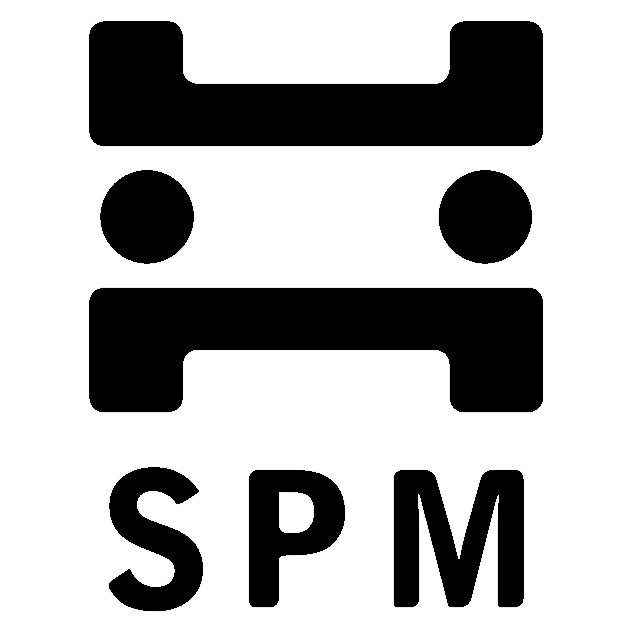Por: Ma. Isabel García
– ¿Qué le dice una uva verde a una morada?
– ¡Respira, respira!
Introducción
El fenómeno del humor, en tanto manifestación intrínseca a la condición humana, ha sido planteado como campo de estudio desde diversas disciplinas como la sociología, la gelotología, el teatro, etc., pero cuya investigación desde el campo psicoanalítico se omite con frecuencia. Si bien se ha reconocido la relevancia del humor en la vida cotidiana y en la construcción de relaciones sociales, el enfoque psicoanalítico ofrece una perspectiva más profunda y matizada, capaz de iluminar los procesos inconscientes que hacen funcionar a lo que conocemos como humor.
La Real Academia Española (2023) ofrece siete definiciones:
- Genio, índole, condición, especialmente cuando se manifiesta
- Jovialidad,
- Disposición en que alguien se halla para hacer
- Buena disposición para hacer
- Humorismo (modo de presentar la realidad).
- Cada uno de los líquidos de un organismo
- Estado afectivo que se mantiene por algún
Estas acepciones evidencian, en efecto, la trivialidad con la que se vincula el significado de «humor». Observándolas, nos percatamos que ninguna ofrece una perspectiva psicoanalítica. La seis, por ejemplo, alude a la biología; la tres y la cuatro refieren aspectos conductuales. La cinco, «humorismo», se ajusta más a lo que comúnmente pensamos cuando hablamos sobre humor; sin embargo, se queda corta. Me gustaría complementarla con la definición que menciona Rodríguez Idígoras en su libro El valor terapéutico del humor (Rodríguez Idígoras, 2008/2017, p. 115): “Se trata del comportamiento que desarrolla un individuo para provocar en otros la diversión”. Es decir, el sentido del humor. No podemos negar que estas definiciones son útiles, pero sólo representan la capa más superficial de la cebolla — la punta del iceberg.
Freud entiende al sentido del humor como “un recurso para ganar el placer” (Freud, 1991/2007, p. 216). Esta definición, aunque aparentemente vaga, implica procesos mucho más complejos y profundos que las que nos ofrece la RAE, y nos abre camino a las dinámicas inconscientes que operan en este fenómeno.
La curiosidad con la que nace este trabajo parte de preguntarme qué papel juega el sentido del humor en la creación de lazos afectivos, la mediación de tensiones de pareja, y qué mecanismos psíquicos subyacen en la percepción y práctica de éste. Continuando con la analogía de la cebolla, este estudio se propone explorar las capas de cómo opera el humor.
Desarrollo
El humor como entretenimiento
Desde el siglo IV a.e.c., la comedia, de la mano de Aristófanes, se mostraba ya como una herramienta capaz de plasmar las discusiones ideológicas de la época. Más que una herramienta, era tal vez un mensaje en sí mismo. La tradición de la comedia helénica la perfeccionó Menandro, cuyo heredero latino fue Plauto. Sin embargo, hasta el siglo XVII e.c., con la introducción de la llamada «comedia de figurón» (que vinculamos con Shakespeare) y la «comedia satírica» (cuyo máximo exponente fue Molière) es que se populariza lo que más asociamos hoy con una obra de comedia propiamente dicha: los enredos, la ridiculización, los juegos de palabras, los gags. En suma, el propósito primordial —aunque no exclusivo— es hacer reír al público.
Buster Keaton y Charlie Chaplin explotaron al máximo las posibilidades del cine para lograr dicho objetivo sin renegar las preocupaciones ideológicas de sus tiempos. Siempre empapando de personalidad sus obras. En nuestros días, empero, es común que cuando se piensa en cine de comedia, se asocie más con el apellido Sandler que con el apellido Keaton.
La comedia aristofánica y la sátira molieresca no devinieron únicamente en cine. El teatro también mutó: en los sesentas del siglo XIX, Artemus Ward, pseudónimo del humorista Charles Farrar Browne, hizo giras por Estados Unidos presentando sus monólogos cómicos donde relataba historias humorísticas. Lo que un siglo después se comenzaría a conocer con el título Stand-up comedy. De esta curiosa manera, podemos enlazar históricamente a Aristófanes con Dave Chapelle, o, digamos, con Slobotzky y Ricardo Pérez de La Cotorrisa.
Cabe destacar que incluso los cómicos y comediantes que producen comedia exclusivamente para entretener, no se escapan de los intrincados mecanismos a partir de los cuales surge lo que llamamos «sentido del humor». Deliberadamente o no, éste es una manifestación de lo inconsciente.
Cohesión social
Imaginemos un stand-up de La Cotorrisa. Preguntémonos: ¿por qué está lleno el auditorio, por qué su comedia es tan atractiva para la audiencia? Magdalena Romera, en su artículo Humor, género y relación social: el humor como estrategia interaccional (Romera, 2014), nos dice que la interacción humorística posibilita la interpretación de la realidad desde una perspectiva diferente: “Proporciona un marco compartido en el que tienen cabida las contradicciones, incongruencias y ambigüedades inherentes a toda relación social, y permite, por tanto, negociar transacciones de otro modo difíciles” (Romera, 2014, p. 45).
Adicionalmente, al analizar el conjunto —los cotorros y su público—, podemos hacer mención a Michael Billig, quien en su libro Laughter and ridicule: towards a social critique of humour (Billig, 2005/2007) recupera la perspectiva del sociólogo estadunidense Gary Fine sobre el humor como elemento de conexión en las sociedades, señalando que, según Fine, el humor contribuye a sostener la moral y la cohesión de grupos (Billig, 2005/2007, p. 195) revelando así el papel fundamental que las dinámicas humorísticas desempeñan en la configuración de vínculos y la fortificación de la identidad grupal.
De igual modo, esta configuración de vínculos la encontramos en las relaciones amorosas. Las parejas pueden utilizar el sentido del humor como herramienta para comunicar diferencias de opinión: “A través del humor, la pareja puede, al mismo tiempo, expresar y minimizar sus diferencias, evitando así la escalada de resentimiento y amargura que a menudo acompaña a los conflictos” (Martin & Ford, 2018/2018, p. 248. Cita original en inglés, las traducciones del inglés son mías).
Por otro lado, la perspectiva que nos compete: el sujeto que produce el humor, y el sujeto que lo oye. Freud argumenta que los chistes permiten la liberación de tensiones reprimidas, facilitando el acceso a contenidos inconscientes de una manera socialmente aceptable (Freud, 1991/2007). Indaguemos, pues, esta cuestión.
Lo inconsciente
Que no se cometa el error de pensar que porque hasta el momento he hablado únicamente de cómicos y comediantes famosos, a los mortales que hacemos chistes para público de una o dos personas no nos atañen los funcionamientos de lo inconsciente que a continuación se plantean.
En su libro El chiste y su relación con lo inconsciente (1905) (Freud, 1991/2007), Freud se acerca al estudio del aparato psíquico, como es característico de él, a través de un fenómeno cotidiano, tan dado por sentado, como es el humor.
Freud ya había estipulado que los sueños son el camino hacia lo inconsciente. En 1905 encontró que los sueños y los chistes comparten características, ambos “eluden un sensor interno, permiten la satisfacción, se producen espontáneamente, y se olvidan rápidamente; y por lo tanto, están sujetos a la represión” (Gherovici & Steinkoler, 2014/2016, p. 2. Cita original en inglés).
Tanto los sueños como los chistes permiten la descarga de pulsiones de una manera socialmente aceptable. Ambos funcionan disfrazando y deformando el contenido latente. Una de las diferencias es que el sueño satisface únicamente al soñador; por su lado, el chiste permite que la satisfacción sea compartida (Gherovici & Steinkoler, 2014/2016).
Habiendo acordado que el sentido del humor tiene contenido inconsciente, podemos entonces adentrarnos en la clasificación que hace Freud sobre los chistes. Rescato específicamente dos tipos: el ingenuo y el tendencioso.
Chiste ingenuo
El chiste ingenuo “busca placer, su única intención es provocar la risa, la hilaridad, el placer en el otro” (Pino Lorenzo, 2020). Es constituido por un juego de palabras, y un uso ingenioso de la polisemia (propiedad de una palabra de tener varios significados). En este tipo de chiste está involucrado el desplazamiento, el cual provoca un placer sustitutivo cuyo génesis encontramos en el juego de palabras de la niñez, que es limitado por la presión educadora de aprender «correctamente» el idioma. Así, encontramos una estrecha relación entre el chiste ingenuo y el Superyó: un conflicto entre el placer de lo inconsciente y las restricciones morales impuestas por la educación. El Superyó actúa como una instancia reguladora que internaliza normas sociales y expectativas, lo que puede provocar la represión de la espontaneidad y el juego libre del lenguaje.
Entonces, el desplazamiento en el chiste actúa como un mecanismo que permite acceder a un placer sustitutivo, permitiendo una forma de expresión lúdica que desafía las normas que el Superyó impone. Del mismo modo que el niño debe renunciar al placer del juego de palabras, la presión educadora orilla a desistir del placer de disparatar — de decir cosas sin sentido.
En cualquier caso, sea polisemia o disparate, el placer del chiste ingenuo se produce sobre todo en el que lo escucha, no tanto en el que lo hace — a diferencia del chiste tendencioso.
Chiste tendencioso
En este segundo tipo de chiste, la producción del placer no es el objetivo primordial. Por encima, existe una tendencia que se satisface: la tendencia sexual, o bien la tendencia hostil; mismas que la labor educadora reprime de la actividad psíquica del niño. “Los impulsos hostiles hacia nuestros prójimos están sometidos desde nuestra infancia individual […] a las mismas limitaciones y la misma progresiva represión que nuestras aspiraciones sexuales” (Freud, 1991/2007, p. 96).
En nuestra niñez, poseemos una marcada disposición a la hostilidad; no obstante, la cultura nos enseña que los insultos son inapropiados. Con todo, el mundo externo continúa presentando situaciones hostiles que nos empujan a reaccionar ante ellas mordazmente, aunque manifestando nuestra agresión con disimulo. Así, al transformar la hostilidad en humor, creamos una alternativa socialmente aceptable para descalificar y ridiculizar. Quien a través de su risa otorga la victoria —es decir, quien atestigua que la agresión ha sido enmascarada, y la represión exitosamente levantada— es el oyente, que no es ni productor ni objeto del chiste (Freud, 1991/2007, p. 97).
De modo que, en los chistes tendenciosos, entra en función el placer en sí del juego de palabras, pero sobre todo la tendencia reprimida que se satisface: “momentáneamente, en el corto espacio de tiempo que dura la risa, se levanta la represión” (Pino Lorenzo, 2020).
“Por fin se vuelve aquí palpable el servicio que el chiste presta a su tendencia. Posibilita la satisfacción de una pulsión (concupiscente u hostil) contra un obstáculo que se interpone en el camino; rodea este obstáculo y así extrae placer de una fuente que se había vuelto inasequible” (Freud, 1991/2007, p. 95).
Conclusiones
Indagar la cuestión del «sentido del humor» desde un punto de vista social nos permite reconocer su utilidad en la construcción de vínculos. Por otro lado, la investigación psicoanalítica del humor revela su profunda función en la vida psíquica de los individuos. Más que un simple entretenimiento, el humor es un vehículo a través del cual se hace posible la descarga de pulsiones reprimidas y la velada expresión de lo inconsciente.
Siendo así, podemos concluir que el sentido del humor se convierte en un recurso invaluable en la práctica clínica. En este contexto, su uso se transforma en un puente hacia la intimidad emocional, donde el analista y el analizando pueden explorar juntos las complejidades de la psique. Así, el humor no solo cohesiona grupos sociales, sino que también refleja dinámicas intrapsíquicas.
El analista puede optar por esta vía que, al tener un mensaje implícito, tenderá a generar menos resistencias al momento de recibir una interpretación. Además, al poner atención al sentido del humor del paciente, se puede tener una diferente perspectiva de qué tan equilibradas están sus instancias psíquicas y la fuerza que hay entre el Ello, Yo y Superyó. Asimismo, resulta de suma importancia prestar atención al humor que utiliza (o no): el sujeto, como ya se expuso, acudirá —inconscientemente— al humor como un recurso. En consecuencia, está en las posibilidades del analista utilizarlo como una ventana para entender el funcionamiento de las descargas sexuales u hostiles.
Adicionalmente, este trabajo invita a la autorreflexión —al cuestionamiento— sobre el contenido humorístico que como individuos consumimos y de lo que nos reímos.
“Nunca faltan los que al ver a una persona angustiada que hace chistes sobre aquello que lo oprime, muy prontamente lo clasifican como un mecanismo de evasión del dolor. ¿es ese el único lugar que le podemos dar al humor? por favor, seamos menos policías. El humor también puede ser, precisamente, el recurso —maravilloso— que posibilite vivir la angustia sin quedar totalmente sumidos en ella. El humor no tapa. Sostiene” (Braslavsky, 2024).
Bibliografía
- Billig, (2007). Laughter and ridicule: Towards a social critique of humour [PDF]. (M. Matías Braslavsky, M. (2024) (@matiasbraslavsky). Foto de Instagram. (1 de noviembre 2024.). [Foto] Instagram. https://www.instagram.com/p/DB2KcWnxtuQ/?igsh=Znl6ajF4NHg4N2gz
- Freud, S. (2007). El chiste y su relación con lo inconciente [PDF]. (J. Strachey, Ed., J. L. Etcheverry, Trad.) (Vol. 8). Buenos Aires, Argentina: Amorrortu Editores S.A. Recuperado de https://www.psicopsi.com/wp-content/uploads/2021/05/Freud-Amorrortu-8-1.pdf (Obra original publicada 1991)
- Gherovici, P., & Steinkoler, M. (2016). Lacan, psychoanalysis, and comedy [PDF]. Nueva York, Estados Unidos: Cambridge University Press. (Obra original publicada 2014)
- Martin, R. A., & Ford, T. (2018). The psychology of humor: An integrative approach [PDF] (2.a). Academic Press. Recuperado de https://doi.org/10.1016/B978-0-12-812143-6.00008-4 (Obra original publicada 2018)
- Pino Lorenzo. (2020, 18 noviembre). El chiste y su relación con lo inconsciente [Archivo de vídeo]. Recuperado 27 de octubre de 2024, de https://www.youtube.com/watch?v=R62A-wWUaiQ
- Real Academia Española. (2023). Diccionario de la Lengua Española, a ed. Recuperado 22 de octubre de 2024, de https://dle.rae.es/humor (Versión 23.7 en línea)
- Rodríguez Idígoras, Á. (2017). El valor terapéutico del humor [PDF] (3.a ). Desclée de Brouwer. (Obra original publicada 2008)
- Romera, (2014). Humor, género y relación social: El humor como estrategia interaccional.
- Feminismo/S, (24). https://doi.org/10.14198/fem.2014.24.03
- Imagen Pexels/Kunio Hori