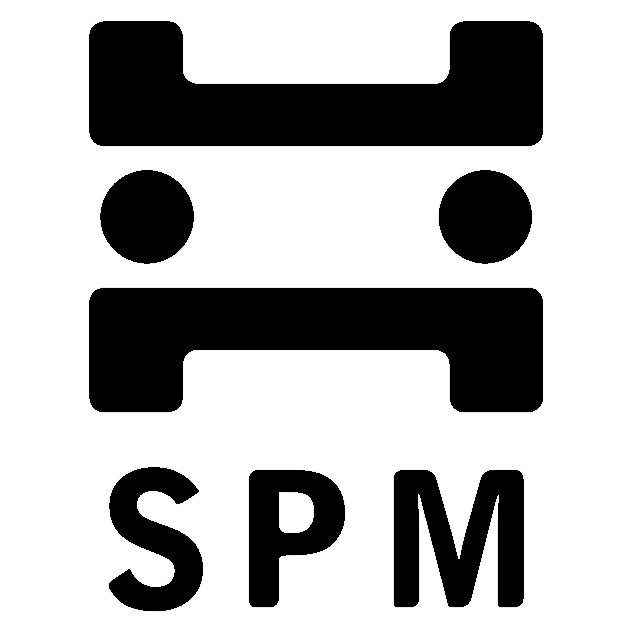Por: Karen Von Der Meden
A través de elementos de la cultura con los cuales nos identificamos, se vuelve posible observar fenómenos de simbolización en los sujetos. Bruno Bettelheim escribió sobre la construcción de símbolos en los cuentos de hadas de la literatura y sobre cómo estos influían en el desarrollo mental de los niños y las niñas. Ahondando en este tema, yo quisiera concentrarme en la cultura que forma parte de los medios audiovisuales, es decir, en las series, películas, videojuegos y caricaturas que están presentes en nuestra cotidianidad. A mi parecer, lo que Bettelheim desarrolló teóricamente en el sentido de los cuentos de hadas y de los mitos, también se puede encontrar en historias más “contemporáneas”, aclarando que tanto las historias nuevas como las viejas comparten raíces profundas en conflictos existenciales.
“El niño comprende, intuitivamente que, aunque estas historias sean irreales, no son falsas.” (Bettelheim, 1975, p. 103)
Antes que nada, debo aclarar que tenemos de historias a historias, desde las más ricas en contenido simbólico hasta las que solamente parecen promover la descarga de forma evacuativa, y todos los procesos intermedios entre uno y otro extremo. A las que Bettelheim hace referencia en su texto Psicoanálisis de los cuentos de hadas de 1975, las encontramos ricas en símbolos que promueven al yo de los niños a verse reflejados en sus personajes y en sus conflictos por resolver. Para esto, damos cuenta del proceso de simbolización.
Hanna Segal en Notas sobre la formación de símbolos (1957) habla sobre cómo la creación de símbolos se trata de una función del Yo que elabora las ansiedades que surgen de las relaciones con los objetos. En primera instancia, esto se relaciona a las ansiedades frente a los objetos malos, al temor de perder los objetos buenos y a las dificultades que se presentan en la diferenciación del Yo y No-Yo. De igual forma, Segal retoma los conceptos de posición esquizoparanoide y posición depresiva para explicar el proceso de simbolización, así como su evolución.
En la posición esquizoparanoide, Segal introduce el concepto de “ecuación simbólica” donde a través de la identificación proyectiva se depositan partes del self y se da una mezcla del yo con el objeto externo. No hay como tal una representación, sino que son equivalentes; a partir de ese momento la representación deja de ser la cosa en sí porque contiene estas partes proyectadas del sujeto. De tal manera que la ecuación simbólica tiene como funciones principales manejar las ansiedades tempranas relacionadas a negar la ausencia del objeto ideal (y la desesperanza que esto provoca) o con la intención de poder controlar a un objeto perseguidor (ya que ahora lo amenazante no se encuentra dentro de uno mismo, sino afuera). Esto se encuentra más en estadios primitivos del desarrollo, así como en diagnósticos propios de lo esquizoide o de la psicosis. Para apoyarnos con un ejemplo, Segal relata el caso de una paciente que escribía un cuento de hadas inspirado en sus experiencias emocionales llamado “Las brujas de Lancashire” Si bien en un primer momento la creación literaria le había ayudado a simbolizar y comprenderse mejor a sí misma, en un momento posterior de crisis y de quiebre psicótico, las brujas de su cuento se volvieron objetos persecutorios concretos que la invadían en forma de alucinaciones y delirios. La paciente ya no alcanzaba a distinguir lo que había sido su propia creación, hasta tiempo después continuando con su tratamiento.
Como comentario aparte, el concepto de identificación adhesiva también puede jugar un rol en ciertas simbolizaciones. La identificación adhesiva sucede cuando hay una muy pobre distinción entre yo y no-yo; sucede entonces que el yo está confundido con el objeto. Lo pienso con el caso clínico de una chica dentro del espectro autista que comenzaba monólogos de un personaje de caricaturas como si ella y ese personaje fueran uno mismo. Esta chica utilizaba el guión provisto por las caricaturas para poder, en cierta manera, hablar de sus propias experiencias emocionales a través de este personaje, especialmente de las experiencias más complejas. De esta forma, lograba comunicarse con otros y sentirse entendida.
Continuando con la evolución de los símbolos, para Segal la posición depresiva ofrece un panorama distinto donde la formación de símbolos se trata propiamente de una representación. Esto se debe a que el conflicto principal se da con un objeto total, ya no escindido en un objeto malo y otro bueno, y que por lo mismo el Yo se preocupa por el objeto que ha sido tanto el depositario de su agresión como de lo libidinal. Segal plantea que es entonces que ocurre una inhibición hasta cierto grado de los impulsos agresivos y libidinales, con la intención de proteger al objeto original, y además se promueve la simbolización como un desplazamiento. Como se da desde la posición depresiva, el símbolo disminuye el sentimiento de culpa y el miedo a perder al objeto, ya que los impulsos ahora serán dirigidos a la representación en su lugar. Vale la pena mencionar que estos símbolos son sentidos como creaciones del Yo, enriquecen el mundo interno y restauran las perdidas. Dicho de otra manera, el Yo reconoce al objeto como algo externo a él y no utiliza el símbolo para negar la perdida (como anteriormente) sino para poder superarla. La persona puede entonces usar el símbolo libremente, por ejemplo, en la sublimación o en la fantasía. Recuerdo a un paciente que recién entraba a la etapa de la pubertad, que comenzó a ver de forma repetitiva videos sobre criaturas mitológicas que presentaban una forma combinada, como la quimera, la mantícora, el minotauro, entre otras. A la par, el paciente hablaba sobre su serie favorita de Transformers, en la que los robots se fusionaban unos con otros para lograr tener así mayor poder y enfrentar nuevos retos, con resultados variables que incluían el triunfo sobre los demás o el desprecio y horror por los nuevos cuerpos robóticos fusionados. Con estos símbolos, él buscaba la forma de elaborar su duelo por la pérdida de su cuerpo infantil y expresando a su vez el miedo, la curiosidad y la excitación que sentía frente a los prometidos cambios de la adolescencia y de una sexualidad más madura.
Regresando a Bettelheim, él plantea que como en los niños aún no hay un Yo suficientemente maduro para manejar el contenido caótico de lo inconsciente, para solucionar esta situación los niños deben externalizar sus procesos internos para así poder distanciarse de ellos y conseguir algún tipo de dominio y comprensión de los mismos. En esto, se puede pensar en lo mencionado por Segal ya que justo lo que se proyecta tiene que ver con diversos aspectos de la personalidad que son demasiado complejos, contradictorios o inaceptables en ese momento para el sujeto.
“Existe un acuerdo general al opinar que los mitos y cuentos de hadas nos hablan en el lenguaje de los símbolos, representando el contenido inconsciente. Su atractivo se dirige a nuestra mente consciente e inconsciente a la vez, a sus tres aspectos -ello, yo y superyo- y también a nuestra necesidad de ideales del yo.” (Bettelheim, 1975, p. 53)
De esta forma, los personajes de los cuentos de hadas y de los mitos entrañan partes de la psique en varios niveles. Los símbolos corresponderían con contenido del Ello que se proyecta, así como con los aspectos inconscientes del Yo y Superyo con los que está en pugna. Podría pensarse como algo similar a lo que ocurre con la formación de compromiso en los síntomas, ya que éstos representan los conflictos internos más allá que sólo algo en concreto. Por lo mismo, dependiendo de la etapa de desarrollo y de las circunstancias, los conflictos a resolver varían entre sí. El que un niño se sienta más atrapado por un cuento en especial, depende de qué sea lo más crítico para su mundo en ese momento.
Para el autor, hay una diferencia importante entre los mitos y los cuentos de hadas: los mitos se dirigen al Superyo como estructura y a los ideales del yo, donde se simboliza al héroe como el ideal a alcanzar, por esta razón los personajes principales son dioses, semi-dioses o fuerzas de la naturaleza que van más allá de lo humano; mientras que los cuentos de hadas representan una integración del Yo que simboliza una mediación adecuada entre los deseos del Ello, las demandas superyoicas y del mundo externo, representado en personajes humanos que se enfrentan a gigantes, a brujas y a romper maldiciones. Sin embargo, vale la pena explorar que estos conflictos van más allá de una cuestión moral sobre el bien y el mal, sino que lo representado aquí y lo que atrapa a los sujetos es justamente cómo se ve representado su conflicto dentro de la narrativa. Bettelheim (1975) explica lo siguiente:
“El niño no se identifica con el héroe bueno por su bondad, sino porque la condición de héroe le atrae profunda y positivamente. Para el niño, la pregunta no es ‘¿quiero ser bueno?’, sino ‘¿a quién quiero parecerme?’. Decide esto al proyectarse a sí mismo nada menos que en uno de los protagonistas. Si este personaje fantástico resulta ser una persona muy buena, entonces el niño decide que también quiere ser bueno.” (Bettelheim, 1975, p. 17)
“[…] después de todo, ¿de qué sirve elegir ser una buena persona si uno se siente tan insignificante que teme no poder llegar nunca a nada? En estos cuentos la moralidad no es ninguna solución, sino más bien la seguridad de que uno es capaz de salir adelante.” (Bettelheim, 1975, p. 17)
De esta suerte de conflictos están llenas las historias que nos atrapan, ya que no se limitan a una elección dual y moral, sino que toman en serio angustias existenciales más profundas. Bettelheim (1975, p. 18) resalta la necesidad de ser amado, el temor a sentirse despreciable, el amor a la vida y el miedo a la muerte, como algunas de las principales, agregando todo lo que angustia de crecer también. Asímismo, postuló que los cuentos de hadas funcionaban porque a través de ellos se podían satisfacer tendencias perversas en la fantasía, los impulsos perversos polimorfos y del proceso primario de cumplimiento de deseo utilizando el argumento de la magia o de lo místico, al mismo tiempo que en estos cuentos se ofrecen modelos de identificación en los que se visualiza cómo se pueden manejar los conflictos llevando a un final feliz
Considero que los elementos hasta ahora mencionados de la formación de símbolos y en las historias de los cuentos y mitos, también pueden observarse en historias más contemporáneas que utilizan, además de la palabra escrita, medios audiovisuales para representarse. Sin duda alguna, los cuentos de hadas y sus más recientes versiones continúan y continuarán vigentes porque tratan directamente con la realidad interna, pero no podemos negar los cambios que surgen con la tecnología y los movimientos sociales y cómo eso puede impactar las historias que nos contamos a nosotros mismos a través de las generaciones.
A mi parecer, una de las fuentes más populares y que más escucho sobre símbolos e identificaciones tiene que ver con las historias de superhéroes. Bettelheim puntualizaba que los símbolos dentro de los mitos hacían referencia a algo más allá de lo humano, como se vuelve el caso de los superhéroes y de los supervillanos. Sin embargo, considero que, para este tipo de historias, podrían combinarse ambas posturas de Bettelheim sobre lo que se simboliza en los cuentos de hadas y en los mitos respectivamente, dependiendo de lo que la escucha analítica nos provea como material. Por un lado, la figura del superhéroe representa las demandas de alcanzar un ideal del yo como en los mitos, mientras que el alter ego, es decir, la versión “normal” de los personajes representa los conflictos internos entre las estructuras del yo, ello y superyo. El primero es el “gran poder que conlleva una gran responsabilidad” de Spiderman, mientras que el segundo es el “no importa cuantas veces te caigas, sino cuantas veces te levantas” de Peter Parker. Mito y cuento de hadas en uno sólo.
En el caso de la construcción del ideal del yo, al quedar representado por medio de un superhéroe, éste quedaría influenciado dependiendo de las características asociadas a tal o cual personaje, por ejemplo, no es lo mismo identificarse con Batman, que con Robin o con Superman. Así como aclaro que las demandas superyoicas no necesariamente deben inclinarse a algo “bueno” universal, sino a lo que ha sido reforzado socialmente, por lo que bien podría ser que el ideal del yo de un sujeto encuentre representación simbólica en el Guasón al pensar que podría quemarlo todo y salir impune tan sólo porque quiere ver el mundo arder y puede hacerlo, como lo dice en la película Batman: El caballero de la noche (Nolan, 2008). Otro ejemplo, sería el de los personajes de la serie The Boys, donde la línea entre el bien y el mal se encuentra deliberadamente borrada, es imaginar a un Superman corrupto, violento, e idolatrado por la masa.
En conclusión, los símbolos, en sus diferentes presentaciones, son material invaluable del psicoanálisis. Desde la identificación proyectiva hasta la integración, brindan soporte para que los conflictos psíquicos se vivan desde un lugar menos amenazante para comprenderlos y solucionarlos. Por lo mismo, dentro del trabajo psicoanalítico será de gran importancia tomarlos en cuenta dentro del material del paciente, y distinguirlo de medios evacuativos de descarga o de resistencia que pudieran darse. En el proceso de construir una identidad, los símbolos y las identificaciones no están hechas para que sean experimentadas de una sola forma, o en un sólo momento de vida, sino que como en el juego nos podamos acercar y distanciar de ellos de forma vital y dinámica para familiarizarnos con lo que nos enseñan de nosotros mismos. En resumidas cuentas: lo que ocurre con la integración después de oscilar entre la realidad y la fantasía.
Bibliografía
- Bettelheim, Bruno. (1975) Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Ediciones Culturales Paidós. México –> escribió en 1975
- Morosini, Irma. (2008) Identificación adhesiva. Publicado en Psicoanálisis e Intersubjetividad Revista N. 4. Recuperado el 6 de noviembre de 2024 de: https://www.intersubjetividad.com.ar/identificacion-adhesiva/
- Segal, Hanna. (1957) Notas sobre la formación de símbolos. Revista uruguaya de psicoanálisis. Recuperado el 4 de noviembre de 2024 de: http://publicaciones.apuruguay.org/index.php/rup/article/view/480/418
- Imagen: Pexels/Lisa from Pexels