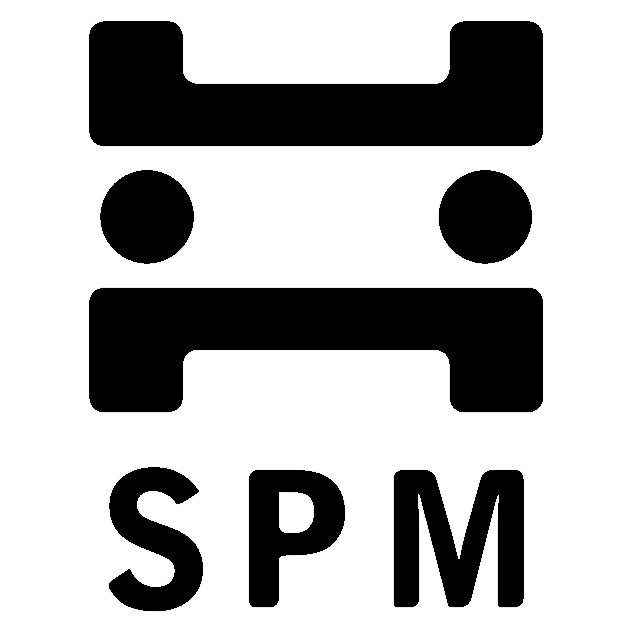Por: Sofía Fuentes
“Parece que el corazón tiene complejo de brújula”
Es una frase con la que crecí y que me ha acompañado en muchos pasos importantes de la vida, hasta el día de hoy. Considero que se trata de un “saber sobre la subjetividad, […] un saber que va más allá de la racionalidad, que desemboca en lo inexpresable, lo desconocido, pero vivenciable, registrable y movilizante de nuestras vidas” (Ruiz, 2009, p.42). El presente trabajo parte de las preguntas: ¿Qué es la intuición?, ¿cuál es su lenguaje? y ¿cuál sería una vía posible a su escucha?
Si partimos de su etimología, la palabra intuición, según Anders (2024), proviene del latín tardío intuitio, generada a partir del verbo “intueri”, que significa: “mirar hacia adentro”. Esta palabra se forma a partir del verbo compuesto “in” que significa dirección hacia el interior y el verbo “tueri”, que significa mirar, observar, contemplar. ¿Podríamos pensar la intuición como una mirada interna? de algo que se sabe, pero que no sabemos cómo se sabe, porque no está precisamente en el plano de la conciencia.
Históricamente, el uso que le hemos dado a la palabra “intuición” ha sido para describir un conocimiento que es sentido y al que, usualmente, resulta difícil encontrarle una explicación que nos sugiera cómo sabemos lo que sabemos. La RAE (2024) define la intuición como la “facultad de comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de razonamiento”. Tomando en cuenta la primera tópica de Freud, sabemos que nuestro consciente es muy limitado comparado con el total de información que radica en el plano inconsciente. En otras palabras, podría decirse que el saber de la razón está constituido también por contenidos inconscientes.
Desde la teoría del conocimiento, “Aristóteles sostuvo que la intuición juega en el saber, el papel de revelarnos los principios de una rama del saber” (Quesada, 2024, p.51). En las culturas antiguas se creía que la experiencia era el medio por el cual las personas podían tener un acercamiento a sí mismos, al sentido y entonces darle un lugar a la intuición.
Gudiña (2023) plantea al pensamiento intuitivo como “un proceso mental que no requiere una hipótesis, razonamiento o análisis previo, porque no surge de modo racional” y es que, quizás el sentir que sabemos, no es siempre un saber construido estrictamente de razón, sino que atraviesa precisamente por las preguntas que resuenan, las preguntas que nos atraviesan y nos hacen un eco desde aquella tierra extranjera interna; bajo circunstancias específicas que nos llevan a entrar en contacto con nuestras entrañas de una manera interoceptiva, como si fuese una huella mnémica, una búsqueda no percibida de significado y de palabra. La intuición como una elaboración secundaria de lo que nos interpela. Me pregunto: ¿cuál es el lenguaje de la intuición?, ¿cuándo recurrimos a ella?, ¿qué papel juega el cuerpo en la síntesis de experiencias?
Romero (2013) propone que “tenemos un segundo cerebro y se encuentra en las entrañas, tiene cerca del mismo número de terminaciones nerviosas” y explica que “muchas veces determina una reacción de acuerdo con la intensidad del estímulo”.
¿Y cómo no? Si estamos hechos de una integración multisensorial, desde los sistemas exteroceptivos e interoceptivos que dan lugar a representaciones del afecto. Es en las entrañas donde se hace la síntesis de lo que golpea en el cuerpo, algo que nos recuerda las vivencias derivadas de la memoria filogenética, que no necesariamente tienen todavía una “representación palabra”.
En la carta 54 de Freud (1899) a Fliess, Freud hace referencia a que cuando hay una representación es porque algo vuelve a presentarse desde el estímulo de la experiencia, de ahí que hay una re-presentación que no encuentra palabras aún. Recuerdo muy bien algo que me dijo mi analista alguna vez: “A veces, las palabras no alcanzan para describir lo que uno querría decir”.
Freud en Tratamiento psíquico, tratamiento del alma (1890) plantea que lo que une el alma, con el cuerpo es la palabra, y que entonces, el análisis es más bien, “un tratamiento desde el alma”, con la palabra como instrumento esencial y recurso primario que de manera inmediata influye sobre lo anímico.
Pero, ¿qué pasa con aquello que se queda en el cuerpo? Con aquellos deseos que no son precisamente conscientes y no necesariamente inconscientes. Podemos pensar la intuición como una posibilidad de entrar en contacto con eso que no ha encontrado palabras, pero que, de alguna manera, encuentra una vía de expresión en “la responsabilidad subjetiva del sujeto dividido; incompleto por la falta” (Stavchansky, 2022) que surge cuando algún contenido inconsciente se manifiesta. En otras palabras, es un saber, o una búsqueda de saber que se mueve por el deseo.
Resulta importante recordar que: “Desconocimiento no es ignorancia. El desconocimiento representa cierta organización de afirmaciones y negaciones a las que está apegado el sujeto. No podemos pues concebir el desconocimiento sin un conocimiento correlativo” (Lacan, 1954, p. 249).
Kant y Hegel en un análisis de Amengual (2023) sobre el Creer y saber, explica que “el binomio creer y saber se presenta como dualidad; entre sensibilidad y entendimiento, subjetividad y objetividad, […] entre la particularidad de los deseos y la universalidad de la razón, entre naturaleza y libertad” (p. 315).
No se trata solamente de un “poder saber”, sino de un “saber hacer” con eso que sabemos y permitirnos guiar por nuestra falta, por aquel espacio vacío que incita, por inercia, al movimiento. Un ejemplo de esto es la toma de decisiones y el cómo muchas veces se encuentra al servicio del deseo y el principio del placer.
Es como aquel juego en un tablero con números, donde para mover las fichas tiene que existir un espacio vacío, ¿qué sería del movimiento sin ese espacio vacío?

Y ¿cuándo el no-movimiento responde a un momento de duda? Usualmente la duda puede entenderse como un conflicto interno, una incapacidad que viene en modo de atadura desde el miedo a perder, una formación de compromiso entre las pulsiones y el Superyó, o como una defensa frente a la angustia. Pero no hay que olvidar que también “somos sujetos oscilantes” (Ruiz, 2009, p.42), el mismo aparato psíquico surge cuando hay deseo y sabemos que “el sujeto del conocimiento es movido por su deseo de saber” (Ruiz, 2009, p.43).
Braslavsky (2024) propone que la duda también puede llevarnos a una oscilación dentro de la eterna postergación, y explica que “no dudamos para decidir, sino para postergar el acto de lo ya decidido; para aplazar la responsabilidad de hacernos cargo de lo decidido, actuando conforme a ello” y que la verdadera “dificultad para tomar una decisión, es una forma de retener la pérdida inherente a la elección” (Braslavsky, 2024), eso significa tener que abandonar las posibilidades que no pudieron ser.
¿Cuándo abandonamos el saber frente a la toma de decisiones? y ¿cuándo nos mueve el deseo? Aún tomando en cuenta que “el saber genuino se concibe bajo el modelo del percibir” (Quesada, 2024, p.88), siempre existe la posibilidad de la incertidumbre. Esta hace referencia al no saber si algo va a suceder o no, es la falta de certeza y resulta amenazante debido a que hay una imposibilidad a la anticipación. Gaitán (comunicación personal, 2024) propone el siguiente ejemplo: si pudiéramos medir la incertidumbre en tres rangos sería:
- -1 es la certeza de que algo no va a
- 0 es la incertidumbre máxima y donde se presenta más
- 1 es la certeza de que algo va a
Uno de los dos extremos tiende a ser lo más deseado, mientras que el otro, lo más amenazante. El resultado será atribuido a la situación tomada del sistema de creencias. Cuando la angustia va a 0, abandonamos el saber y recurrimos a nuestro sistema de creencias. Así mismo, Tavil (2024) propone que, lo que en realidad agujerea el saber es que hay actos que no se pueden explicar de otra forma más que con el deseo, un movimiento que finalmente pone en jaque al saber.
Esto me lleva a pensar en la capacidad negativa que plantea Bion (1970) desde
- Keats, la cual “hace referencia a cuando un hombre es capaz de ser en medio de las incertidumbres, los misterios y las dudas sin una búsqueda irritable de hechos y razones” (Sosnik, 2006, p.96). Es una oportunidad y quizás el momento preciso para que emerja la intuición y con ella, permitir el movimiento del deseo. Es decir, no ceder a la urgencia de saber y poder sostener las paradojas, ya que es precisamente en lo no establecido, en el no – plan donde podemos hacer espacio a la posibilidad y quizás también a una forma de “la conciencia de sí, que es un momento esencial de la verdad” (De la Torre, 2006, p. 75) y la “verdad emocional no es estática, sino transitoria y siempre en tránsito. Cambia de un momento a otro porque los objetos implicados cambian constantemente” (Grimalt, 2019, p. 5).
¿Qué caminos atraviesa el saber no necesitado de justificación?, ¿es que hay algo de este, que es reconocido por instancias inconscientes?, ¿puede ser la intuición una transferencia del deseo? o ¿podríamos pensar el pensamiento intuitivo como una direccional al movimiento del deseo?, tomando en cuenta que “el origen efectivo, concreto de nuestra experiencia es que nos entregamos ante lo analizable […] a una operación de traducción que apunta a desatar una verdad, más allá del lenguaje” (Lacan, 1954, p.249), pues como describe Colmeiro (2024), “El acto no acontece en la conciencia”.
En el espacio analítico, podemos decir que “cada sesión es el inicio de una investigación” Gaitán (comunicación personal, 2024), debido a que no sabemos qué va a pasar ni sabemos lo que no sabemos, pero hay algo que sí podemos hacer desde nuestro saber: un esfuerzo por asociar libremente, reconociendo que trabajamos con una realidad incognoscible. Es incognoscible porque al tratar de acceder a ella, pasa por la distorsión; cada persona la entiende y aprende de forma distinta por sus respectivas fuerzas inconscientes, pero intentamos conocerla. De ahí la importancia de permitir el espacio en blanco… y lo que surja.
Un ejemplo que describe Colmeiro (2024) que me parece muy claro, es cuando un paciente deja la pregunta: “Y entonces, ¿qué tengo que hacer?” al final de una sesión. Explica que “si esa pregunta logra transformarse en una incomodidad, internamente
hará su trabajo sin la necesidad de pensar demasiado en eso, un trabajo psíquico inconsciente, al cabo del cual la persona se encontrará con una realidad inesperada y su novedad no será en el intelecto o en la mente, sino sensible, en el cuerpo y en el acto” (Colmeiro, 2024).
Pienso que debe haber un espacio para la comunicación inconsciente. En análisis, posiblemente sea la capacidad de ensoñación lo que conecta con la parte intuitiva del analista, partiendo de la posibilidad de “hacer un espacio psíquico para recibir la experiencia, que permite leer desde el privilegio de lo simbólico, la asociación libre y su atención flotante” (Velasco, Comunicación personal, 2024), con un modo bi-ocular. Como lo sugiere Birksted – Breen (2016), el desafío está en “permanecer en la ambigüedad de los diferentes tiempos y espacios mentales”, esto quiere decir, abstenerse a lo claro y lógico para permitirnos entonces escuchar la voz de la intuición.
Bibliografía
- Anders, V. (2024). Intuición. Etimologías de Chile – Diccionario Que Explica el Origen de las Palabras. https://etimologias.dechile.net/?intuicio.n
- Amengual, (2023). Creer y saber. Cuadernos salmantinos de filosofía, 50, 314-317. revistas.upsa.es.
- Bion, (1970). Prelude to or Substitute for Achievement. En Attention and interpretation.Karnac p.125.
- Birksted-Breen, D. (2016). Bi-ocularidad, el funcionamiento de la mente en el psicoanálisis. The International Journal of Psychoanalysis (Spanish Version), 2(1), 27-38. Recuperado de: https://doi.org/10.1080/2057410X.2016.1351680
- Braslavsky, M. [@matiasbraslavsky]. (26 de abril 2024). Hay quienes suponen que la dificultad de la escucha radica en el desafío de sostener la atención, pero no es así. El mayor obstáculo para una buena escucha es la suspensión momentánea del entendimiento. [Foto] Instagram. https://www.instagram.com/p/C6PS658rvZ-/?img_index=1
- Braslavsky, M. [@matiasbraslavsky]. (9 de julio, 2024). La dificultad para decidir suele traducirse como el aferramiento a aquello que se perdería al decidir -porque en toda decisión algo se gana y algo se pierde-. [Foto] Instagram. https://www.instagram.com/p/C9NH7E_x9Do/
- Colmeiro, [@psi.martincolmeiro]. (28 de septiembre, 2024)El acto no acontece en la conciencia. Instagram. https://www.instagram.com/p/DAeprAcu9Q0/?img_index=1
- De la Torre Gómez, (2006). El método cartesiano y la geometría analítica. Matemáticas: enseñanza universitaria, 14(1), 75-87. ISSN: 0120-6788. Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/468/46814108.pdf
- Freud, (1899). Carta 54 a Fliess. En Sigmund Freud Cartas a Wilhelm Fliess 1887-1904. Amorrortu, Año de edición 1985.
- Freud, (1890). Tratamiento psíquico, (tratamiento del alma). En Obras Completas Amorrortu (2ª edición, Vol. 1, p.111).
- Gaitán, (2024) Comunicación personal durante clase de Conceptos Básicos. SPM.
- Grimalt, A. (2019). Apuntes sobre la intuición: Evoluciones y turbulencias en el pensamiento de Bion. temasdepsicoanalisis.org. Recuperado de: https://www.temasdepsicoanalisis.org/wp-content/uploads/2019/07/Ant%C3%B2nia-Grimalt.- Apuntes-sobre-la-intuici%C3%B3n.-1.pdf
- Gudiña, (2023, 13 julio). Pensamiento intuitivo – Qué es, tipos, definición y concepto. Definición.de. https://definicion.de/pensamiento-intuitivo/
- Lacan, (1953-1954). Los escritos técnicos de Freud – La báscula del deseo (Tomo 1, 1ª ed. 25ª reimp 2021). Paidós.
- Quesada, D. (2024). Saber, opinión y Una introducción a la teoría del conocimiento clásica y contemporánea. Prensas de la Universidad de Zaragoza.
- Imagen: Pexels/ToriLavArt