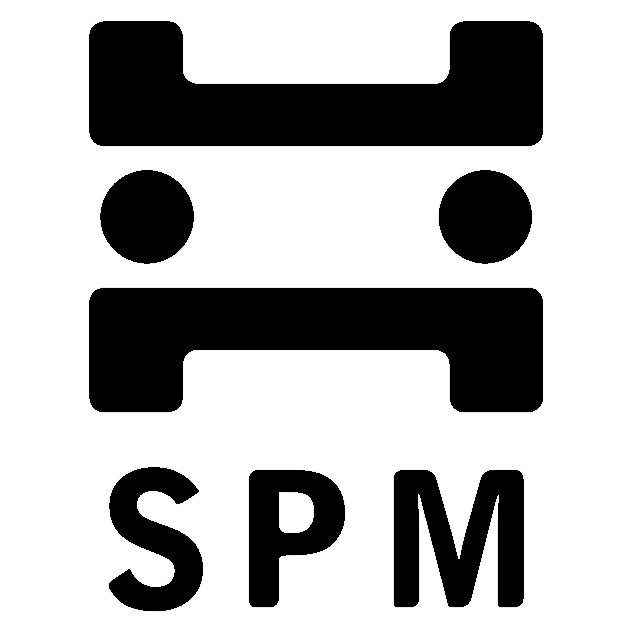Por: Silhi Macias
«[…] Comprender […] no significa negar la atrocidad, deducir de precedentes lo que no los tiene o explicar fenómenos por analogías y generalidades tales que ya no se sientan ni el impacto de la realidad ni el choque de la experiencia. Significa, más bien, examinar y soportar conscientemente la carga que los acontecimientos han colocado sobre nosotros». Hannah Arendt
Hace algún tiempo escuché en un seminario de Educación Especial, acerca de las dificultades que tienen los niños con discapacidad, para recibir un tratamiento idóneo e integral, que por sí solos no pueden eliminar, necesitan forzosamente la ayuda de alguien que se haga cargo de limpiar el camino escabroso que le espera. Lo esperado es que los padres o cuidadores sean quienes allanen ese recorrido, lamentablemente, los resultados eran totalmente contradictorios, y no sólo eso, al hablar del pronóstico en el tratamiento de los niños con discapacidad siempre es reservado. Lo que me impactó en ese momento fue la desesperanza y resignación con la que se hablaba de la discapacidad, se notaba tanto en las palabras, como en el lenguaje no verbal de aquellos especialistas que transmitían en su ponencia.
En diversas ocasiones podemos observar que, los padres de estos niños se niegan a hablar de la problemática, en una especie de negación de la realidad. Eso me hace pensar en la importancia de trabajar con los padres, ya que como comenté previamente estos son quienes sostienen a los hijos con alguna discapacidad, pero ¿Quién los sostiene a ellos? ¿Qué dinámica se desarrolla en una familia con un hijo con discapacidad? ¿Cómo se les puede ayudar para que el pronóstico sea menos desesperanzador? A modo de aclaración, si bien es cierto que hablo de los niños con discapacidad, quisiera enfocarme en las vivencias de los padres, ante la discapacidad.
Pienso en primer lugar, en las dificultades a las que se enfrentan los padres que tienen un hijo con discapacidad. Todo inicia con el médico, que facilita un diagnóstico y a partir de éste, comienza un recorrido largo y pesado. Aquí hablamos de las consultas, los estudios necesarios, las idas y venidas a los hospitales hasta encontrar una respuesta en relación al seguimiento de cada caso particular.
Posteriormente, viene la elección del procedimiento adecuado, hablando en términos de un tratamiento integral e idóneo, puede pensarse en la elección de terapeutas que, según el caso, van desde el terapeuta físico, el de lenguaje u otros especialistas, lo transcendental de este punto, es que este recorrido puede resultar abrumador y desgastante, tanto física como mentalmente principalmente para los padres o cuidadores. Aunado a ello, está el desgaste económico que implica la atención a la salud.
No se puede dejar de lado, el estrés y preocupaciones que implica la vida cotidiana, ya que la discapacidad de un hijo no evita que la vida siga su curso de manera natural, que sumados a los retos de la discapacidad, magnifican las dificultades de la vida diaria. De ahí que puede considerarse la necesidad de buscar psicoterapia para los padres. La cuestión ahora es pensar si será una prioridad para la familia, tomando en cuenta que la psicoterapia implica un proceso continuo y de larga duración, puede pensarse como un gasto extra e innecesario, sobre todo, cuando lo urgente es atender al niño con discapacidad. Paradójicamente, me parece que el acompañamiento que tengan los padres es primordial, para esperar un pronóstico menos desolador.
Para introducirnos al tema de la discapacidad, iniciaré, conceptualizando lo que es ser discapacitado. Pérez (2021), define que el discapacitado “es aquel individuo que no puede insertarse plena y fácilmente dentro del sistema de producción de bienes y servicios de una comunidad determinada”, esto nos deja claro que se trata de una limitante para la vida cotidiana, no sólo para el hijo, sino a la par para los padres y que en algunos casos no podrán vivir en plenitud.
Pero esta postura puede llegar a ser simplista, dado que colocamos al niño con discapacidad en un lugar sin esperanza. El propósito de este trabajo, es insertar una mirada distinta a partir de la comprensión de las funciones materna y paterna. Para ello se retomará a Levin (2012), quien estudia la discapacidad desde la dinámica, madre-padre e hijo. Propone pensarlo desde una diada o triada, según se presente el caso, es por ello que en todo momento habla de “hijodiscapacitado”. Refiere que cuando se espera la llegada de un bebé a la familia, en la mente de los padres hay un “hijo ideal”, situación que se extiende a los otros miembros de la familia; hermanos, tíos o abuelos esperan un bebé sano. Agrega que cuando ocurre lo contrario, “genera un siniestro contrapunto que cuestiona en muchos casos la propia genealogía, lo familiar y la herencia simbólica”, Es decir que trastoca la identidad de los padres como personas sanas y promueve cuestionarse como personas enfermas que heredan lo anormal, generando una herida narcisista.
Es muy amplio el estudio que hace Levin (2012), por ello retomaré, los conceptos más significativos. Dentro de su recorrido histórico en relación a la discapacidad, menciona que, en la antigüedad se refería a lo diferente, a su vez se pensaba desde dos vertientes, una que lo asociaba a lo demoniaco y otra a lo sagrado, según la cultura de la que se hable.
El gran riesgo del “hijo con discapacidad”, de acuerdo al autor es que:
“…se queda fijo, fijado en el discurso y en su posicionamiento, no habría permutación de lugares simbólicos, con lo cual el niño-hijo ocuparía siempre la misma posición, lo que ocasionaría la fijeza en la función materna y en la paterna, como madre y padre de un “hijodiscapacitado”, de un eterno bebé, inmovilizándolo de la significancia en la red genealógica y en su actuación significante. En esta perspectiva fija y unívoca, el hijo como representante encarnado y activo de la discapacidad ocuparía un lugar central en el orden de lo familiar, solo que haría como “anormal”, absorbiendo el tiempo familiar disponible en función de la propia enfermedad que lo nombra.”
Desde este punto de vista, Levin (2012), expone dos caminos para pensar en el futuro del hijodiscapacitado, pero a su vez, me parece que también nos indica el futuro de esa madre o padre. El primero, en el que los padres se vuelcan en un amor incondicional hacia su hijo, se centran en sus cuidados y no atienden otra situación más que la discapacidad. Esto lo pienso como la relación simbiótica que propone Mahler en las fases del desarrollo de los niños, pero en este caso perdura a través del tiempo y puede convertirse en una limitante para que surja una identidad propia, tanto para el padre, como para el hijo. El segundo camino es el del rechazo, menciona que genera “exclusión, donde se refracta la imagen del niño des-identificándolo como hijo y recubriéndolo con la discapacidad, obnubilando todo encuentro posible con el niño más allá de su deficiencia” (Levin, 2012).
En ambos caminos, se puede observar la imposibilidad de dotar a ese niño de significado y de identidad, lo único visible es la enfermedad puesta en el cuerpo. La propuesta de Levin (2012) es “poetizar” el cuerpo del recién nacido; para el autor, significa que “desde el nacimiento el cuerpo es habitado por palabras, imágenes, colores, sonidos, voces, toques, ritmos, texturas, símbolos”. La dificultad se presenta precisamente en que lo único observable es la discapacidad y, de entrada, el autor refiere que la discapacidad es asexuada, entonces en el niño, no importa ni el sexo, ni el nombre, ni alguna otra característica que tenga en el cuerpo, porque quedan desdibujadas por un lenguaje “entre “científico”, “cognitivo”, “taxativo”, “diagnóstico”, “pronóstico”, “pedagógico”, o “técnico”. Un lenguaje ya estructurado, real, único, unívoco y nada poético, sin metáforas, sin metonimias, pues denota y connota siempre lo mismo, o sea, el féretro de lo poético” (Levin, 2012).
Esto me permite comprender el lenguaje desesperanzador, al que me refería al inicio del artículo, porque en el contenido simbólico de la discapacidad, se encierran las fantasías de muerte, así como también todos los impulsos agresivos que conllevan las mismas. De igual manera, la dificultad por parte de los padres de nombrar la discapacidad, como en el caso de los niños mencionados, puede pensarse desde las angustias que genera hablar de muerte o aniquilamiento de un hijo. Desde esta óptica, hablar de discapacidad, conlleva a los padres a dar vida a fantasías destructivas y ansiedades de aniquilación tanto a hacia su hijo, como hacia ellos mismos.
Ahora toca pensar, las posibilidades que tenemos para el abordaje de la discapacidad dentro de la clínica psicoanalítica, específicamente con los padres. Considero que la posibilidad tiene diversos objetivos. El primero, trata directamente, con la capacidad que tiene un padre o madre, para “poetizar”, el cuerpo del hijodiscapacitado, para ayudar a que devenga sujeto, lo cual parece muy complicado, porque existe una visión única de la enfermedad que invade al hijo y termina siendo percibido y nombrado hijodiscapacitado, en lugar de sujeto con cualidades y características propias. Se trata de ir guiando y enseñando a los padres a poner palabras que contribuyan a la construcción de una identidad subjetiva, que no niegue la discapacidad, pero tampoco envuelva al hijo de enfermedad.
Otro aspecto a trabajar, son los conflictos en el vínculo familiar, ya sea de aquellos que ya existían con anterioridad, pero que posiblemente no habían sido el centro de la familia y por lo tanto no eran vistos o los que se generaron a partir del nacimiento del hijodiscapacitado. Al respecto, Núñez (2003), realiza un análisis de los conflictos dentro del vínculo familiar que registró a través de los años trabajando con niños con discapacidad.
La primera situación, se relaciona directamente con el vínculo entre la pareja. Núñez (2003), propone que antes de la llegada del hijo con discapacidad, es posible que ya existan conflictos como pareja y que la discapacidad es el pretexto para externar dichos conflictos, que en muchos casos termina en una ruptura. Propone que el hijo con discapacidad despierta en los padres, fantasías y temores, haciendo énfasis en que el hombre comienza a cuestionar su virilidad, asociando la salud o enfermedad del hijo con esta; mientras que la mujer comprueba que “tiene algo malo dentro” o que “no está completa”, por lo que en la vida sexual se presentan las primeras dificultades, pues se niegan a dar vida a la discapacidad y evitan la unión con la pareja.
En relación a la madre, Núñez (2003), señala que en un rol tradicional de crianza, se hace cargo de los cuidados, al grado de convertirse en la “proveedora inagotable de gratificación de ese hijo”, dicha conducta se refuerza a través de los profesionales que atienden al niño, delegando en la madre el cumplimiento de todas las responsabilidades de atención, pero excluyendo al padre, es decir que el hijo y la madre, se quedan atrapados en una díada eterna, mientras que la función del padre queda limitada al “sostén económico” en el mejor de los casos, ya que, en el caso de separación con la pareja, se confirma la ausencia del padre y, por lo tanto, nunca se llega a la tríada edípica, anulando la función paterna. En este sentido, me parece importante, el acompañamiento a los padres para que logren rescatar, su individualidad. Para ello retomo a Pichón- Rivière (1983), que da prioridad a las diferencias individuales, para garantizar el funcionamiento de una familia y evitar confusiones.
Otro de los vínculos afectados, es el que se da entre padres e hijos. Núñez (2003), refiere que surgen sentimientos ambivalentes entre amor y odio del padre hacia su hijo, generando un sentimiento de “deber algo”, ya sea por parte del padre hacia su hijo, cuando siente que no le pudo heredar salud, o al revés, cuando el hijo se siente insuficiente y se vive como que le debe algo a sus padres, por no haber nacido sano.
Las diversas salidas que vienen a colación de dichas vivencias son: por un lado, la ausencia de demandas, hacia los hijos, pues no se espera nada de ese hijo y predomina la desilusión y desesperanza. Otra vertiente, es cuando la discapacidad se idealiza y se puede caer al extremo, transformando la discapacidad como algo divino y vivirla supervalorada, un ejemplo de ello es la frase “Dios me bendijo con este angelito”. También existe la posibilidad de no marcar la diferencia entre el padre y el hijo, mentalmente el padre se vive como discapacitado, limitando su desarrollo personal al igual que el del hijo, estos padres difícilmente encuentran alternativas para encontrar soluciones, lo que alude nuevamente a las diferencias.
La crianza se descontrola totalmente, por los sentimientos ambivalentes entre amor y odio, se apapachan en exceso o bien el vínculo se torna agresivo, de cualquier manera, parece que la discapacidad es lo más importante y efectivamente se dedican totalmente a atenderla. Lo que me hace pensar que no sólo se le limita al hijo a desarrollar su propia identidad, sino que los padres corren el riesgo de quedar atrapados de igual manera en la discapacidad y perder su identidad, que aparentemente ya estaba formada.
Por último, Núñez (2003), apunta al conflicto dentro del vínculo fraterno a consecuencia de la discapacidad, haciendo surgir sentimientos como la envidia, la culpa, la rivalidad; hay rechazo, pero también amor y preocupación y en el orden del desarrollo humano, es inevitable pensar en el futuro, porque la angustia de los hermanos sanos, se dirige a quién va a cuidar al hijo con discapacidad, el día que los padres ya no estén.
Como puede observarse, el trabajo analítico en familias con hijos con discapacidad es muy amplio, hay mucho que pensar y hacer al respecto, pero como todo, no se pueden abarcar completamente todas las necesidades, ni trabajar con todos al mismo tiempo. Desde mi punto de vista, el trabajo con los padres me parece fundamental, trabajando con las fantasías de estos, la constelación edípica, las problemáticas de la pareja, la relación con los otros hijos, el fortalecimiento yoico, pero sobre todo la separación idónea entre el hijo y los padres, me parece que ahí radica la luz en ese camino, tan siniestro y caótico.
Como analista, estoy convencida que tenemos las herramientas para el acompañamiento a los padres con hijos con discapacidad. Que nuestra función en cuanto a poner en palabras, lo innombrable de la discapacidad es primordial. De esta manera con las herramientas propias del Psicoanálisis podemos encaminar a conservar la identidad de los padres y a través del vínculo construir la identidad de su hijo. A su vez el vínculo del analista favorece la subjetividad del padre.
Bibliografía
- Levin, E. (2012). Los hijos de la discapacidad. Discapacidad, clínica y educación. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Núñez, B. (2003). La familia con un hijo con discapacidad: sus conflictos vinculares. argent.pediatr 101(2)/133.
- Pérez, E. (2021). Discapacidad intelectual: entre salud mental y educación. Aportes desde el campo del psicoanálisis. Revista Universitaria de Psicoanálisis. No. 21 (193-200).
- Pichon-Riviere, E. (1983). El proceso grupal. Del psicoanálisis a la psicología social (I). México, Ediciones Nueva Visión.
- Imagen: Pexels/Vlado Paunovic