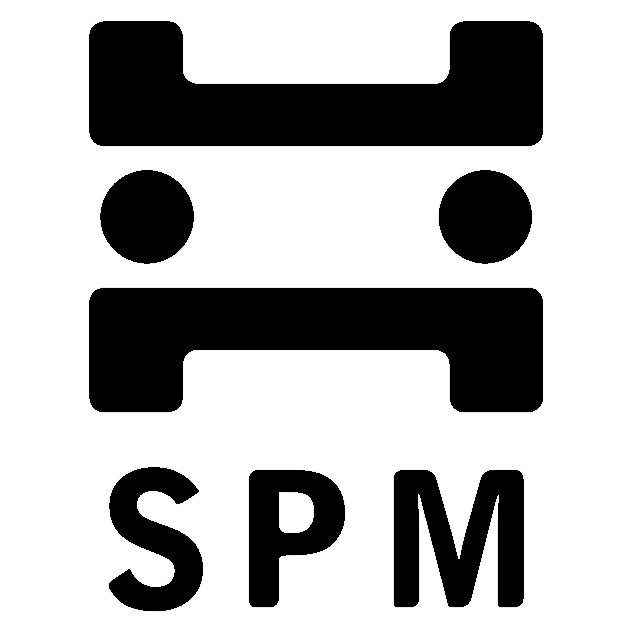Por: Fernanda Alba
En el presente trabajo, busco reflexionar acerca del lugar que ocupa el cuerpo con obesidad mórbida en la actualidad, así como su relación con el goce. Mi intención en este momento no es patologizar, o despatologizar la obesidad sino comenzar a desentrañar algunas respuestas sobre cómo las dinámicas corporales y psíquicas se entrelazan en la experiencia. Quisiera proponer que la obesidad puede ser entendida o pensada no solo como un asunto médico o fisiológico, sino también como un síntoma complejo que revela un conflicto psíquico que genera sufrimiento a quien la padece. No intentaré agotar las explicaciones y orígenes del diagnóstico, pero sí explorar algunas de las hipótesis que nos alumbran el camino. Pienso pues que podría estar relacionada con varias situaciones, pero una de ellas quizá, algún conflicto o fijación en la fase oral, y por lo tanto en la relación temprana con la figura materna. Me parece importante entender cuando en este acto de comer ocurren comportamientos compulsivos que quizá están tratando de llenar un vacío emocional, aun cuando el objeto de ese vacío sigue siendo incierto. Pienso también que pudiera estar asociada con el deseo y la imposibilidad de una satisfacción, con algo que nunca podrá ser llenado por completo. Además, el cuerpo con obesidad puede funcionar como una especie de frontera entre el “yo” y el mundo externo, una forma de defensa psíquica y física para mantener una distancia emocional y corporal frente a las expectativas y presiones sociales. A su vez abordaré cómo este “fenómeno” se complica por la influencia de la sociedad y la cultura que promueven la satisfacción del deseo y el consumismo como formas de gratificación inmediata. Cayendo en un circuito de goce y consumismo en donde, el deseo, en lugar de ser auténtico se convierte en un deseo social que se ve manipulado fácilmente lo que nos sumerge en una especie de “caos” existencial y en un ciclo constante de insatisfacción.
Antes de continuar, quiero puntualizar que para Lacan el concepto de “jouissance” traducido como “goce” es fundamental en su teoría y se diferencia del simple placer o satisfacción. El goce lacaniano al que me referiré a lo largo de mi trabajo se refiere a un forma de satisfacción que, paradójicamente, implica dolor, exceso o transgresión y que va más allá del principio del placer descrito por Freud.
Pensamos en el cuerpo como un medio de comunicación de la psique cuando los contenidos son difíciles de comunicar, simbolizar y apalabrar. Por ejemplo, en los fenómenos psicosomáticos es el síntoma el que nos comunica en muchas ocasiones que algo intrapsíquico ocurre, y que ha sobrepasado lo suficiente la mente del sujeto para poderlo traducir en palabra, así que, se traduce en el cuerpo, en forma de enfermedades respiratorias, problemas de la piel, complicaciones gastrointestinales. ¿Pero qué pasa cuando parece que la mente elige el medio por el que comunica, pero parece desconocer el significado de aquello que desea expresar? Pensemos en el cuerpo con obesidad mórbida, ese cuerpo desbordante y fuera de límites espaciales que atrae la atención a la vista de aquellos que lo encuentran, ¿Qué es lo que se desborda, sólo el cuerpo o acaso es la mente que comunica un desbordamiento, por supuesto interno, eligiendo el cuerpo como medio de expresión?
En este exceso corporal, donde se silencian las palabras, hay una separación del afecto que refleja una casi total incapacidad de conectar con sus propias emociones. McDougall (1989) menciona que el paciente con obesidad queda psíquicamente distanciado de su mundo interno y de sus realidades afectivas. Viven atrapados en sus cuerpos, pero es en esa prisión donde encuentran una forma de protección, permitiéndoles sobrevivir frente a la imposibilidad de gestionar un exceso de experiencia emocional (McDougall, 1989).
Esta dinámica revela la complejidad del sufrimiento y la búsqueda de refugio en un cuerpo que, aunque limitante y desbordante, se convierte en un medio de defensa. Y se vuelve un acto contradictorio y paradójico para la persona que lo padece porque por un lado el sujeto busca protección frente a las angustias del ambiente, pero a la vez esa limitación corpórea le impide el disfrute de la vida, ¿y quizá la conexión con el propio deseo? El cuerpo, que podría ser un lienzo para la autoexpresión y la satisfacción, se convierte en una prisión que atrapa al individuo en un ciclo de sufrimiento.
En la actualidad el cuerpo “perfecto” representa no sólo un ideal sino parte importante de nuestra identidad individual y grupal. Se hace un gran esfuerzo para moldearlo y mantenerlo en “buen estado”, aunque sea en apariencia. Vivimos en una era de consumismo desmedido la cual nos brinda respuestas y retribuciones instantáneas como “likes” o mensajes casi inmediatos a través de las redes sociales. Pareciera que todos estos estímulos nos ofrecen la posibilidad de tomar varios objetos del exterior para quizá poder distraer una angustia que posteriormente nos hará caer en cuenta de la condición de falta en la que estamos inmersos.
El sociólogo Zygmunt Bauman piensa que cada época se caracteriza por elaborar ciertas manchas sociales, y hoy las personas que padecen obesidad serían para él, la mugre de la sociedad postmoderna. Ya que a aquellos que no tienen la capacidad para optar por un estilo de vida saludable los coloca como un perturbador social (Bauman en Goretti, 2016). Quizá fue lo que llevó a Fenichel (2008) a hablar de la obesidad como un “exhibicionismo de la fealdad” como un acto de obscenidad, revelando al cuerpo obeso como una faceta perversa ya que el sujeto se convierte en objeto que genera angustia en el Otro (Fenichel, 2008). Fischler (1995) por otro lado reconoce que existe un juicio moral hacia aquellos que tienen una obsesión por los cuerpos delgados y horror a la obesidad siendo gordofóbicos, usando la excusa de estar preocupados por el cuidado de la salud (Fischler en Goretti, 2016).
Esta concepción e ideas hacia el sobrepeso no son exclusivas de unos cuantos. Me hace pensar en la incoherencia en la que vivimos, alimentada por la sociedad y los medios. Y es que la percepción del sobrepeso refleja una contradicción, por un lado, influencers y campañas de salud promueven un ideal de belleza que glorifica un cuerpo fit, sugiriendo que se necesita un consumo constante de suplementos, jugos y clases especiales para alcanzar la delgadez, creando una ilusión que resulta inalcanzable para muchos. Por otro lado, hay una oferta desmedida de productos que fomentan la obesidad y generan un estigma hacia quienes luchan con su peso, dejándolos en un contexto injusto y solitario. La obesidad, entonces, no es solo un problema individual, sino un reflejo de un sistema socioeconómico que prioriza el consumo sobre el bienestar. A veces generando una discriminación desde el ámbito médico ya que algunos únicamente se concentran en los kilos extras y quedan reducidos a una consulta pesocentrista en donde el único interés es el sobrepeso y no el sujeto y su verdadero estado de salud.
Bornstein (2002) plantea que estamos habitando en una sociedad precipitada, en constante búsqueda y oferta de soluciones mágicas que contribuyen al crecimiento de la misma problemática (Bornstein et al 2002). Le Breton (2003) por otro lado sugiere que “el cuerpo se torna como un recurso de emprendimiento a ser administrado por las normas del consumismo, no permitiendo el cuestionamiento sobre ese “síntoma” que va más allá del exceso de grasa. Y tornase un objeto de su ambiente, un accesorio que puede ser modificado por la medicina sin restricciones ” (Le Breton en Goretti, 2016, p.4).
Y ahora somos testigos de los movimientos incluyentes como el muy sonado “body positive” aludiendo a que todos los cuerpos son bellos sin importar las formas. Sin embargo, los cuerpos rebosantes y desbordantes son excluidos, escondidos, tratan de erradicarlos con el justificante de que es por el bien del sujeto y en nombre de su salud. Marty (2016), nos propone considerar a la “obesidad mórbida como un síntoma singular, en respuesta a conflictos, posiciones subjetivas asumidas por el sujeto, una defensa, un escudo protector contra los estímulos internos, una enfermedad para evitar algo más grave. Pero como no existe defensa suficiente que pueda contener los estímulos internos, el sufrimiento se hace presente. (Marty en Goretti, 2016, p. 6).
¿Será posible conceptualizar la obesidad como un conflicto relacionado en parte con la figura materna? La madre representa el primer vínculo del bebé durante la alimentación, y esta experiencia primigenia es muy importante y deja una huella. Si existe algún tipo de rechazo o falta de entendimiento por parte de la figura materna, esto puede generar consecuencias, manifestándose en la relación del individuo con la comida.
La madre no solo proporciona el alimento, sino que también ofrece una sensación de seguridad y contención en palabras de Winnicott se busca que sea una madre “suficientemente buena”. En este sentido, ¿será ella quien enseña al bebé a regular su saciedad? Cuando el bebé llora, se le suele ofrecer el pecho, un chupón o un biberón, pero lo crucial no reside en el objeto que se le proporciona, sino en la forma en que se le presenta y, sobre todo, en la intención subyacente. La falta de comprensión afectiva por parte de la madre o cuidador puede generar una disonancia en la relación, donde el bebé, al no sentirse contenido y comprendido, podría experimentar la situación como un malestar o amenaza, lo que desencadenaría angustia.
¿Entonces la obesidad será una fijación de la etapa oral?, ¿tal como lo planteó Freud en su teoría donde la satisfacción y gratificación se centran en la zona oral, en los primeros meses de vida? O, si seguimos la línea de pensamiento de Recalcati, esta condición podría entenderse como una enfermedad vinculada a la infancia en la que el individuo queda atrapado en la relación con la madre, evidenciando una falta de separación adecuada. Goretti nos propone que esta incapacidad para establecer límites se manifiesta en la compulsión por comer, lo que sugiere una dependencia del otro y una identificación con el objeto alimentario como forma de compensación emocional. Así que el acto de comer trasciende su función básica y fisiológica, convirtiéndose en una expresión de la pulsión de muerte (Goretti, 2016). Recalcati (2008) nos habla de que la alimentación se reduce a un mero acto, despojándose del goce característico de esta actividad. En el caso de la obesidad, el cuerpo se convierte en el escenario de un hambre descontrolada de lo real. Caracterizada por una pulsión caótica que empuja al sujeto hacia un goce mortífero (Recalcati, 2008, p. 275).
La manifestación de la obesidad contemporánea nos invita a reflexionar sobre una nueva época del síntoma cómo lo propone Cosenza. Ya que en la actualidad pareciera que el síntoma no se presenta de manera clara, ni se articula a través de un deseo o síntoma definido, sino que se expresa como un goce real sin sentido. Este goce carece de la capacidad de ser cuestionado, lo que complica la articulación de demandas y el establecimiento de una transferencia simbólica. En este contexto, es crucial interrogar al sujeto sobre su función específica y explorar la relación que mantiene con su estructura psíquica y su modo particular de gozar. Esta indagación permite entender cómo la obesidad se convierte en un reflejo de dinámicas inconscientes que operan más allá de la mera satisfacción fisiológica (Cosenza 2019).
Di Ciaccia (2019), nos habla de cómo el síntoma tiene un intenso efecto en el sujeto que lo padece, lo que genera que todo se vaya hacia el cuerpo de manera tan intensa que pareciera que irrumpe como un tsunami en la psique, evidenciando al goce y este a su vez a la pulsión de muerte. Y el cuerpo en vez de ser sede de un goce vital, se convierte en un lugar de un goce mortífero. En donde hay un goce psíquico, pero el sujeto lo sufre. En este caso el analista tiene que estar atento para ser réferi de este goce mortífero y señalarlo para que pueda ser transmutado, y que así el paciente pueda renunciar a ese goce mortal.
Esto puede ser llevado a cabo si se “musicaliza en forma de pulsión”. Esta pulsión al ser reconocida implica un goce sin límites que se centra de vuelta a un goce inscrito en el aparato psíquico a modo de una partitura, lo cual permite al inconsciente que permanezca, pero que esté estructurado como un lenguaje, para que sea más sencillo, como acceder a una partitura. A través de esta musicalización, mediante la cadena de significantes, el sujeto puede tocar su propia sinfonía, aunque no se debe caer en la ilusión de que será una obra clásica y tranquila. En la mayoría de los casos, se trata de sinfonías tormentosas y aturdidoras, reflejando la complejidad de su experiencia psíquica. (Di Ciaccia en Cosenza, 2019)
Di Ciaccia (2019), se pregunta, ¿Qué sucede si el goce no llega a transformarse en demanda pulsional, y no se reproduce en la experiencia analítica? En tal caso, las vías del inconsciente se cierran, limitándose a un lenguaje rígido y estructurado que complica la conexión entre la palabra con lo real del goce. Es en este punto cuando el analista no debe echarse para atrás, sino que se presenta la necesidad de un nuevo enfoque para comprender los síntomas contemporáneos de los que nos hablan Cosenza y Recalcati. Esta propuesta es crucial para poder abordar la clínica de los excesos o de los nuevos síntomas, permitiendo que el sujeto explore las dinámicas ocultas de su sufrimiento y facilite un acceso a significantes que puedan abrir la posibilidad a una nueva forma de pensarse. (Di Ciaccia en Cosenza, 2019)
Recalcati propone que “la obesidad es una enfermedad preferente de la infancia porque el sujeto permanece clavado en su estatus de objeto y no accede a la separación. Es decir, una alienación unidireccional que enfoca a la obesidad como patología estructuralmente infantil” (Recalcati, 2008, p. 282).
Esto me hace pensar en los individuos que padecen obesidad mórbida como una forma de regresión a un estado infantil, atrapados en la etapa de fijación oral, donde el sujeto no solo recupera características del bebé, sino que comparten las formas anatómicas de un cuerpo redondo y la dependencia necesaria de un cuidador. El “bebé con obesidad”, así lo he nombrado, pierde su autonomía casi por completo, quedando postrado y necesitando asistencia para realizar actividades básicas como alimentarse y bañarse. Esta dinámica establece una relación compleja entre el sujeto y su cuidador, quien, en su intento de satisfacer las demandas, se convierte en un facilitador de conductas autodestructivas. El cuidador, incapaz de negarse a las exigencias del “bebé obeso”, ¿estaría adoptando un rol violento, al ceder a peticiones gozosas, pero dañinas? pero si al negarse el cuidador, entonces quien violenta es el bebe molesto. Este intercambio simbiótico refleja un ciclo de adicción: el sujeto con obesidad se aferra a la comida como un objeto de goce, mientras que el cuidador puede desarrollar una dependencia emocional y de control hacia la satisfacción o no, de esas demandas, generando una complicidad mortífera y codependiente.
Esta relación plantea interrogantes sobre la naturaleza de esta dependencia: ¿quién sostiene realmente el control? ¿Es la madre, el cuidador, o el sujeto ?, ¿o es el propio individuo quien se ve atrapado en un ciclo de goce mortífero?
Y por último quisiera invitarnos a la reflexión acerca de los nuevos recursos a soluciones aparentemente mágicas e inmediatas como el uso de medicamentos como el Ozempic, Wegovy, etc o la cirugía bariátrica, que revelan una búsqueda desesperada por una transformación que promete no solo alterar la imagen corporal, sino también la propia percepción y la mirada de los otros. En estos procesos, se ofrece la ilusión de que, al modificar el cuerpo, se reconfigurará la vida misma y el sentido de identidad. Las personas con obesidad se ven atrapadas en una red de promesas vacías y propuestas inciertas, sometiéndose a tratamientos ineficaces a largo plazo. El fracaso constante, lejos de ser una simple frustración se convierte en una vivencia insoportable que despoja al cuerpo de su capacidad de significación simbólica, reduciéndolo a un cuerpo concreto y doliente. El cuerpo con obesidad mórbida no solo es un cuerpo que sufre, sino un cuerpo asfixiado por la ausencia de palabras que lo signifiquen y le puedan dar sentido, atrapado en una paradoja en la que hay un goce mortífero, sufrimiento inefable y el lenguaje, vacío.
Bibliografía
- Bornstein, S. R., Wong, M., & Licinio, J. (2002). 150 years of Sigmund Freud: ¿what would Freud have said about the obesity epidemic? Molecular Psychiatry, 11(12), 1070-1072. https://doi.org/10.1038/sj.mp.4001912
- Cosenza, D. (2021). La comida y el inconsciente. (C. Vitale Gentile, Trad.) España: NED ediciones.
- Fenichel, O. (2008). Teoría psicoanalítica de las neurosis. [PDF] Ciudad de México, México: Editorial Paidós. (Obra original publicada 1945)
- Goretti, M (2016). Obesidad Mórbida en la Contemporaneidad: entre el exceso del cuerpo y el silencio de las palabras. [PDF], Cartagena: Colombia. FEPAL obtenido de: https://fepal.org/wp-content/uploads/198-2-esp.pdf
- McDougall, J. (1989). Teatros del cuerpo. (Domínguez Pabón, Trad) [PDF]. Madrid, España:Julián Yébenes, S.A
- Recalcati, M. (2008). La clínica del vacío. Anorexias, dependencias, psicosis. [PDF] Madrid, España: Editorial Síntesis, S.A.
- Winnicott, D. W. (1991). El juego y la realidad. [PDF] Barcelona, España: Editorial Gedisa.
- World Health Organization: WHO. (2024, 1 marzo). Obesidad y sobrepeso. Obtenido de: Obesidad y sobrepeso.
- Imagen: Pexels/Darina Belonogova