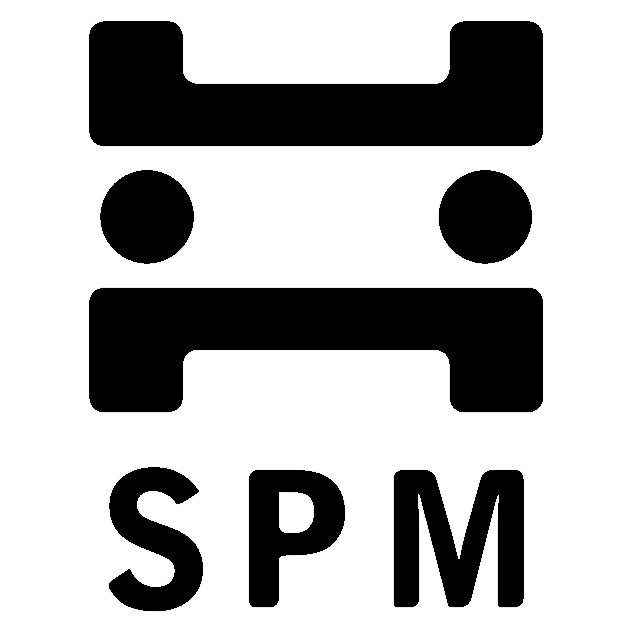Por: Javier Aarón Romero
En la antigüedad, los textos no requerían de una autoría reconocida, actualmente, el nombre que se asocia a un texto es garante de fiabilidad y sentido, la identidad del autor se dispersa para dar lugar a ser solo una función más del discurso.
En el ensayo, ¿Qué es un autor? Foucault nos habla de la función de un sujeto al que le llamamos autor como un productor y reproductor de los discursos sociales imperantes, que ejercen control en los sujetos. Las estructuras ideológicas hegemónicas (la economía, la política, el periodismo, las redes sociales, entre otras) legitiman al autor, a ciertos autores, para decir ciertas cosas que operen para controlar al sujeto, se dicen algunas cosas, pero se callan otras, esas que no son enunciadas son precisamente las promotoras de la libertad.
Por medio de las diferentes disciplinas, se determinan quien puede hablar, sobre que hablar y que no decir, “Pero lo esencial no es constatar una vez más su desaparición; hay que localizar, como lugar vacío -a la vez indiferente y coercitivo-, los emplazamientos desde donde se ejerce su función” (Foucault, 1969, p. 5).
Esa función de reproducción del discurso hegemónico busca en el autor una especie de contenedor de todas sus obras (de lo dicho y lo escrito), quiero decir, que el autor sirve para identificar una obra, pero también para dar sentido a su discurso, que como he mencionado, es un discurso reproductor de control y poder. Sin embargo, el discurso no es y nunca será una entidad fija, sino una construcción constante y en muchas ocasiones inestable “Admitir que la escritura, de alguna manera, por la misma historia que ella hizo posible, está sometida a la prueba del olvido y de la represión” (Foucault, 1969, p. 16).
Es a partir del texto de Foucault que surgió mi interés de elaborar este trabajo. Los discursos que fluyen en nuestra contemporaneidad promueven la alienación del sujeto a verdades absolutas, reducen la experiencia a categorías predefinidas, incitan a que el sujeto sea etiquetado bajo su propia voluntad, es común escuchar “hola, me llamo X y soy neurodivergente, o influencer o virgo, o morenista”. Importante mencionar que esto responde a nuestra clínica actual, se presentan a nuestros consultorios pacientes con patologías de identidad tales como: crisis de identidad, trastornos de identidad disociativos, trastornos alimentarios entre otros; todas ellas esconden los vacíos del desarrollo que son suplidos por discursos que no permiten pensarnos.
Nuestro contexto impide la búsqueda del sí mismo, promueve las etiquetas para alinearse a una categoría, ya no existe el otro, el asunto es el de existir asociado a un concepto, a un diagnóstico, o a cualquier otra cosa que de sentido.
El Psicoanálisis siempre ha sido crítico de los discursos hegemónicos, el analista requiere tener una posición política ya que presta singular atención al discurso de lo inconsciente, trabaja con la palabra del paciente y permite que el sujeto cuestione aquellas identificaciones impuestas por su cultura, promoviendo una relación más auténtica consigo mismo y con los otros.
El campo psicoanalítico opera como un espacio de subversión donde se posibilita una reconfiguración; desde la asociación libre el paciente trabaja, empieza a cuestionarse aquellas narrativas impuestas por la familia, la sociedad y las instituciones. A medida que avanza descubre sus síntomas, sus angustias, sus inhibiciones ligadas, muchas veces a exigencias externas. Desde esta subversión también encontramos a la transferencia, fenómeno crucial donde se depositan algunos elementos de la libre asociación, aquí se escucha al inconsciente, incluso se puede escuchar hasta lo que ese momento era inaudito. Esta proyección del paciente hacia el analista permite que este último comprenda los conflictos internos y la forma de funcionamiento del paciente.
El proceso no es inmediato ni lineal, pues implica la caída de certezas y la confrontación muchas veces con el vació.
En el consultorio pasan cosas, se construye un discurso donde el narrador que es el paciente, entrega de forma parcial su subjetividad, presenta trozos de su historia y el analista las suma para transformar y ofrecer de vuelta un texto organizado. En 1937 Freud escribió el texto – Construcciones en el análisis-, ahí menciono que el trabajo analítico es el de “mover al paciente para que vuelva a cancelar las represiones… de su desarrollo temprano y las sustituya por unas reacciones como las que corresponderían a un estado de madurez psíquica” (p. 259).
El paciente en el diván es como el autor que revisa nuevamente su obra, para reeditarla e incluir nuevos contenidos que le permitan su adaptación. Pero para la realización de esta labor no está solo, cuenta con el analista y su labor tan importante que es, la construcción de una interpretación con aquellas piezas de su discurso.
“El analista da cima a una pieza de construcción y la comunica al analizado para que ejerza efecto sobre él; luego construye otra pieza a partir del nuevo material que afluye, procede con ella de la misma manera, y en esta alternancia sigue hasta el final. Si en las exposiciones de la técnica analítica se oye tan poco sobre <<construcciones>>, la razón de ello es que, a cambio se habla de <<interpretaciones>> y su efecto. Pero yo opino que <<construcción>> es, con mucho, la designación más apropiada” (Freud, 1937, p. 262).
Freud nos indicó la importancia de la interpretación entendida como una construcción, la principal herramienta terapéutica. Pero consideremos al paciente, que se ofrece, que ofrece sus contenidos para esa construcción, siempre acompañada de la mano de su transferencia. Entonces ambos aportan algo; el analista pone su cuerpo para que ahí se deposite la transferencia y con ello lograr una interpretación que le servirá al paciente para entender algo que no había visto o entendido; en algunas ocasiones esa interpretación solo será una pieza más para una futura interpretación. Freud citando a Leonardo da Vinci planteo que la sugestión opera como el trabajo en la pintura per via porre (acumulación de colores sobre la tela); pero el Psicoanálisis debe ser entendido como el trabajo del escultor per via di levare (excavar y sustraer) pues quita la piedra todo lo que recubre las formas de la estatua contenida en ella (Freud, 1905, p. 250).
Excavar y sustraer del sujeto todos aquellos elementos que no son suyo y que lo atan es trabajo de analista; por tanto, el trabajo en análisis permite la emergencia del inconsciente más allá de las identificaciones impuestas por los discursos hegemónicos.
Muchas personas al llegar a consulta esperan ser interrogadas y escuchar de vuelta una respuesta que calme o solucione sus problemas. Con el paso de tiempo el sujeto va entendiendo de que se trata: se trata de hablar sin restricción, de recrear, escarbar en su prehistoria, muchas de las cosas que dirá posiblemente no tengan sentido en un inicio, pero el analista las tomara y construirá algo que le será devuelto y el sujeto buscará, sin querer, un lugar a donde colocarlo, le dará un lugar en su estructura psíquica, una especie de acomodamiento.
“…que intensifique su atención para sus percepciones psíquicas y que suspenda la crítica con que acostumbra expurgar los pensamientos que afloran. Para que pueda observarse mejor a sí mismo con atención reconcentrada… debe ordenársele expresamente que renuncie a las críticas de las formaciones de pensamiento percibidas” (Freud, 1914, p. 122).
Hablamos entonces de la asociación libre, un discurso inédito elaborado al momento con fragmentos de su historicidad. Es la expresión sin exclusión de todo aquello que al paciente se le ocurra, de todo aquello que le viene a la mente. Es el proceso donde el paciente se confronta con su propia discursividad y las identificaciones que lo ha determinado.
“La regla analítica fundamental instituida para el analizado… debe comunicar todo cuanto atrapé en su observación de sí atajando las objeciones lógicas y afectivas que querrían moverlo a seleccionar, de igual modo el médico debe ponerse en estado de valorizar para los fines de la interpretación, del discernimiento de lo inconsciente escondido, todo cuanto se le comuniqué, sin sustituir por una censura propia la selección que el enfermo resignó…” (Freud, 1912, p. 115).
Pareciera que la labor del paciente al ser su propio autor que reedita su prehistoria, desde aquella lejana infancia, tendrá una empresa interminable, experimentará en muchas ocasiones frustración, parecerá que en ocasiones no habrá mucho que decir, y en otras los contenidos inconscientes serán presas de una mayor represión. Tendrá que evitar “la selección voluntaria de los pensamientos, es decir… a eliminar la intervención de la segunda censura (situada entre el consciente y el preconsciente). De este modo se ponen de manifiesto las defensas inconscientes”. (Laplanche, 2004, p. 36). Pero la recompensa de conocerse a sí mismo valdrá la pena.
En el análisis el paciente trabaja su alienación a través de la asociación libre, un método que permite la aparición del inconsciente, en este proceso identifica los significantes que han marcado su existencia, su ideal del Yo, tiene la posibilidad de desanudarse de los discursos.
“A lo largo de la historia, el psicoanálisis sigue trabajando en las fronteras de la represión, en cada uno de sus sentidos o significados. Y se ve enfrentado a otros modos de entender la subjetividad, y desafiando a evaluar e interpretar formas inéditas de presentación de lo traumático” (Abadi, 2003, p. 169).
Por tanto, en el consultorio no existe un sometimiento de paciente a analista, existe transferencia, eso es cierto, pero no está un observador viendo y analizando al objeto. El psicoanálisis subvierte el pensamiento positivista ya que analista y paciente se encuentran involucrados en una relación intersubjetiva, el inconsciente de ambos participa “…esa tercera instancia en la que ambas partes de la díada pierden su mente para reencontrarla al término del proceso, pero ya no son los mismos, lo que se encuentran al final ha sufrido una transformación” (Ogden, (1997 citado en Sánchez-Darvasi, 2016). En el análisis no solo el paciente se redescubre, sino que también se pone en juego la subjetividad del analista, esta experiencia permitirá que con el paso del tiempo él desarrolle su propio estilo psicoanalítico.
El vínculo, la transferencia y la interpretación de la transferencia, es decir la relación en el campo psicoanalítico permitirá al paciente encontrar su verdad y salir de la alienación de ciertos discursos; para descubrir, crear o co-crear junto al analista algo nuevo, algo completamente suyo. Abadi (2003) refiere que en el trabajo con el paciente “…la apelación a la asociación libre persigue el objetivo de aflojar la trama psíquica, para favorecer la disolución de los falsos enlaces… la cura consiste en liberar las representaciones y afectos de su anudamiento característico, el síntoma neurótico” (p. 175).
El sujeto recuperará la posibilidad de adaptación y tolerancia a la frustración, solo a través de su capacidad de narración, de ir asociando libremente aquellas representaciones que le lleguen a la cabeza, descubriendo algo, sin saber lo que buscaba. Abadi (2003) menciona que “Recuperar la condición de lo humano implica la esperanza de ser otro. Y allí se hacen necesarios tanto los sentimientos de libertad como el registro de las cadenas que lo oprimen…” (p. 183).
Para concluir este trabajo quisiera citar un fragmento del ensayo de Ludwing Borne redactado en 1823 y que se encuentra en el Texto de Freud de 1920 “Para la prehistoria de la técnica analítica”:
“…y aquí viene la prometida recomendación. Tomen algunas hojas de papel y escriban tres días sucesivos, sin falsedad ni hipocresía, todo lo que se les pase por la mente. Consignen lo que piensan sobre ustedes mismos, sobre su mujer, sobre la guerra turca, sobre Goethe, sobre el proceso criminal de Fonk, sobre el Juicio Final, sobre sus jefes; y pasados los tres días, se quedarán atónitos ante los nuevos e inauditos pensamientos que han tenido. ¡He ahí el arte de convertirse en escritor original en tres días!” (Freud, 1920, p. 259).
Así opera la regla fundamental: hablar de todo lo que se ocurra, aunque parezca tonto, vergonzoso, o insignificante y junto con la atención flotante, la escucha del analista no se centrará en una idea concreta o en la idea de la cura; sino que tendrá apertura a todo lo que se diga desde el diván, permitiendo captar aspectos sutiles pero importantes en el discurso que narra el autor.
La asociación libre con toda su complejidad para aquel que reprime es la oportunidad de reeditar su discurso, es la oportunidad de que el paciente sea un autor.
Bibliografía
- Abadi, (2003). Entre la frontera y la red, apuntes para una metapsicología de la libertad. Revista de Psicoanálisis (APM) 39:167-185
- Foucault, (2010). ¿Qué es un autor?. Córdoba-Argentina. Ediciones literales. (Trabajo original publicado en 1969).
- Freud, (2022). Sobre psicoterapia. En J. L. Etcheverry (Trad.). Obras Completas ( Vol. 7, pp. 243-258). Amorrortu. (Trabajo original publicado en 1905 [1904]).
- Freud, (2022). Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico. En J. L. Etcheverry (Trad.). Obras Completas ( Vol. 12, pp. 107-120). Amorrortu. (Trabajo original publicado en 1912).
- Freud, (2022). El método de la interpretación de los sueños. En J. L.
- Etcheverry (Trad.). Obras Completas ( 4, pp. 118-143). Amorrortu. (Trabajo original publicado en 1914).
- Freud, (2022). Para la prehistoria de la técnica analítica. En J. L. Etcheverry (Trad.). Obras Completas ( Vol. 18, pp. 257-260). Amorrortu. (Trabajo original publicado en 1920).
- Freud, (2022). Construcciones en el análisis. En J. L. Etcheverry (Trad.). Obras Completas ( Vol. 23, pp. 255-270). Amorrortu. (Trabajo original publicado en 1937).
- Laplanche, (2004). Diccionario de Psicoanálisis. Buenos Aires, Argentina. Paidos.
- Sánchez-Danvasi, (2016). Thomas H. Ogden: Psicoanalista y literato. Cuadernos de Psicoanálisis, 49(3-4), 7.
- Imagen: Pexels/Min An