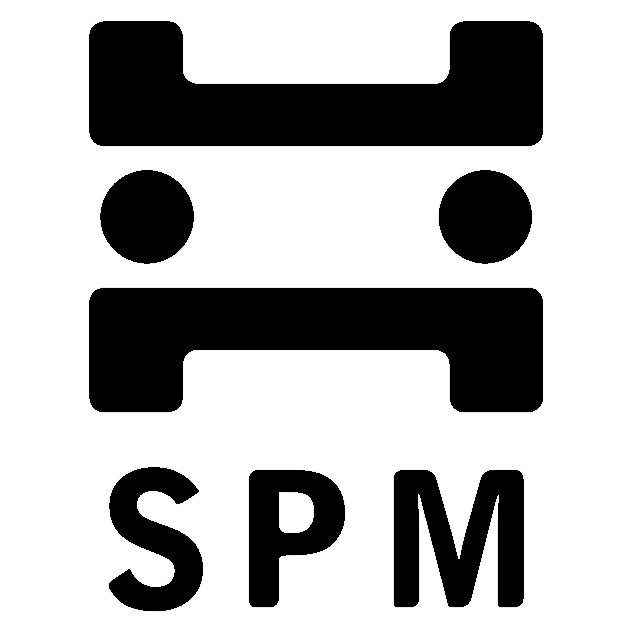Por: Raquel Mussali
“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”
-Antonio Machado
Cuando inicié este camino, me preguntaba cuál era el lugar del psicoanálisis en el mundo actual. A pesar de experimentar los efectos de mi propio análisis, sentía un nerviosismo profundo al adentrarme en un territorio que se presentaba como inmenso y desafiante, y que me generaba dudas sobre su futuro. En mi primer trabajo durante la formación psicoanalítica, estaba llena de incertidumbres, cuestionándome cómo podría el psicoanálisis encontrar su espacio en un mundo que cada vez más prioriza la inmediatez.
Hoy quiero compartir algunas respuestas que encontré en ese escrito inicial, pero también invitarles a recorrer conmigo estos seis años de transformación y aprendizaje. Mi objetivo es responder a la persona que fui hace seis años desde un lugar de mayor comprensión. Con el tiempo, algunas dudas han sido resueltas, mientras que otras han crecido, enseñándome algo fundamental: en este viaje, no existen certezas absolutas. Por ello, me entrego a la posibilidad de que, aunque busco respuestas, podría descubrir nuevas preguntas que me acompañarán en el camino que seguirá al concluir esta etapa de mi formación.
Al comenzar, una de mis principales inquietudes era si aún había espacio para un proceso psicoanalítico en un mundo que ofrece soluciones rápidas y personalizadas, donde la inversión de tiempo y energía podría parecer desproporcionada. En aquel momento, mi respuesta estaba relacionada con la tolerancia a la frustración, la cual ha sido un aprendizaje crucial en estos seis años
Para abordar nuevamente esta pregunta, me gustaría hacer un recorrido que explore las experiencias y reflexiones que han enriquecido mi comprensión a lo largo de este tiempo.
A medida que avanzaba en la formación, comprendí que el camino del psicoanalista implica una serie de etapas que, a nivel interno, se asemejan al desarrollo infantil. Introyectamos objetos para realizar identificaciones, a veces resistiéndonos a ellas. Nuestros analistas, supervisores, maestros y compañeros desempeñan un papel fundamental en este recorrido, aunque no siempre resulta fácil aceptar todos los aspectos de estas relaciones.
El concepto de “series complementarias” de Freud (1916) sugiere que la realidad psíquica surge de la interacción entre factores constitucionales e históricos. Del mismo modo, nuestra identidad analítica se configura a partir de la confluencia entre nuestra identidad personal, que abarca nuestra vida, personalidad y entorno cultural, y los elementos que vamos integrando a lo largo de la formación. Este desarrollo se nutre de las identificaciones con nuestros analistas, supervisores y colegas, así como de nuestra pertenencia a una institución psicoanalítica. La interacción de estos aspectos es fundamental en nuestra práctica cotidiana, ya que cada uno aporta una dimensión única que da forma a nuestra manera de comprender y practicar el psicoanálisis.
La identificación según Grinberg (1976) interviene como parte fundamental del desarrollo y formación de aspectos que generan la identidad.
Por medio de la misma nos permitimos situarnos en el lugar del otro para asi, comprender mejor su pensamiento y su conducta. Lo que antecede a ella es el proceso de imitación, el cual es parte fundamental del desarrollo y del aprendizaje. imitamos las cuestiones que despiertan nuestra admiración y posterior a esto nos permitimos identificarnos e introyectar esas cuestiones como partes de nuestro yo.
Uno de los elementos centrales en la construcción de nuestra identidad es la creación de una voz propia. A lo largo del camino, definimos esta voz a través de las conversaciones que entablamos con otros: colegas, supervisores e incluso durante las sesiones con nuestros pacientes. Sin embargo, también enfrentamos una constante batalla intrapsíquica en el esfuerzo por encontrar lo que realmente queremos llegar a ser. Gabbard y Ogden (2009) nos recuerdan que “hay una paradoja en el hecho de que hablar naturalmente, como uno mismo, es tanto fácil (en el sentido de no tener que pretender ser alguien distinto) como muy difícil (en el sentido de encontrar/inventar una voz que emerja de la totalidad de quien uno es en un momento dado).”
Esta dualidad en el proceso de encontrar nuestra voz se ve reflejada en cómo nuestros antepasados, se convierten en fantasmas que nos habitan, al mismo tiempo que nos brindan un sentido de continuidad con el pasado.
“Al prestar atención cuidadosa, uno descubre que hay residuos inconfundibles de la voz de su analista en las palabras que se dirigen a sus pacientes. Estas formas de hablar están ‘en nuestros huesos’, internalizadas hace mucho tiempo y convertidas en parte de nosotros sin que seamos conscientes del proceso de asimilación.” Smith (2001) y Loewald (1960) en Gabbard & Ogden (2009)
Así, las voces de nuestros antepasados (analistas, maestros y supervisores y los analistas maestros y supervisores de ellos mismos) se entrelazan con nuestra propia voz, creando un diálogo interno que nos ayuda a reflexionar sobre quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo de nuestra práctica, enriqueciendo tanto nuestro desarrollo como nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestros pacientes.
Winnicott (1979) describe el “aprender a hacer uso de los objetos” como un momento crucial en el desarrollo, que ocurre cuando los objetos son percibidos como parte del mundo externo y sobreviven a los “ataques” del sujeto. En la formación psicoanalítica, nuestros maestros, analistas y supervisores inicialmente forman parte de nuestro mundo interno, modelando nuestro aprendizaje. A medida que progresamos, estos objetos resisten nuestras críticas y cuestionamientos, convirtiéndose en parte del mundo externo. Idealmente, hacia el final de la formación, hemos aprendido a “usarlos” creativamente, lo que significa apropiarnos de lo aprendido para construir una identidad analítica auténtica.
Otro aspecto fundamental de nuestra identidad analítica está profundamente ligado a las relaciones que establecemos con nuestros pacientes. Aunque no siempre generamos identificaciones con ellos, es innegable que, a través de cada encuentro en el consultorio, encontramos valiosas lecciones sobre lo que significa ser analista. Si nos permitimos ser humanos, podremos reconocer nuestros errores y aprender de ellos. Además, en muchas de las sesiones analíticas, los contenidos que traen nuestros pacientes reflejan aspectos de nuestro propio yo, tanto positivos como negativos, lo que nos brinda la oportunidad de seguir trabajando y entendiendo nuestra propia subjetividad.
La relación con nuestros pacientes es más dinámica y compleja que la que forjamos con nuestros analistas y supervisores. Sin embargo, es precisamente en este cruce de caminos en donde también forjamos nuestra identidad y aprendemos de ellos. Este diálogo vivo nos desafía a escuchar de manera más profunda y a entender la diversidad de la experiencia humana. A través de cada historia, vamos construyendo un estilo que refleja no solo nuestro conocimiento teórico, sino también nuestra capacidad de ser auténticos. Desde mi punto de vista, esta autenticidad contribuye a crear un ambiente facilitador en el que los pacientes se sientan acompañados para transitar sus vivencias de la mano de nosotros como analistas.
La identidad del psicoanalista, aunque esencial en su núcleo, no debe ser rígida ni fija, ya que eso limitaría nuestra capacidad para adaptarnos y evolucionar. Es fundamental que se construya desde un lugar genuino y espontáneo, creando un espacio de confianza básica en el que podamos “perdernos” en el proceso creativo sin sentirnos realmente perdidos. Esto permite que la identidad profesional se mantenga abierta a nuevas experiencias y conocimientos, favoreciendo un desarrollo continuo tanto en la práctica clínica como en el crecimiento personal del analista
De acuerdo con Winnicott (1962) se sugiere la importancia de crear un espacio en el que el niño pueda permitirse ser “nadie” para llegar a descubrir quién es verdaderamente; destaca la diferencia entre la no integración, que facilita la creatividad y el juego, y la desintegración. De manera similar, como adultos, también necesitamos redescubrir nuestra capacidad para perdernos, y esto, al igual que en la infancia, requiere un espacio de “holding”. En este contexto, el análisis juega un papel esencial.
Al cultivar una identidad creativa como analistas, también modelamos para nuestros pacientes la importancia de un proceso constante de transformación. Esto fortalece la relevancia de nuestra práctica en un mundo que tiende a lo normativo y al cumplimiento de expectativas. Desde esta postura, podemos seguir cuestionándonos y generando identidad, ofreciendo un espacio terapéutico que va más allá de ajustarse a normas y se abre a la exploración continua de nuevas formas de ser.
Podría extenderme sobre lo que implica el proceso de convertirse en psicoanalista, pero creo que esta introducción ya aborda aspectos esenciales del camino que seguimos para alcanzar nuestras metas en este campo. Sin embargo, deseo utilizar esta reflexión como un trampolín para desarrollar una pregunta que me planteé al inicio de este escrito:
¿Qué es lo que realmente permite que el psicoanálisis se mantenga relevante en la actualidad?
La práctica psicoanalítica, como cualquier creación humana, está condicionada y afectada por los códigos y paradigmas dominantes de cada época. En este contexto, es fundamental que, si el psicoanálisis enfrenta cuestionamientos desde el exterior, nos tomemos el tiempo de cuestionarlo desde su interior. Sólo así, al adoptar una postura que se aleje del narcisismo, podremos generar teoría que enriquezca nuestra disciplina y la mantenga en evolución junto con los cambios del mundo.
Virginia Ungar (2015) señala que, dado que la cultura y la sociedad están en constante transformación, las personas que buscan nuestra ayuda también han cambiado con el tiempo. Las problemáticas que presentan ya no son las mismas que solían ser. Aunque una de nuestras herramientas fundamentales sigue siendo el encuadre, que establece el espacio para la transferencia, esté también ha experimentado modificaciones a lo largo del tiempo. La frecuencia de las sesiones semanales, las formas de saludo e incluso los primeros acercamientos de los pacientes al contactarnos han evolucionado.
Es importante recordar que, como psicoanalistas, ofrecemos un método que, aunque en esencia se mantiene, se adapta a la concepción particular de cada analista. Esto depende del encuadre interno que cada uno establece y de las teorías con las que se siente más identificado.
Asimismo, Ungar (2015) sugiere que nuestros modos de interpretar han cambiado. Hoy en día, existe una tendencia hacia la observación y descripción más que hacia la explicación. Las conjeturas que se presentan al paciente toman la forma de interpretaciones, invitando a este a participar activamente en el proceso. En este sentido, aceptamos una cierta incertidumbre que nos lleva a ser más cautelosos al interpretar. Frases como “a mi parecer…”, “pienso que” “no será que…” o “podríamos pensar…” no solo reflejan humildad, sino que también reconocen que nunca es posible saberlo todo.
Por su parte, Harriet Wolfe en Busch (2014) sugiere que el psicoanálisis es una aproximación que implica reflexión y entendimiento, un proceso que puede volverse contradictorio sí adoptamos un enfoque absolutista en nuestra práctica. Aunque las reglas son necesarias para brindarnos seguridad y estabilidad, especialmente en tiempos de cambios acelerados, debemos tener cuidado de no caer en una ortodoxia que solo se perpetúe a sí misma. Wolfe propone un punto medio: la flexibilidad ante los cambios tecnológicos y culturales actuales no representa un riesgo para el psicoanálisis; por el contrario, ofrece un enfoque que refleja curiosidad, descubrimiento y apertura a nuevas ideas. Este enfoque nos permitirá enfrentar los nuevos desafíos culturales sin temor a desaparecer.
A mi modo de ver, la respuesta a la relevancia del psicoanálisis radica en la esencia única e intransferible que cada uno de nosotros aporta a la disciplina. Este componente personal, forjado a lo largo de años de formación y autoconocimiento, es lo que sostiene la práctica psicoanalítica en un mundo que parece estar cada vez más dominado por la inmediatez.
Nuestro análisis didáctico no solo nos ofrece un marco teórico, sino que también permite la creación de identificaciones profundas con nuestros analistas. Esta relación nos lleva a integrar aspectos vivenciales del proceso analítico, lo que enriquece nuestra práctica. Esta vivencia no se limita a una comprensión técnica del psicoanálisis; se convierte en una guía que compartimos con nuestros pacientes. Al generar identificaciones en ellos, les proporcionamos herramientas que les ayudarán a navegar su propio proceso terapéutico.
Por ejemplo, la tolerancia a la frustración que desarrollamos en nuestro proceso de formación se convierte en un aspecto clave no solo en nuestras vidas, sino también en el consultorio. Nos enfrentamos a situaciones desafiantes, como cancelaciones de sesiones, resistencias al pago o dificultades con el encuadre que establecemos. Estos momentos, que pueden ser frustrantes, son en realidad oportunidades para poner en práctica lo que hemos aprendido.
Es en estos espacios de tensión y espera donde se manifiesta el verdadero poder del psicoanálisis. A pesar de las dificultades, la práctica analítica proporciona un entorno constante y seguro para los pacientes. Este espacio, sostenido por nuestra capacidad de tolerar la frustración, permite que los pacientes reflexionen sobre sus propias experiencias y procesos. A través de nuestra presencia y del tiempo que les brindamos, ayudamos a los pacientes a entender que la frustración es parte del crecimiento y del aprendizaje.
Así, el psicoanálisis no solo acompaña a los pacientes en su desarrollo personal, sino que también les enseña a respetar su propio ritmo y proceso. En un mundo donde las soluciones rápidas son la norma, el psicoanálisis se convierte en un refugio donde se valora la profundidad, la reflexión y el tiempo necesario para el cambio. Esta dualidad entre la inmediatez de la vida moderna y la profundidad del proceso psicoanalítico es lo que le otorga vigencia al psicoanálisis. En este sentido, cada uno de nosotros, con nuestra voz única y nuestro viaje personal, contribuye a la continuidad y evolución de esta práctica.
El psicoanálisis ha sabido adaptarse y evolucionar junto con la sociedad manteniendo su esencia pero incorporando elementos que nos acercan cada vez más a las necesidades emocionales y relacionales de nuestro tiempo. Si bien, en sus inicios se propone un encuadre en el que el analista se mantenía en una posición neutral *y sin la finalidad de generar controversia* Hoy me atrevo a decir que como analistas no nos mantenemos tan neutrales como abstinentes, nos hemos atrevido a reconocer que cada vez más, el vínculo entre analista y paciente, es un componente fundamental del proceso. La afectividad, ha pasado de ser un obstáculo a ser un vehículo para que el paciente se sienta contenido lo que permite que el psicoanálisis deje de ser visto como una práctica distante y pase a ser percibido como un espacio en donde juntos, analista y paciente, se dan a la tarea de construir una relación genuina y segura que funcione como prototipo para que el paciente logre trabajar aspectos profundos de su vida emocional, cuestión que a mi modo de ver, no sería posible si favorecemos un ambiente de observación distante. Cuando el analista se permite ser percibido como una figura humana y accesible, contribuye a construir una relación que es terapéutica en sí misma y que a su vez, ofrece una base y el desarrollo de la constancia objetal para sostener relaciones más sanas y profundas fuera del análisis.
Al priorizar el vínculo y la subjetividad reivindicamos la complejidad humana y fomentamos una transformación duradera que responde a un anhelo moderno de auto comprensión y conexión.
El camino de la formación, así como la consolidación de mi identidad psicoanalítica, me han permitido llegar a este momento con gratitud la cual sabemos, no es posible, sin haber experimentado antes sentimientos de frustración. A pesar de haberme contestado algunas dudas y de ahora estar más tranquila sabiendo que nuestra profesión tiene un gran porvenir, me siento agradecida por las experiencias compartidas, por cada encuentro, cada diálogo y cada desafío, que han hecho de esta experiencia algo enriquecedor y una fuente invaluable de aprendizaje y crecimiento.
Por último, sin memoria ni deseo, dejó espacio para lo que aún está por venir, porque en una mente llena no hay espacio para lo nuevo. Que permanezcamos siempre abiertos al conocimiento, dispuestos a seguir construyendo y permitiendo que nuestra curiosidad y capacidad creativa sigan aportando a nuestra disciplina.
Por siempre psicoanalista en formación.
Bibliografía
- Busch, F. (2014). Dear Candidate: Analysts from around the world offer personal reflections on psychoanalytic training, education, and the profession. London: Karnac Books.
- Freud, S. (1916-1917). Lecciones introductorias al psicoanálisis. En S. Freud, Obras completas (J. L. Etcheverry, Trad., Vol. 16, pp. 335-668). Buenos Aires: Amorrortu Editores. (Trabajo original publicado en 1916).
- Gabbard, G. O. & Ogden, T. H. (2009) On Becoming a Psychoanalyst. International Journal of Psychoanalysis 90:311-327
- L. (1976). Teoría de la identificación. Buenos Aires, Argentina. Paidos.
- Ungar, V. (2015). El oficio del analista y su caja de herramientas: la interpretación revisitada. International Journal of Psychoanalysis en Español, 1(3), 663-682.
- D. (1962). Ego integration in child development. The maturational processes and the facilitating environment, New York: int university Press.
- Winnicott, D. W. (2017). Realidad Y juego (11th ed.). Gedisa. ISBN: 9788474320565 (Trabajo Original publicado en 1979)
- Imagen: Pexels/zhang kaiyv