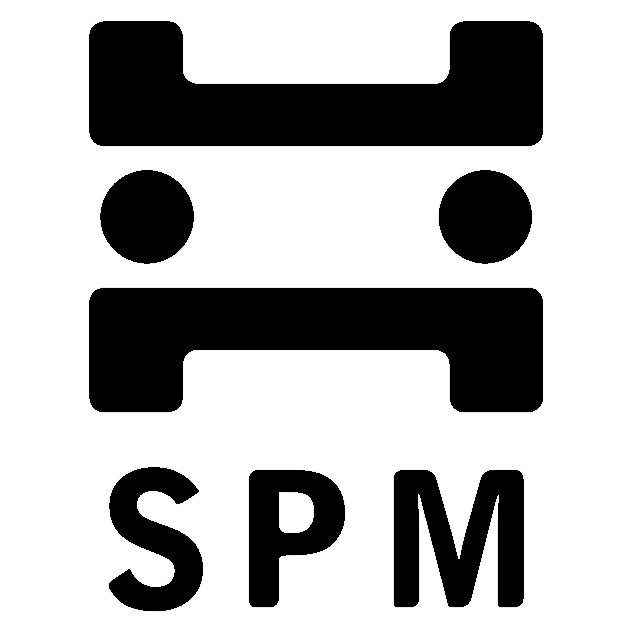Por: Ana Favela
Resumen
A partir del caso de un niño nacido en prisión, se pretende reflexionar en cómo la separación materno-infantil y la deprivación de afecto están relacionadas con la tendencia antisocial. Esto con la finalidad de plantear algunas medidas de prevención del delito, desde la intervención psicoanalítica con madres privadas de libertad, niños y niñas con referentes adultos en prisión y sus cuidadores. A partir de la teoría de relaciones objétales y estudios con niños deprivados y delincuentes de Donald Winnicott, se plantea la importancia de brindar ambientes y cuidados “suficientemente buenos” como un eje fundamental en la prevención de la delincuencia.
Palabras Clave: Separación, deprivación, delincuencia, infancia, sistema penitenciario.
Abstract
Based on the case of a child born in prison, the aim of this work is to reflect on how mother-child separation and the deprivation of affection are related to antisocial tendency. This with the purpose of proposing some crime prevention measures, from psychoanalytic interventions with mothers deprived of liberty, children with adult references in prison and their caregivers. Based on the theory of object relations and studies with deprived and delinquent children by Donald Winnicott, it is proposed the importance of providing “good enough” environments and care as a fundamental axis in the prevention of crime.
Key Words: Separation, deprivation, delinquency, infancy, penitentiary system.
Separación, deprivación y ¿delincuencia?
Carlos es un niño de 7 años que nació y vivió sus primeros 6 años de vida dentro de un centro de reinserción social en la Ciudad de México. Lo conocí hace un par de años, y puedo decir que era un niño con una alegría contagiable. Le gustaba contar chistes, hacer amigos y crear historias fantásticas con sus dinosaurios de juguete. Al cumplir los 6 años de edad tuvo que egresar del centro de reinserción social. Su madre no tiene una red de apoyo familiar con la cual Carlos pudiera quedarse, por lo que se fue a una institución de asistencia para niñas y niños cuyos padres y/o madres se encuentran privados de libertad.
Un año después de su egreso del centro y de la separación de su madre, Carlos es otro niño. La chispa que lo caracterizaba se ha perdido. Su mirada se opacó y esa sonrisa constante se tornó en un gesto triste y enojado. Ya no le gusta jugar con sus dinosaurios, de hablar “hasta por los codos”, se limita a decir algunas palabras y menciona no tener amigos. La institución en la que está, lo lleva una vez al mes a visitar a su madre, sin embargo, ese contacto diario se terminó. Las personas encargadas del cuidado de las y los niños de esta institución lo describen como un niño grosero, y que ha llegado a pegarles a los cuidadores.
Las infancias en contacto con el sistema penitenciario es un tema que abarca una infinidad de problemas. Como a mí, seguramente les despierta un sin fin de preguntas: ¿Hay niños y niñas que viven en las cárceles? ¿Cómo son estas niñas y niños? ¿A dónde se van cuando egresan de estos centros? ¿Con quiénes se identifican? ¿Cómo son las madres de estos niños? entre muchas otras.
En el presente trabajo, me enfocaré en el caso de Carlos, para reflexionar cómo la separación materna, la deprivación de afecto y cariño están relacionadas con la conducta antisocial y/o delictiva, y cómo podemos intervenir desde el quehacer psicoanalítico para la prevención del delito de las infancias en contacto con el sistema penitenciario en México.
Cifras y contexto jurídico
La historia de Carlos es una de muchas historias de niñas y niños que están en contacto con el sistema penitenciario. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad (2021), se calcula que en México existen entre 239,930 y 330,385 niñas, niños y adolescentes que no viven con su madre y/o padre porque esté se encuentra privado de libertad. En México hay alrededor de 344 niñas y niños viviendo con sus madres privadas de libertad, siendo la Ciudad de México y el Estado de México los estados con mayor población infantil dentro de los centros de reinserción (INEGI, 2022). Igualmente se estima que el 98% de las mujeres privadas de su libertad tienen hijas e hijos menores de 12 años (ENPOL, 2021).
En el marco internacional, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó en el 2011 un documento titulado “Reglas de Bangkok” en el cual se exponen los tratamientos de las mujeres madres privadas de su libertad. En relación a las hijas e hijos de éstas, se promueve la relación materno-infantil a través de visitas constantes y de la mayor duración posible, así como la estancia dentro de los centros de reinserción de niñas y niños en etapas cruciales del desarrollo (UNODC, 2011).
En México, la Ley Nacional de Ejecución Penal, Artículo 10. refiere que, las mujeres privadas de su libertad tienen derecho a: la maternidad y la lactancia, conservar la guardia y custodia de su hija y/o hijo, recibir educación inicial, comida, vestimenta y atención pediátrica para las y los niños. Así mismo, se especifica que los centros de reinserción deben contar con instalaciones adecuadas para que las niñas y niños reciban atención médica, espacios para su desarrollo integral y áreas para la visita familiar (Ley Nacional de Ejecución Penal, 2016).
A partir de junio del 2016 se modifica el Artículo 36. de la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se homogeniza a nivel nacional que las y los niños pueden permanecer en los centros de reinserción social con sus madres durante las etapas postnatal y de lactancia, o hasta que la niña o el niño haya cumplido tres años de edad, garantizando en todo momento el interés superior de la niñez (Ley Nacional de Ejecución Penal, 2016).
En materia de políticas públicas a nivel internacional y nacional, se ha hecho un avance en los últimos años y se han sumado esfuerzos de la sociedad civil y el estado para que las niñas y niños sigan teniendo contacto con sus familiares privados de su libertad, así como la visibilización y estandarización con lo que respecta a la población materno-infantil viviendo dentro de los centros de reinserción social. Sin embargo, me cuestiono ¿cuántas de esas niñas y niños tienen contacto constante con sus madres? ¿qué pasa con las y los niños que nacen y viven en la cárcel o que crecen sin sus figuras primarias por la privación de la libertad de las mismas? ¿qué pasa con las y los niños que crecen con depravaciones de afecto y vínculo?
Separación
“El efecto que provoque en el niño la separación de su madre dependerá, por supuesto, del grado de deprivación y la edad del niño” (Winnicott, 1951, p.199)
Bowlby (1973) define “separación” como el estado temporal de inaccesibilidad de la figura de apego. Por otro lado, la “pérdida” se refiere al estado permanente del contacto con la figura de apego. (Bowlby, 1973, p.23).
Winnicott (1958) refiere que dependiendo de la madurez y desarrollo emocional del individuo se determinarán los efectos que la pérdida conlleve (Winnicott, 1958, p.157).
En el caso de Carlos, podemos suponer que ha logrado integrar algunas bases de su desarrollo psíquico. La separación de su madre fue a los 6 años de edad, es decir, no fue una etapa prematura del desarrollo emocional ni tampoco fue una pérdida como tal. ¿Cómo vivirán la separación las y los niños que tendrán que salir a los 3 años a partir del cambio de Ley? ¿Se verán más o menos perjudicados en este sentido?
Las experiencias de las y los niños con familiares dentro de prisión nos indican que tienden a experimentar sentimientos de enojo, frustración e impotencia. A pesar de que su madre exista y en el mejor de los casos sigan teniendo contacto con ella, ésta no pueda ejercer un rol de protección y contención sobre ellos (Oficina del Representante Especial del Secretario General (RESG) sobre la Violencia contra los Niños, 2019).
En palabras de Winnicott: “un niño tiene sólo una capacidad limitada para mantener viva la idea de alguien amado cuando no tiene oportunidad de ver y hablar a esa persona, y en ello radica la verdadera dificultad” (Winnicott, 1945, p.56). Para muchas niñas y niños, que al egresar de los centros de reinserción social tienen que mudarse con familiares a otros Estados de la República, o a diferencia de Carlos, no están en una institución que procure las visitas materno-infantiles, sentirán que “se merecía el abandono o bien que este ha tenido lugar porque él/ella lo provocó” (Azaola, 2002, p.40).
Winnicott (1958) refiere que la falta de comprensión intelectual de un pérdida dificulta el proceso de duelo, y que en algunos casos bastaría con explicarles a las y los niños para que comiencen a elaborar dicho proceso (Winnicott, 1958, p.158). Sin embargo, considero que, en los casos de niñas y niños con referentes adultos en prisión, si bien siempre es mejor decirles la verdad del paradero de sus madres, no necesariamente lo hace más sencillo de elaborar.
Azaola (2002) menciona que las madres privadas de libertad utilizan una serie de “engaños” para proteger a sus hijas e hijos de la situación en la que se encuentran. Pero lejos de ayudarles, esto provoca ira, tristeza y sentimientos de abandono. Aunado al rechazo por parte de sus pares al enterarse de que sus madres están en la cárcel (Azaola, 2002, p 40). Por ejemplo, Carlos refiere ser molestado por sus compañeros de clase al haberles mencionado el lugar en el que nació.
Payá y Betancourt (2002) sostienen que “el hijo es cuestionado en su omnipotencia, no puede hacer nada porque su madre salga con él, pronto tiene que asumir que los significantes no significan lo que dicen, el niño se tiene que asumir en su finitud. La separación de la madre es vivida por el hijo como una herida narcisista” (Porres y Betancourt, 2002, p.78).
Esto me hace pensar ¿qué le significa la cárcel a Carlos? Antes de salir era su hogar, donde estaba con su madre, su mundo. Ahora que está fuera, la sociedad le recuerda constantemente que “los malos” son quienes están en estos lugares. ¿Cómo cambió la percepción de su madre? ¿Cómo y con qué partes de ella se identificará?
Deprivación
“La unidad de la familia le ofrece al niño una seguridad sin la cual no puede realmente vivir, y en el caso de un niño pequeño la falta de ella no puede dejar de interferir en su desarrollo emocional ni de empobrecer su personalidad y carácter” (Winnicott, 1940, p.33).
Winnicott (1956) refiere que la definición de deprivación involucra la vivencia de sucesos traumáticos, ya sean experiencias “normales” o “anormales”. (Winnicott, 1956, p. 148). A pesar del esfuerzo de la sociedad civil y el estado para hacer las cárceles adecuadas para niñas y niños, siguen siendo lugares en donde la violencia es el lenguaje predominante.
Otro componente de la definición de deprivación tiene que ver con la pérdida de “algo bueno”. “El niño ha perdido algo bueno que, hasta una fecha determinada, ejerció un efecto positivo sobre su experiencia y que le ha sido quitado; el despojo ha persistido por un lapso tan prolongado, que el niño ya no puede mantener vivo el recuerdo de la experiencia vivida” (Winnicott, 1956, p.148). Siguiendo la idea de Winnicott (1956) Carlos perdió “algo bueno”; a su madre.
De acuerdo con Bisagaard (1999) un prejuicio común, es que las mujeres que se encuentran dentro de los centros de reinserción cometieron delitos, por lo que son malas personas y por lo tanto “malas madres”. Bajo dicho supuesto, resulta lógico querer mantener separadas a las madres de sus hijas e hijos (Bisagaard, 1999, citado en Azaola, 2002, p.36). Sin embargo, me cuestiono, ¿serán realmente malas madres? ¿no tienen nada bueno que ofrecerles a sus hijas e hijos?
Winnicott (1951) refiere que “La “madre” lo bastante buena (que no tiene por qué ser la del niño) es la que lleva a cabo la adaptación activa de las necesidades de este y que la disminuye poco a poco, según la creciente capacidad del niño para hacer frente al fracaso en materia de adaptación y para tolerar los resultados de la frustración” (Winnicott, 1951, p.27). Es decir, debe de ser lo suficientemente sensible y empática a las necesidades de su hijo, ayudarle a traducir el mundo que lo rodea para que poco a poco él o ella puedan enfrentarse a éste con las suficientes herramientas internas.
El mundo de Carlos era la cárcel, y a pesar de eso su madre trató de traducir ese mundo y explicarle a lo que se enfrentaría una vez que saliera. Pero ahora que egresó ¿quién continuará con esa función materna? ¿quién lo sostendrá afectivamente y le enseñará a tolerar las frustraciones de un mundo que no conoce, ni entiende y que muchas veces lo rechaza?
La madre de Carlos, considero que fue una madre “lo suficientemente buena”. A pesar de las dificultades que el medio carcelario les presentaba, procuraba la salud física y emocional de su hijo, nutriéndolo con ternura, cariño, estableciendo límites, jugando con él y preocupándose por informarse en cuestión de crianza para ser, en sus palabras “la mejor madre posible”.
Siguiendo a Winnicott (1945) “Tarde o temprano todo niño tendrá que aceptar los hechos, aceptar que estaba lejos del hogar y solo” (Winnicott, 1945, p.55). Dependerá de cómo fue el vínculo con su madre, sus recursos internos, el nuevo hogar y nuevos cuidadores el efecto que tendrá en cada caso.
Creo que no es difícil imaginar las limitaciones en muchos sentidos que las instituciones encargadas del cuidado de niñas y niños en México tienen. En el caso de Carlos, se encuentra en un lugar donde el personal que cuida a las y los niños tienen un índice muy alto de rotación de personal, muy pocas horas de descanso y refieren no estar capacitados para el tratamiento de “niños difíciles”.
Tendencia Antisocial
“La crianza impersonal de los niños tiende a producir personalidades insatisfactorias y aún caracteres antisociales activos” (Winnicott, 1951, p.199-200)
En relación a la tendencia antisocial Winnicott (1951), sostiene “se ha comprobado que existe una relación entre la tenencia antisocial y la deprivación” (Winnicott 1951, p.157).
Durante la Segunda Guerra Mundial, Winnicott, junto con Bowlby y otros autores, realizaron una serie de trabajos sobre los efectos de la separación materno-infantil. Dentro de los principales hallazgos, se encontró que la separación de la madre-hijo y deprivación de afecto que ésta conllevaba estaba directamente relacionada con la conducta antisocial o delictiva (Winnicott, Shepard y Davis, 1984, p. 20).
Bowlby, Winnicott y Miller (1939) enlistan una serie de factores “externos” que explican la conducta delictiva. Dentro de los casos estudiados, la separación fue el factor etiológico sobresaliente de la conducta antisocial. Específicamente hablan de la “prolongada separación del niño y la madre cuando aquél es pequeño”, así como “la separación de la madre o medio familiar en los primeros 5 años de vida” (Bowlby, Winnicott y Miller, 1939, pp.25-26).
Winnicott (1956) refiere que la base de la tenencia antisocial tiene que ver con “una buena experiencia que se ha perdido (…) El bebé ha adquirido la capacidad de percibir que la causa del desastre radica en una falla ambiental; ésta es, sin duda, una característica fundamental de la tendencia antisocial” (Winnicott, 1956, p.154). Como ya se estableció anteriormente, Carlos ha perdido a su madre, que, si bien dicha pérdida no fue durante la primera infancia, le resulta doloroso el hecho que su madre no esté con él.
Aunado a esto, Winnicott (1946) refiere que en ocasiones la conducta antisocial “no es otra cosa que un S.O.S. en busca del control ejercido por personas fuertes, cariñosas y seguras” (Winnicott, 1946, p.140). En el caso de Carlos, podemos interpretar las conductas “agresivas” que está presentando en contra de sus cuidadores como llamados de ayuda, solicitando justamente eso: personas fuertes, cariñosas y seguras.
Winnicott (1956) enfatiza que los niños con conductas antisociales se comportan de esta manera en sus periodos “esperanzadores”; “la falta de esperanza es la característica principal del niño deprivado que, por supuesto, no se comporta constantemente en forma antisocial, sino que manifiesta dicha tendencia en sus periodos esperanzados” (Winnicott, 1956, p.147). Esto me hace pensar en la importancia de encontrar y/o de brindarles experiencias positivas a los niños en la situación de Carlos. Trabajando a partir de la esperanza que les ayude a anclarse a dicho momento y querer perseguirlo en el futuro.
Prevención
“Los niños deprivados que se vuelven delincuentes tienen ciertos problemas básicos que se manifiestan en formas previsibles, sean cuales fueren las circunstancias” (Winnicott, C., 1984, p.11)
Winnicott (1948) recomienda a los cuidadores de niños y niñas que han sido separados de sus familias, procurar la “estabilidad ambiental, manejo personal y continuidad de manejo” (Winnicott, 1948, p. 93), igualmente refiere que: “los custodios deben estar en condiciones de soportar el esfuerzo emocional inherente al cuidado adecuado de un niño, pero sobre todo de niños cuyos propios hogares no ha podido soportar esa tensión” (Winnicott, 1948, p.93). Es por esto, que es indispensable trabajar desde la psicoterapia individual con las y los cuidadores de niños institucionalizados, favoreciendo su salud mental para que puedan sostener y contener emocionalmente a estas niñas y niños en las etapas de desarrollo más cruciales (Winnicott p.24).
Las y los niños necesitan de un ambiente “suficientemente bueno”, que les brinde amor, seguridad y fortaleza, para su sano desarrollo y para lograr cierto grado de integración de la personalidad (Winnicott, 1951, p. 197). Como sabemos, las bases de la salud mental se cimientan en la infancia y dependen del cuidado suficientemente bueno de nuestras figuras primarias. Carlos necesita la suficiente seguridad y estabilidad por parte de su medio y de sus figuras primarias para poder continuar con su desarrollo socioemocional de manera exitosa.
Aunado a estas recomendaciones para los cuidadores, Winnicott (1951) sostiene que es indispensable el continuo contacto materno-infantil; “Cuando existe algo parecido a una buena relación entre el bebé o el niño en desarrollo y sus padres, se debe respetar la continuidad de esta relación y no interrumpirla nunca sin motivos justificados” (Winnicott, 1951, p.200). Siguiendo esta idea y siempre tomando en cuenta el interés superior de la niñez, considero importante fomentar el contacto materno-infantil con esta población.
Winnicott y Bowlby (1951) refieren que “un requisito esencial para la salud mental es que el bebé y el niño de corta edad experimenten una relación cálida, íntima y continua con la madre, que proporcione a ambos satisfacción y goce” (Bowlby y Winnicott, 1951, p. 198) Es por esto, que el contacto continuo con la madre, a la par del trabajo psicoeducativo y psicoemocional con las madres privadas de libertad es indispensable para el sano desarrollo de las y los niños en contacto con el sistema penitenciario.
Winnicott, (1963) menciona que una forma de mitigar los efectos adversos de la deprivación y prevenir la conducta delictiva, es ayudarles a las madres a enseñarles a sus hijos a preocuparse por el otro. Con respecto a la preocupación menciona: “se refiere al hecho de que el individuo cuida o le importa el otro, siente y acepta la responsabilidad” (Winnicott, 1963, p.121), así como “atañe en atender y a nutrir la tendencia innata del niño hacia la preocupación por el otro” (Winnicott, C., Shepard y Davis, 1984, p.102).
¿Cómo podemos ayudar a las madres a dar algo que no les fue dado? Considero que el trabajo analítico deberá enfocarse en darles la oportunidad a las madres y a los nuevos cuidadores de reparar, desde sus propias historias de separación y deprivación. Para así poder, sostener emocionalmente a las y los niños que estén cuidando y lograr relacionarse con éstos desde una posición diferente.
Reflexiones finales
“Hoy, como siempre, la cuestión práctica reside en saber cómo puede mantenerse un medio que sea lo suficientemente humano, y lo suficientemente fuerte, como para contener tanto a los que brindan asistencia cuanto a los deprivados y delincuentes” (Winnicott, C., 1984, p. 16)
A partir de mi experiencia trabajando con la población materno-infantil en contacto con el Sistema Penitenciario en México, me he encontrado con una gran cantidad de problemáticas relacionadas con las infancias que nacen y viven en prisión, sin embargo, considero que uno de los grandes retos y problemas sucede una vez que las y los niños egresan de estos centros y pierden a su figura materna. Lo ideal sería que no existieran niñas y niños dentro de los centros de reinserción social y que se implementaran otras medidas alternas a la privación de la libertad de las mujeres madres que cometen delitos, pero por el momento creo que resulta utópico pensar de esta manera.
Como analistas, debemos de trabajar con el material y contenido que el paciente trae a sesión, de igual manera, debemos de trabajar con las condiciones y realidades del contexto en el que nos encontramos. Y la realidad actual es que al igual que Carlos, viven niñas y niños dentro de las cárceles de nuestro país, y que ideal o no idealmente, construyen una estructura psíquica con las condiciones y situaciones que les son dadas. La separación de sus madres y privación de afecto, contribuyen al desarrollo de tendencias antisociales, sin embargo, aún hay esperanza, al promover desde nuestro quehacer la importancia del vínculo materno-infantil, así como el continuo trabajo con las madres, las y los niños y los cuidadores que tengan contacto con el sistema penitenciario. Me gustaría terminar con la siguiente cita:
“…los niños carentes de vida hogareña hay que proporcionarles algo personal y estable cuando todavía son bastante pequeños como para aprovecharlo en cierta medida, o bien nos obligarán más tarde a proporcionarles estabilidad en la forma de un reformatorio o, como último recurso, de las cuatro paredes de una celda carcelaria (Winnicott, 1946, p. 143).”
Bibliografía
- Azaola, , Payá, V., Betancourt, R, et al citado en Inmujeres y UNICEF. (2002). Niños y Niñas Invisibles. Hijos de Mujeres Reclusas.(pp. 36-78). Inmujeres y UNICEF.
- Bowlby, (1973). Separation. Anxiety and Anger. Compilado por S. Mitchell. (pp.23). Basic Books.
- (2021, diciembre). Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad. ENPOL 2021. Principales resultados. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2021/doc/enpol2021_presentacion_nacional.pdf (Consultado el 20/09/2023)
- (2022, julio). Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2022. Presentación de resultados generales. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspef/2022/doc/cnsipef_2022_resultad os.pdf (Consultado el 20/09/2023)
- Ley Nacional de Ejecución Penal, (2016, 16 de junio), Sin Reforma, Diario Oficial de la Federación (México). Recuperado de https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf (Consultado el 20/09/2023)
- Oficina del Representante Especial del Secretario General (RESG) sobre la Violencia contra los Niños. (2019). Los niños hablan sobre los efectos de la privación de libertad: el caso de América Latina. Recuperado de https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/document s/publications/osrsg_children_speak_about_deprivation_of_liberty_s_19-04767.pdf (Consultado el 20/09/2023)
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2011) Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes y sus Comentarios. Reglas de Bangkok. Recuperado de https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ESP_2403 pdf (Consultado el 20/09/2023)
- Winnicott, (1984). Deprivación y Delincuencia. Compilado por C. Winnicott, R. Shepherd y M. Davis. Paidós.
- Winnicott, (1971). Juego y Realidad. (pp. 27). Gedisa.