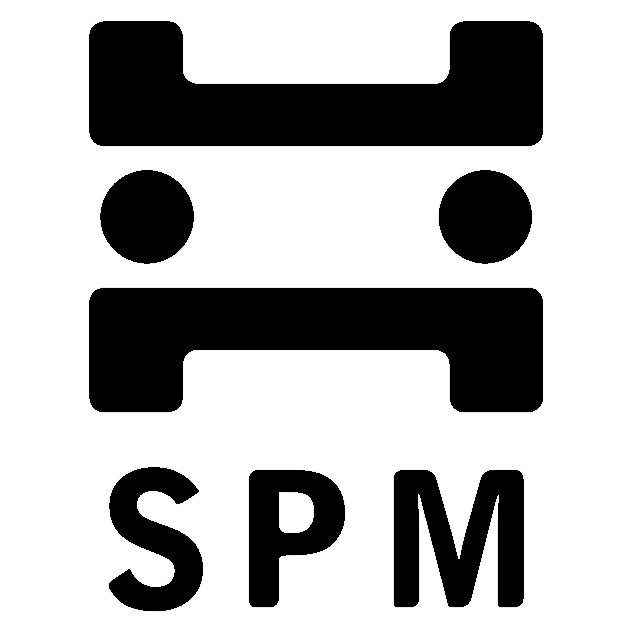Por: Karen Von Der Meden
“No solo vivimos mediante metáforas, también estamos en metáforas.” (Rizzuto, 2001, retomada en Altmann 2018, p. 176).
Uno de los propósitos principales de este trabajo será explorar las metáforas como herramientas dentro del proceso psicoanalítico. La metáfora es algo que ya nos es conocido y familiar para interpretar, va ligando contenidos inconscientes con el lenguaje y les da una forma asequible; es en sí un intento de darles un nombre y una dimensión a aquellas cuestiones distorsionadas, reprimidas o que aún no son entendidas o pensadas. Mi intención será entonces explorar el porqué del uso de las metáforas, su forma de actuar y sus raíces, para poder pensarse a uno mismo y a los otros. El segundo punto que quisiera abarcar, y que tiene que ver con el título del ensayo, es hablar sobre Chernóbil 1986, no como un evento histórico factual, sino como un elemento metafórico que me ayudó a elaborar ciertas conceptualizaciones psicoanalíticas en relación a experiencias catastróficas de la psique.
Me parece importante comenzar por las definiciones de símbolo y del concepto de metáfora. De acuerdo a Hanna Segal (1957), el simbolismo es la relación entre el yo, el objeto y el símbolo, que se da a partir de un intento del yo para manejar sus ansiedades en relación con el objeto, ya que el miedo principal es a la presencia de objetos malos y a la pérdida de los objetos buenos. Es así una producción del sujeto que puede ser utilizada libremente por él. Esto lo podemos asociar rápidamente con el mundo externo, sin embargo, también ocurre con la comunicación y la relación con el mundo interno, con lo inconsciente. Aunado a esto, para Segal¹ (1957, p. 171), el símbolo expresaría la capacidad de reunir y de integrar lo interno con lo externo, al sujeto con el objeto, así como a las experiencias tempranas con las posteriores del desarrollo.
Por otra parte, en el Diccionario sobre retórica y poética (1995), Helena Beristain menciona que la metáfora se presenta como una comparación abreviada y elíptica (es decir sin incluir el verbo en la oración) para dar cuenta de una relación de semejanza entre significados de palabras que usualmente no están vinculadas. De este encuentro se obtiene un tercer significado que busca decir algo que no podría decirse de forma separada, ya que nace de la interacción de los dos conceptos puestos en la metáfora. Desde una perspectiva psicoanalítica, Rizzuto (2001, retomada en Altmann, 2018) plantea que las metáforas son creaciones sobredeterminadas del lenguaje que son esfuerzos creativos y analíticos para poder hablar sobre experiencias complejas. Aquí se encuentra un punto de encuentro entre las dos definiciones de metáfora: este tercer significado que aparece como puente donde antes no había un vínculo, es un esfuerzo por crear algo que fortalece la capacidad de pensar y de comunicar realidades internas.
Considero que el símbolo trata con una representación que condensa significados, pero que no los elabora. El famoso caso de Segal donde su paciente no podía tocar su instrumento musical, ya que el cello simbolizaba su pene, nos da una imagen de lo concreto que puede ser el proceso de la formación de símbolos. Sin embargo, si bien un símbolo se construye, pienso que la metáfora puede ser su elaboración. De manera que, la metáfora implica lo visto en la formación de un símbolo, pero también tiene que ver con la organización de la psique, de la integración y de la búsqueda de sentido.
- Traducción personal sobre el contenido en Segal, Hanna. (1957) Notes on Symbol Formation. Bott, Elizabeth (Psychology Press) Melanie Klein Today: Developments in Theory and Practice. Volume 1. pp. 160-177. Recuperado de: http://tcf-website-media-library.s3.eu-west-2.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/12/20131926/Melanie-Klein-Today-C hap-1.compressed.pdf
La integración y la búsqueda de sentido
Retomando a Segal (1957), la capacidad de simbolizar es algo que le pertenece a la posición depresiva en su cualidad integradora de los conflictos y de las ansiedades. También menciona al lenguaje en la formación de los símbolos, tomando a su vez las ideas de Bion sobre el continente-contenido, ya que la simbolización se construiría mediante una experiencia sensorial traducida después por la madre en el lenguaje, ligando así ambas y dando lugar a que este proceso sea internalizado.
Por otra parte, siguiendo una línea lacaniana (Lacan, 1967, retomado en García, 2018) el vacío y la falta que vienen con la cualidad de devenir sujetos, llevan a que busquemos llenar todos estos huecos con sentidos. Estamos en búsqueda de estos sentidos que, si bien no “llenan” la falta, sí tienen efecto sobre lo conocido y desconocido de la psique, y es aquí que las metáforas pueden producir un sentido y una explicación.
En síntesis, ambas funciones toman la experiencia de los sujetos y la transforman por medio del lenguaje, integrando sus objetos y a las partes de su self para poder ampliar la comprensión de su realidad psíquica. Cabe recalcar que no hay una metáfora o símbolo capaz de abarcarlo todo, por lo que se queda como un proyecto abierto. Ahora bien, ¿qué ocurre en psicoanálisis?
La acción de la metáfora y el lenguaje compartido
Uno de los elementos principales de las metáforas en análisis es lo simbólico puesto en práctica. Para Rimbaud (retomado en García, 2018, p. 148) esto tiene que ver con que la metáfora induce a la transformación como efecto de la eficacia simbólica, al tomar en cuenta lo pragmático de los discursos y la dimensión de acción de las palabras. Es decir, que hay más posibilidades e intenciones en la metáfora que en una expresión literal del pensamiento. Por un lado, esto da lugar a pensar más allá de un sólo significado, en el que la curiosidad por entender puede desplegarse en muchos sentidos. Estos muchos sentidos, remiten a este tercer significado (Beristain, 1995) como algo nuevo que trasciende a sus dos premisas, a diferencia de la metonimia. La definición de metonimia que provee Beristain (1995) indica que ésta opera por sustitución de unas palabras por otras. No se crea algo al compartir semejanzas, sino que ambos conceptos pertenecen a una misma realidad material y más bien son desplazamientos en una lógica externa.
Otro de los elementos en la acción de la metáfora es que ésta llevaría en sí misma un movimiento al cambio, igual que cómo pensamos la elaboración en el proceso analítico. Sobre lo anterior, hay que tomar en cuenta otro aspecto que es que hay una promesa de sentido en las interpretaciones analíticas: “El efecto analítico tiene que ver con una promesa de dar un sentido sin darlo nunca completamente”. (García, 2018, p. 151). Dar un sentido que es incompleto podría parecer contraproducente, sin embargo, tiene que ver con una falta que mueve a los sujetos a desear.
Un punto aparte es el origen de las metáforas que se usan a la hora de interpretar. ¿Son sólo del paciente, son cuestiones que el analista saca primero o es compartido? No considero que una respuesta absoluta sea la que nos ayude más en la clínica, es decir, sólo restringiéndonos a un tipo de metáforas. De esta forma, podríamos perder mucho terreno en cuanto al material del paciente y de nuestra propia manera de recibir y fantasear sobre el material, así como si sólo esperamos a construir algo entre ambos podemos caer en rigidizarnos en pensamiento y en técnica.
Sobre esto existe el concepto de metáforas clave (planteado por B. de León, 2017, retomado en Altmann, 2018) que habla sobre cómo entre analista y paciente se construyen e integran contenidos compartidos que facilitan los procesos de insights y de re-elaboración de las metáforas, volviéndolo algo significativo y activo para ambos. En esto podemos pensar también en el concepto del campo de los Baranger, por ejemplo, al comparar el concepto del tercero analítico que se construye en el análisis con el tercer significado de la metáfora. Lo anterior, me hace pensar en cómo dos mentes en la situación analítica parten de subjetividades distintas, pero buscan, al mismo tiempo, construir puentes entre sí para hablar de la experiencia de uno de ellos y de lo que surge de la interacción entre ambos. Por otro lado, considero que otra de las facetas de estas metáforas claves es que son intervenciones que dejan una huella en el proceso analítico y que se vuelven un parteaguas para el cambio. Pienso que ya sea que se dirijan a las resistencias, al análisis de las defensas o al de las fantasías, al entrar en contacto con lo inconsciente, se genera un entendimiento sorpresivo que puede movilizar al sujeto a cambios sucesivos dentro del análisis.
Ahora, si bien en psicoanálisis nos sabemos observadores participantes, que interactúan y pueden metaforizar en conjunto con el analizando, es importante destacar que el análisis de las metáforas debe ajustarse al material clínico, es decir, que no nos desentendamos del origen de este contenido (Katz, 2013, retomado en Altmann 2018). En este sentido, no se trata de “imponer” metáforas, porque se estaría coartando el proceso de construir sentidos propios, dándole ese lugar al deseo de otro que no es el sujeto en análisis. Otro aspecto de “no imponer una metáfora”, tiene que ver con la subjetividad, pensando que cada sujeto tiene una realidad distinta que la de los otros. Por poner un ejemplo, es muy distinto interpretarle a un paciente que se vive a sí mismo como un desconocido en tiempos de cambio desde la Metamorfosis de Kafka o desde Jekyll y Hyde o desde la Sirenita que cambia sus aletas por piernas. Dependería del material completo del paciente, cada contexto y situación en específico, así como de los temas con los que la persona pueda recibir mejor esta información. De esta manera, me parece que pueden darse ilimitadas opciones de la forma de interpretar partiendo desde una metáfora. A partir de lo cual, quisiera avanzar al segundo punto de este trabajo: Chernóbil como metáfora.
Un Chernóbil
Lo primero a lo que nos remite Chernóbil 1986 es a pensar en una tragedia con efectos devastadores, aún si no se tiene la información completa de lo que aconteció entonces. Lo que ocurrió aquel día se debió a que el material radioactivo de la central 4 de la planta nuclear se sobrecalentó al no emplearse las medidas para enfriarlo adecuadamente, llevando a que a su paso se liberara un monto de radiación al ambiente. A raíz de este evento, se siguieron medidas para evitar una mayor proliferación de la radioactividad, desde labores humanas directas en el sitio para descontaminar hasta sepultando todo bajo toneladas de material. A continuación, muestro algunas imágenes:
La pata de elefante:

La “pata de elefante” es el nombre que se le dio al material radioactivo que quedó dentro de las instalaciones de la planta nuclear. Uno esperaría una imagen grotesca sacada de una película de terror, y al menos en fotografía parece más un montón de material abandonado y arrumbado en un rincón, casi anticlimático. La información sobre la duración y los alcances de la radioactividad estima que menos del 5% de la radioactividad contenida en el material de la planta nuclear fue liberada en el accidente, por lo que se calcula que 5,500 toneladas de arena radioactiva, plomo, ácido bórico y 220 toneladas de uranio (más otros isótopos inestables y toneladas irradiadas de cemento y acero de la planta) aún son un peligro grave para el ambiente (Wendle, 2017, National Geographic).
Sarcófago 1 (8 meses después del evento):

Sarcófago 2 (30 años después):

Para contener la radiación, en un primer momento se construyó una estructura de hormigón llamada “refugio”, pero que más bien fue conocida como el “sarcófago” de Chernóbil. Al ser construida con tanta premura quedaron muchas grietas por las cuales se terminaba por fugar la radiación. En 2017, se finalizó la construcción e instalación de un segundo sarcófago-contenedor que cubriría la totalidad de la pata de elefante, la planta y el primer sarcófago, con el propósito de funcionar como una doble barrera frente a la fuga de los peligros internos (Wendle, 2017, National Geographic).
Más allá de la realidad histórica del suceso, quisiera puntualizar algunas de las imágenes que éste puede evocar al tomar en cuenta las angustias y los contenidos allí expuestos: la contaminación apenas contenida, el peligro a la salud y a la vida, lo destructivo, de lo que está ahí pero no se puede ver, de una tumba de algo que no está vivo pero que tampoco es inerte, el sarcófago, por mencionar sólo algunas. Precisamente por esto pensé en Chernóbil como una representación de diferentes experiencias, como un medio para poder fantasear sobre ellas, y así ampliar y profundizar su comprensión.
Lo primero que pienso es en trauma. Chernóbil representaría así un evento traumático para la psique para lo cual no se estaba preparado, al sobrepasar las defensas existentes y dejando secuelas a su paso. Esto remite a lo trágico que se queda anclado en las huellas mnémicas y que dependiendo de la organización yoica del sujeto en ese momento pudo ser traducido en memoria o se quedó como trazos o elementos beta, siguiendo a Bion, y que por lo mismo no pudieron ser metabolizados. Del resultado de este proceso, se determinaría el tipo de angustia que embarga al sujeto. Si nos quedamos con las ansiedades más tempranas, estamos tratando con una angustia de aniquilación.
Si pensamos en estos elementos del trauma como introyectos peligrosos que pueden dañar, enfermar o destruir a los “objetos buenos” con la radiación, entonces hablamos de objetos persecutorios internos. De esta manera, las personas se viven en peligro constante de sufrir algún
daño o de herir a otros si esto sale a la luz, si las defensas (como los sarcófagos) no pueden mantener a esos contenidos escindidos del resto de su mente. Son personas que suelen decir que hay algo “malo” dentro de ellas que tiene la cualidad de destruir lo que entra en contacto con ese material y, por lo mismo, se encuentra gran resistencia en las sesiones a poder hablar sobre ello. Incluso, hay ocasiones donde lo que refieren es que no hay palabras que alcancen para poder hablarlo.
Tomando las imágenes de los “refugios” o “sarcófagos” de Chernóbil, podríamos tratar el tema de las defensas. En este caso, defensas cuyas funciones serían contener y ocultar lo interno que se vive como grotesco y dañino. Considero importante distinguir entre distintas modalidades de defensa cuando se presenta este tipo de material, ya que son diferencias en cómo cada persona puede afrontar este tipo de vivencia. Lo que se tendría en común sería el uso de las defensas para proteger a los objetos buenos manteniéndolos lejos de los objetos malos dentro de la psique. El mecanismo de defensa de la escisión podría observarse en esta condición de mantener separado lo bueno de lo malo como una forma de preservarlo, sin embargo, esto puede ir más allá en una escisión de los afectos o de la memoria (es decir, una disociación). Por todo lo anterior, me parece que describe a la posición esquizoparanoide en relación a su propia realidad interna.
Además de encerrar, la construcción de defensas alrededor de lo “radioactivo”, también se puede diferenciar entre el primer y el segundo sarcófago. El primero fue una construcción hecha con bloques gigantes de material, cuyo objetivo más urgente era evitar el escape y también dar algún tipo de estructura frente a lo amenazante. Una estructura rígida y tosca. El segundo fue construido con mayor tiempo y planeación para poder evitar fugas en la primera estructura y ofrecer defensas “de más alto funcionamiento” donde no entrara ni saliera nada que pudiera contactar con ese material enterrado. A mi parecer, además de esta función, lo estético también cambia en esta defensa: ya no se ve amenazante desde fuera. Si esto se traduce a lenguaje psicoanalítico, se podría fantasear con que representa la forma de funcionar de un falso self. En este sentido, no sólo se intenta que los objetos persecutorios internos estén cada vez más limitados y a resguardo, sino que se oculta la primera línea de defensa de la escisión y lo paranoide. Parecería que en su lugar hay algo mucho más elevado para lidiar con los conflictos dinámicos y estructurales, cuando en realidad contiene, pero no entra en contacto con nada. Da la impresión de un sistema de defensas que más se encargan de una apariencia de adaptabilidad. No obstante, qué tanto también esto habla de defensas más obsesivas como la racionalización y el aislamiento ideoafectivo, donde el sujeto se defiende de los afectos y de la angustia siguiendo estas pautas. Me parece interesante pensarlo, ya que como se mencionó anteriormente, una metáfora necesita del otro material que conecta (el material del paciente) y eso es lo que lo define.
Para concluir el trabajo, quisiera recordar algunos de los puntos que se abordaron sobre las metáforas como medios para comunicar y explorar experiencias complejas en análisis. En primer lugar, lo importante que es construir metáforas dentro de la experiencia compartida en análisis cuando sea necesario. Con esto me refiero a que se pueda usar como una herramienta para darle forma a la experiencia (especialmente a aquellas que son angustiantes para el sujeto) con el propósito de fomentar el desarrollo de la capacidad de simbolizar y darle una estructura a esos contenidos a través de ello. No una estructura de sarcófago como la imagen de Chernóbil, sino como algo metabolizable para comprender esa experiencia de las defensas, de la angustia, etc.
Otro de los puntos, es que, si bien yo utilicé a Chernóbil como fuente de material para simbolizar, cabe recordar que no es el único, depende de las historias e imágenes que brinquen a la mente en cada subjetividad y en el campo analítico. Esto depende de cada analizando, de cada analista y de cada situación analítica. Por otra parte, retomo que para poder usar las metáforas en la clínica tenemos que pensar en el material con el que se está ligando, ya que ninguna pieza entra en todos los rompecabezas; al mismo tiempo, si se comienzan a proponer metáforas a diestra y siniestra (ya sea el analista o el analizando) cabría el cuestionamiento de qué tanto se está haciendo de esa forma para “tapar los huecos de sentido” y la angustia, no pudiendo acompañar al sujeto en esa experiencia de no saber y no entenderse. En otras palabras, no se trata de forzar metáforas o de llenar de metáforas y de sentidos movidos por la angustia porque este intento se terminaría volviendo algo no metabolizable y más angustiante. En cuestiones de técnica, Rizzuto (2001, retomada en Altmann 2018) habla sobre lo importante que es no dar por sentado el sentido de la metáfora y de interpretarla prematuramente. Propone en su lugar, que se le dé tiempo para desarrollar la metáfora y jugar con sus elementos con el objetivo de que se desarrolle una potencia emotiva en ella. No proveemos de sentidos que anulen la falta, sino que la persona pueda re-pensarse e investigar sobre sí misma, y esto debe hacerse dejando que las metáforas personales tomen espacio y hagan suficiente ruido. De esta manera, se fomenta el desarrollo de esta habilidad, en lugar de saturarla. Al hacer esto, Rocha de Barros (2000, retomado en Altmann 2018) argumenta que las metáforas a lo largo del análisis se irán haciendo cada vez más complejas, ya que las interpretaciones permitirán un mayor despliegue de estas conexiones emocionales. Esto lo pienso como que en cierto sentido se van deconstruyendo narrativas que entierran y encubren en el análisis, mientras se construyen andamios para comenzar a hablar de lo que antes era impensable.
Bibliografía
- Altmann, Marina (2018) Trabajando desde la clínica: Metáfora e interpretación Aportes de working parties de la Asociación Psicoanalítica Internacional a la investigación clínica en psicoanálisis. Revista uruguaya de Psicoanálisis [en línea] 126. pp. 164-180. Recuperado de: https://pesquisa.bvsalud.org/bivipsil/resource/es/psa-6331
- Beristain, Helena. (1995) Diccionario de retórica y poética. (7ma edición). Editorial Porrúa. México.
- Blakemore, (2019) El desastre de Chernóbil: qué ocurrió y sus consecuencias a largo plazo. National Geographic. Recuperado de: https://www.nationalgeographic.es/historia/2019/05/el-desastre-de-chernobil-que-ocurrio-y-sus-cons ecuencias-a-largo-plazo
- Borys, (2017) Cómo es de cerca el “sarcófago” gigante de Chernobyl, que encerrará los residuos nucleares más peligrosos del mundo por 100 años. BBC Ucrania. Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-38533187
- García, Mauricio. (2018) Variaciones sobre la eficacia simbólica, la metáfora y lo que es operante en la Calibán: Revista Latinoamericana de Psicoanálisis. Vol. 16 (2). pp. 146-152. Recuperado de: https://pesquisa.bvsalud.org/bivipsil/resource/es/psa-4238
- National Geographic. (2017) Qué ocurrió en el accidente nuclear de Chernóbil. [Video] https://www.nationalgeographic.es/video/tv/que-ocurrio-en-el-accidente-nuclear-de-chernobil
- Segal, (1957) Notes on Symbol Formation. Bott, Elizabeth (Psychology Press) Melanie Klein Today: Developments in Theory and Practice. Volume 1. pp. 160-177. Recuperado de:
- http://tcf-website-media-library.s3.eu-west-2.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/12/201319 26/Melanie-Klein-Today-Chap-1.compressed.pdf
- Wendle, (2017) Una nueva tumba para las ruinas radiactivas de Chernóbil. National Geographic. Recuperado de:
- https://www.nationalgeographic.es/historia/una-nueva-tumba-para-las-ruinas-radiactivas-de-chernob il
Imágenes:
- Imagen 1
Ilya Perelude, Pexels.
- Imagen 2
Zoller, William. (1900) Elephant’s Foot (melted uranium fuel). University of Washington Dept. Of Chemistry. Recuperado de: https://digitalcollections.lib.washington.edu/digital/collection/chernobyl/id/233/
- Imagen 3
National Geographic. (2019) El desastre de Chernóbil: qué ocurrió y sus consecuencias a largo plazo. Recuperado de:
https://www.nationalgeographic.es/historia/2019/05/el-desastre-de-chernobil-que-ocurrio-y-sus-cons ecuencias-a-largo-plazo
- Imagen 4
BBC Ucrania (2017) Cómo es de cerca el “sarcófago” gigante de Chernobyl, que encerrará los residuos nucleares más peligrosos del mundo por 100 años. Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-38533187